Por: Nuño Dominguez
En los últimos 600 años las sociedades humanas se han opuesto a la llegada del café, la imprenta, la agricultura mecanizada, los frigoríficos, la música grabada o los transgénicos con tácticas muy parecidas
“No hay ninguna idea inteligente que pueda ganar aceptación general sin mezclarla antes con un poco de estupidez”. La frase es de Fernando Pessoa y toca un problema que las sociedades humanas afrontan desde que comenzaron a existir: la oposición a nuevas tecnologías que pueden cambiar el mundo.
Desde el café a la agricultura mecanizada, pasando por la electricidad, los refrigeradores o la música grabada, la historia está llena de ejemplos de cómo las sociedades humanas se han resistido a adoptar innovaciones sin las que hoy no podríamos entender el mundo.
Los transgénicos son comida Frankenstein como el teléfono fue invento del demonio
“Es una reacción que está en nuestro ADN, en la forma en la que está organizada nuestra mente”, explica a Materia Calestous Juma, experto en innovación y cooperación internacional de la Universidad de Harvard (EE UU). Juma fue jefe de la Convención de Diversidad Biológica de Naciones Unidas y como tal vivió de primera mano debates internacionales sobre nuevas tecnologías como los transgénicos. Ahora ha reunido su trabajo de investigación de años en el libro Innovación y sus enemigos (Innovation and its Enemies, Oxford University Press), un recorrido por casi 600 años de historia analizando algunos de los casos de oposición a nuevas ideas y tecnologías que tenían el potencial de transformar el mundo.
En 1866, durante la Exposición Universal de París, Luis Napoleón III lanzó un reto a los científicos: encontrar una fuente de proteínas alternativa a la mantequilla que fuera más barata. En su cabeza estaba la necesidad de alimentar a una población cada vez más empobrecida y a un ejército famélico y amenazado por la voluntad expansionista de otras potencias europeas. El premio lo ganó Hippolyte Mège-Mouriés, inventor de la margarina.
Mientras Europa adoptó el nuevo producto, en EE UU provocó el nacimiento del lobby de la industria láctea, que emprendió una guerra abierta contra el alimento. Los productores lograron que el lácteo se prohibiera en varios estados y esas leyes fueron sostenidas hasta por el Tribunal Supremo. Para conseguir frenar el consumo del nuevo producto, mucho más asequible que la mantequilla, la industria se sirvió de estudios científicos inventados y campañas de odio diciendo que la margarina era “antiamericana” porque contenía un producto importado, el aceite de coco. La industria estigmatizó a los hogares que la consumían porque estaban usando un producto barato, lo que cuestionaba la capacidad del padre de familia de proveer para los suyos.
El café, los tractores, los refrigeradores o la imprenta también fueron objeto de campañas de desprestigio
Los productores de margarina reaccionaron sustituyendo el aceite de coco por el derivado de plantas más “americanas” como el algodón y la soja y establecieron alianzas con los productores nacionales de estas cosechas. La demanda de margarina creció hasta que su consumo rebasó a la mantequilla en los años 50 del siglo XX, después de que se derogaran las leyes aprobadas contra ella a mediados del siglo anterior.
Este “es uno de los mejores ejemplos de cómo la industria afectada, usando instrumentos legales, puede dañar o eliminar nuevas tecnologías”, escribe Juma.
El café, los tractores en la agricultura, los refrigeradores o la imprenta en el mundo musulmán también fueron objeto de campañas de desprestigio. El primero sufrió durante siglos la prohibición impuesta por autoridades religiosas musulmanas, que cerraron por ley las cafeterías. Lo hicieron no tanto por la infusión en sí como porque se consumía en lugares de esparcimiento donde se hablaba y compartían ideas, el sitio perfecto para que surgiesen voces disidentes con el poder establecido. Las cafeterías se prohibieron en la Meca, Isfahán, Cairo y Constantinopla durante 200 años.
«Dependemos de las nuevas tecnologías ante los desafíos globales», dice Juma
Cuando el café saltó del Imperio Otomano a Europa, el efecto fue el mismo y los reyes de algunos países decretaron el cierre de cafeterías y «clubes del café» que comenzaban a aparecer en las universidades. Antes de que Italia fuese la patria del expreso, el país se resistió al nuevo producto por miedo a que dañase al sector del vino. Pero el papa Clemente VIII hizo una inteligente defensa de la infusión en 1600: “Esta bebida de Satán es tan deliciosa… que sería una pena que sólo los infieles puedan usarla. Engañaremos a Satán bautizándola y haciéndola una bebida genuinamente cristiana”, escribió.
Juma traza paralelismos entre las tácticas y argumentos usados en el pasado y los que dominan polémicas actuales como la de los transgénicos, el rechazo a las vacunas o la inteligencia artificial. A los transgénicos se les llama “Comidas Frankenstein”. Al café se le tildó de “alcohol juvenil” en India, y en Inglaterra, Francia y Alemania alertaban de que producía esterilidad. Las comidas refrigeradas eran “alimentos embalsamados”, el teléfono, “instrumento del demonio” y la margarina “mantequilla de toro”.
La supuesta novedad disruptiva de algunos productos es muchas veces la causa para su rechazo. En el caso de los organismos modificados genéticamente, se trata de variantes vegetales que han sido modificadas genéticamente para producir toxinas Bt, que eliminan a las plagas más habituales del maíz y otros vegetales. A pesar de que el medio de usar el Bt de esta forma es nuevo, el concepto en sí es muy antiguo, tan tradicional casi como la agricultura, pues ya en el antiguo Egipto se usaban toxinas Bt para evitar las plagas en la agricultura, escribe Juma.
La huelga contra los vinilos
En 1942, el sindicato de músicos más importante de EE UU prohibió a sus miembros hacer discos y llamó a todos sus miembros a una huelga contra la industria discográfica. Pensaban que la grabación de canciones acabaría con la música en directo. Los responsables del sindicato llegaron a exigir como compensación que las radios contratasen a músicos y que solo estos estuvieran capacitados para darle la vuelta a los vinilos. En parte tenían razón al predecir la pérdida de muchos empleos, escribe Juma, pero la llegada de los discos transformó la industria hasta convertirla en un sistema donde los artistas pueden alcanzar un poder y riqueza impensables.
Juma resalta que nuestras sociedades no han mejorado mucho desde hace seis siglos a la hora de gestionar la llegada de tecnologías transformadoras y esto supone un riesgo, pues cada vez más dependemos de ellas para afrontar problemas globales como la escasez de alimentos y la pobreza en un planeta superpoblado, el desarrollo de energía limpia e inagotable, o la búsqueda de nuevos remedios contra las enfermedades de la vejez .
La conclusión del autor es que “las sociedades no se oponen a las ideas porque sean nuevas, sino porque perciben pérdida”, ya sea de trabajos, ingresos o el desmantelamiento de un modo de vida concreto. Los mismos dilemas que ocasionó el café hace siglos están hoy presentes con la agricultura transgénica y, en un futuro, lo estarán en otros campos. Los más acuciantes, dice Juma, son la inteligencia artificial, la edición genómica y la impresión en 3D.
Tomado de: http://elpais.com/elpais/2016/07/22/ciencia/1469179145_789347.html

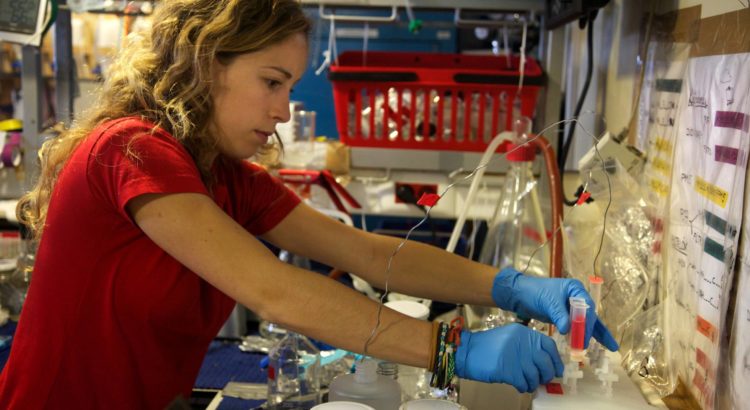







 Users Today : 5
Users Today : 5 Total Users : 35459600
Total Users : 35459600 Views Today : 8
Views Today : 8 Total views : 3417980
Total views : 3417980