Por: Pablo Hernández Jaime
En La causa marxista por la liberación humana: verdad, ética y política[1] afirmé que el marxismo, en tanto causa por la liberación humana, busca erradicar toda forma de opresión, ya sea bajo la forma de explotación, exclusión o dominación. Y dije también que las distintas formas de opresión, en su devenir histórico, suelen tener su origen en el proceso social de enajenación. Pero ¿qué quiere decir esto? Comencemos por aquí.
i. estructura social y desarrollo histórico
La enajenación[2]no se reduce a la percepción subjetiva de malestar, sino que constituye un concepto mucho más amplio que engloba distintos fenómenos particulares, desde la explotación, el despojo y la subsunción del proceso de trabajo, hasta la propiedad privada, las religiones, la formación de Estados y la edificación de fetiches.
La enajenación es, en su definición más general, la pérdida de un proceso o producto de la actividad humana. Decimos que algo se enajena cuando ese algo deja de estar bajo el control de su creador, llegando incluso a someterlo; por ejemplo, cuando un concepto se vuelve dogma, cuando la riqueza es extraída a los trabajadores mediante la explotación o cuando un aparato de administración y gobierno (como es el Estado) se escinde de sus gobernados, concentrando el poder y negando o pichicateando el derecho de participación política.
La enajenación social ocurre allí donde los fenómenos sociales adquieren una lógica propia que escapa a la voluntad y control de las personas que producen y reproducen dichos fenómenos.
Sin embargo, las distintas formas de enajenación no son un mero problema de falsa consciencia, sino fenómenos históricos que aparecen ahí donde las condiciones del desarrollo social lo permiten. De manera que a la enajenación no se la supera solo con explicaciones, sino transformando y superando las condiciones materiales a las que debe su existencia. No basta decir, por ejemplo, que el mercado es una forma enajenada de las relaciones sociales de asignación de recursos, donde la asignación deja de estar sujeta a la voluntad de las personas y empieza a regirse por “sus propias leyes”, haciendo que las personas queden sujetas a la dinámica inmanente de los mercados y no los mercados sujetos a la dinámica de las personas. No. No basta saber eso para superar las relaciones mercantiles. Los mercados surgen ante la necesidad histórica del intercambio de recursos entre productores privados, condición que no podrá ser superada mientras siga habiendo propiedad privada o mientras no se desarrolle algún medio de asignación distinto al mercado, más eficiente que éste y al menos igual de intuitivo.
De manera que las distintas formas de enajenación, en tanto fenómenos históricos, abren paso a determinadas estructuras sociales con lógica propia tales como el mercado, la propiedad privada, el capital, el Estado, los sistemas culturales y de creencias, incluyendo la religión, etcétera. Cabe aclarar que, aquí, el concepto de estructura no se refiere solo a aspectos económicos, sino a todo fenómeno que, al enajenarse, genera una lógica propia que es relativamente independiente de la voluntad de los individuos que participan en ella. Sin embargo, Marx claramente da prioridad a la estructura económica; y esto es así, precisamente, porque las prácticas y relaciones económicas, en tanto base de la subsistencia social, representan la condición de posibilidad para el desarrollo de cualquier otra estructura. De aquí que Marx considerara en su Prólogo a la Contribución a la crítica de la economía política que la estructura económica es la base de la sociedad, mientras el resto de las estructuras emergen sobre ella, aunque no de manera unilateral ni mecánica.
Ahora bien, al ser un producto histórico, las estructuras sociales no son voluntarias y no pueden transformarse a capricho. Aunque por la misma razón, al ser estas un producto de la actividad humana, tampoco son inmutables. De hecho, las estructuras sociales se encuentran en constante cambio, aunque guiadas por una tendencia que les es propia y que solo puede quedar sujeta al control consciente de las personas en la medida en que éstas logran conocer el fenómeno e implementar las medidas pertinentes para tal fin.
“Pero” –alguien podría objetar– “las estructuras sociales se pueden suprimir, por ejemplo, interviniendo políticamente para impedir la acumulación de capitales y redistribuir los medios de producción, favoreciendo la pequeña propiedad y la libre competencia; o podría prohibirse la economía de mercado; o, incluso, podrían suprimirse los Estados, eliminando las funciones de representatividad política, la burocracia, la administración central de los bienes públicos y los cuerpos de seguridad.” Sin embargo, allí donde se quiera prohibir por decreto la acumulación, pero existan las dinámicas de producción que llevan a la acumulación, será prácticamente imposible impedir el surgimiento del capital; allí donde se quieran prohibir los mercados, pero los mecanismos de asignación de recursos sean subóptimos, surgirán mercados negros; y allí donde se crea que las funciones del Estado son voluntariamente prescindibles, estas volverán a surgir.
De aquí la tesis marxista que, refiriéndose a la estructura económica, sostiene que “ninguna formación social desaparece antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella, y jamás aparecen nuevas y más elevadas relaciones de producción antes de que las condiciones materiales para su existencia hayan madurado dentro de la propia sociedad antigua.”[3] Y esto es así, precisamente, porque, para Marx, la estructura económica de una sociedad depende de ciertas condiciones sociales (a las que llama relaciones de producción) y que solo se transforman paulatinamente, conforme la propia lógica del modo de producción se desarrolla. Así, por ejemplo, la propiedad privada de los medios de producción y el intercambio mercantil son dos de los pilares del capitalismo. Sin embargo, el desarrollo mismo del capitalismo lo que hace es concentrar la propiedad, anulando progresiva y relativamente la competencia, al mismo tiempo que tecnifica y automatiza los medios de producción y de circulación de bienes mercancías, con lo que, paulatinamente, crea las condiciones objetivas para la superación del intercambio mercantil (creando condiciones para la planificación, producción y asignación en tiempo real) y para la abolición de la propiedad privada de los medios de producción (socializando la producción a escala global mediante cadenas internacionales de valor). Es decir, la lógica del desarrollo capitalista crea las condiciones para una nueva organización económica, al destruir las relaciones sociales que permiten su propia existencia.
En síntesis: las estructuras sociales en general y la estructura económica en particular, al ser productos históricos, no se pueden suprimir a voluntad, si no es mediante la superación de las condiciones materiales que las hacen necesarias.
ii. Reforma o revolución
Si las estructuras de una sociedad se desarrollan “por sí mismas” y no podemos cambiarlas a voluntad, entonces ¿para qué pensar en una revolución? ¿No sería mejor solo esperar el inminente y fatal desarrollo de la historia? ¿No sería mejor, incluso, solo limitarnos a buscar algunas cuantas reivindicaciones para atenuar los males, indeseables, pero necesarios de esta sociedad? Veamos.
En La causa marxista… afirmé que “el marxismo es, ante todo, una causa ética y política por la liberación humana.” Pero ¿no es esto un contrasentido con los propios planteamientos económicos e históricos del marxismo? ¿Cómo puede el marxismo suscribir una concepción de la historia donde las estructuras sociales no pueden estar sujetas al capricho humano y, al mismo tiempo, erigirse como una causa política? La respuesta breve es no: no es un contrasentido. Y no lo es porque hace falta considerar al menos dos elementos más en el análisis; el primero tiene que ver con la concepción marxista de la ciencia y su potencial emancipatorio; el segundo tiene que ver con la dimensión política de la lucha de clases, es decir, la lucha de clases en tanto búsqueda por la liberación política de las clases oprimidas[4].
Conocimiento científico y revolución
Para el marxismo, la ciencia, en tanto actividad que busca desentrañar el conocimiento relativo a algún fenómeno, guarda un enorme potencial revolucionario. Y esto es así porque con el conocimiento de la realidad y, en este caso, con el conocimiento de las estructuras sociales se vuelve posible comprender sus principales tendencias y lógicas de funcionamiento. Y este conocimiento, traducido en acciones, es poder, porque al comprender las tendencias y lógica de una estructura, entonces, podemos crear mejores estrategias para intervenir en ella.
Así, por ejemplo, si sabemos que el desarrollo de las fuerzas productivas, en tanto medios de producción y circulación, es crucial para superar el capitalismo, entonces quedará claro que un proyecto socialista que tenga como objetivo abolir las relaciones capitalistas de producción, no puede dejar de cumplir con esta tarea, ya sea bajo una economía mixta (con empresas estatales y capital privado) o de algún otro tipo. No será suficiente trabajar con formas alternativas de producción local o regular a las empresas privadas, y no será suficiente estatizar la economía. Todo esto se puede hacer, pero no será suficiente para superar al capitalismo. Las alternativas de economía local no podrán superar la capacidad técnica de la gran producción y, sujetas a la lógica del mercado, desaparecerán o se erigirán en capitales. Las regulaciones a la empresa privada no cambiarán en nada la lógica del sistema. Y la sola estatización de la economía, sin una transformación estructural orientada al desarrollo de las fuerzas productivas, solo generará nuevas formas de opresión económica, esta vez al amparo del Estado mismo, pues la propiedad estatal sigue siendo propiedad privada y al ser el Estado dueño de la economía, en relación con el mercado mundial, se habrá erigido en un capitalista más, aunque de distinto tipo.
Pero algo que resulta más importante con respecto a este ejemplo es que, al conocer las pautas del desarrollo capitalista, se descubre, además, que su desarrollo no es homogéneo, sino desigual; es decir, que el desarrollo capitalista varía de país a país y de región a región, y además algunas regiones y países solo se integran al capitalismo bajo relaciones de dependencia que minan su propio potencial de desarrollo[5]. De manera que, por sí mismo y sujeto a su propia lógica, el capitalismo –muy probablemente– nunca termine de desarrollar las fuerzas productivas en los países del llamado Sur Global.
Con este breve ejemplo queda claro como el conocimiento científico sobre las estructuras sociales en general y sobre la estructura económica en particular no solo puede servir como guía para la intervención, diciéndonos, por ejemplo, la centralidad que tiene el desarrollo técnico en la posible superación del capitalismo, sino que incluso nos dice que, dada nuestra posición en la economía mundial como países dependientes, entonces, el tan esperado desarrollo económico quizá nunca llegue si lo dejamos a la propia lógica del capitalismo. En otras palabras, el conocimiento científico de la estructura económica no solo nos dice que es posible intervenir políticamente para revolucionar la economía, sino que nos dice que, en casos como el nuestro es, además, una necesidad.
En síntesis: que un fenómeno social tenga lógica propia no hace imposible que podamos intervenir en él, pero sí demanda de nosotros, para poder intervenir adecuadamente, que lo conozcamos científicamente. La revolución no puede guiarse por caprichos, pero sí puede y debe hacerlo desde el conocimiento científico.
Poder popular y revolución
La causa marxista por la liberación no solo busca la revolución económica, aunque considere que ésta es indispensable para cualquier otro cambio social profundo. El marxismo persigue, además, la formación de un poder popular organizado, consciente e independiente que sea artífice de su propia liberación. En este sentido, Marx se distancia de socialistas como Blanqui, quien buscaba directa y expresamente la dictadura política de una élite. La distinción no es menor, pues, aunque Marx sabe que la construcción de un Estado popular (volkstaat) puede ser no solo útil sino crucial para el ejercicio político de las clases populares, sabe que el objetivo de una revolución no consiste en un recambio de amo; es decir, el objetivo perseguido por Marx no es la creación de una dictadura de Estado que concentre todo el poder. Y no debemos confundirnos. Cuando Marx dice que el socialismo solo puede ser la dictadura del proletariado se refiere a que el socialismo, en tanto forma de organización social y económica efectivamente orientada a defender los intereses de las clases oprimidas, solo podrá ser considerado tal socialismo en la medida en que sistemática y tendencialmente trabaje por superar las relaciones de producción capitalistas, suprimiendo progresivamente la explotación, al tiempo que procura el bienestar social y combate otras formas de opresión, por ejemplo, la política.
La dictadura del proletariado solo podrá ser considerada tal en la medida en que el proyecto socialista en cuestión trabaje, al menos y progresivamente, en torno a cuatro grandes ejes: 1) el desarrollo de las fuerzas productivas para la superación de las relaciones capitalistas de producción; 2) la formación de un equilibrio geopolítico para aligerar las ataduras que mantienen las relaciones de dependencia económica; 3) el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores mediante el crecimiento del empleo, el establecimiento de políticas laborales y la formación de lo que hoy denominaríamos un estado de bienestar; y 4) el fomento y cuidado de un poder popular consciente y autónomo con amplia participación política. Y este cuarto punto es el que busco enfatizar aquí.
La emancipación política del pueblo es la superación de su enajenación política. Esta enajenación consiste, fundamentalmente, en la separación tajante y excluyente del pueblo con respecto al Estado, comandado éste último por una élite política típicamente relacionada con las élites económicas, si no es que integrada directamente por ellas. Y esta enajenación cobra una forma aún más hostil cuando el aparato estatal, además de estar escindido del pueblo, coopta y controla a los trabajadores y sectores populares, por ejemplo, con la creación de sindicatos serviles y vendidos (que en México llamamos charros) o con la usurpación de la dirección en las organizaciones sociales[6]. La supresión de esta enajenación política consiste, entonces, en el aumento progresivo, consciente, organizado y autónomo de la participación popular en los asuntos públicos.
Como intenté sintetizar en Soberanía popular y cambio de clase política[7], el poder, que comúnmente identificamos como depositado en la estructura del Estado, no es, en lo fundamental, otra cosa que un potencial de acción colectiva; en otras palabras, el poder no es más que el poder-hacer del actuar en colectivo. De aquí la soberanía inalienable del pueblo. Sin embargo, el Estado, en tanto estructura de gobierno, suele contar con al menos tres fuentes de control que lo llevan a detentar este poder mediante la obediencia y la administración central: 1) el monopolio de la violencia mediante los cuerpos de seguridad, como el ejército y las policías; 2) el control directo o indirecto de la economía y la administración de los bienes públicos; y 3) la constante búsqueda de legitimidad, es decir, el reconocimiento social de que los poderes depositados en él son debidamente detentados. Y como resultado de estas tres asimetrías: las armas, los recursos y el reconocimiento, el Estado adquiere no solo los medios materiales, sino también los medios jurídicos y simbólicos para lograr su dominación. Estos son, en lo fundamental, los mecanismos con que el Estado reproduce la enajenación política que lo constituye.
Sin embargo, los Estados son también el resultado de condiciones históricas objetivas y, por tanto, no pueden ser suprimidos a capricho, si no es superando las condiciones que los vuelven necesarios. En este sentido, resulta difícil plantear la superación espontanea y directa del poder estatal, cuya formula básica y más radical sería poner la propiedad de los medios de producción directamente en las manos del pueblo armado y organizado, logrando con ello la reapropiación de las tres fuentes de poder antes mencionadas. Puesto en estos términos, la superación del Estado supone, al mismo tiempo, la superación de la propiedad privada y la división de la sociedad en clases, la superación de los antagonismos geopolíticos (que demandan la formación de ejércitos regulares) y la creación de una organización popular consciente y autónoma. En otras palabras, la superación del Estado implica la superación del modo de producción capitalista y la integración global de la sociedad. Si lo anterior es verdad, se sigue, casi por necesidad, que todo proyecto socialista de transición deberá tomar, de uno u otro modo, cierta forma estatal, aunque no necesariamente a la manera de una dictadura de Estado, con un gobierno despótico e hipercentralizado.
El Estado popular debe distinguirse radicalmente de los Estados burgueses, no solo por sus intenciones de desarrollar las fuerzas productivas, por sus políticas sociales o por su papel en la geopolítica. El Estado popular debe distinguirse de los Estados burgueses por su relación con el pueblo, promoviendo la creación de un poder popular consciente y autónomo bajo la forma de una gran organización social.
La creación y consolidación de esta organización del pueblo es la sustancia de una revolución política de corte socialista; ella representa la posibilidad de un involucramiento que supere los límites de la democracia representativa y participativa de corte liberal; aunque, claramente, la existencia de tal organización no excluye necesariamente la presencia de parlamentos, elecciones, referendos, consultas, etcétera; por el contrario, todos estos aspectos son un complemento necesario. Pero la formación de un poder popular no es solo una forma de hacer democracia; es también un medio de defensa del propio proyecto socialista. Por su propia naturaleza, un proyecto así buscará ganar control directo sobre la economía y, al mismo tiempo, buscará moverse en la correlación de fuerzas geopolítica; de manera que dicho proyecto terminará por generar, casi necesariamente, relaciones de conflicto con las élites nacionales e internacionales, por lo que necesitará algo más que legitimidad para sostenerse. Y es aquí donde el poder popular juega su papel, pues cuando un proyecto así está respaldado por la participación del pueblo organizado, consciente e independiente, el Estado popular obtiene no solo legitimidad, en tanto reconocimiento, sino un apoyo más directo y decidido.
En síntesis: el poder popular no solo representa uno de los objetivos de todo proyecto socialista, en tanto búsqueda por la emancipación política de los trabajadores y clases populares, sino que constituye además una medida de defensa necesaria del mismo proyecto.
* * *
En conclusión, la causa marxista por la liberación busca erradicar, en última instancia, todas las formas de opresión social. Sin embargo, no se plantea esta tarea en abstracto. El marxismo comprende que las distintas formas de opresión, ya sea bajo la forma de explotación, exclusión o dominación, son resultado de un proceso histórico mediado por el surgimiento de estructuras con lógica propia (enajenadas), mismas que no pueden ser suprimidas por capricho. Dentro de estas estructuras, Marx considera la económica como la más relevante, pues es ésta la que permite la subsistencia y, por tanto, es la condición de posibilidad del resto de estructuras. Sin embargo, de este carácter autónomo de las estructuras sociales no se sigue que las clases populares no puedan hacer nada para cambiar su situación y deban esperar sentados el fatal desarrollo de la historia. Pueden cambiar su situación; mas para eso es necesario el uso revolucionario de la ciencia y la formación de un poder popular bajo la forma de una gran organización social. El conocimiento científico servirá para comprender la lógica y tendencias propias de las estructuras de opresión social en general y de opresión económica en particular, de manera que sea posible plantear estrategias eficaces para atenuar sus consecuencias negativas y superar sus condiciones sociales de existencia. Por otro lado, la creación de un poder popular organizado, autónomo y consciente, servirá directamente para avanzar en la superación paulatina de la opresión política, fortaleciendo una verdadera democracia social, al tiempo que este poder sirve también como principal soporte para la formación de un proyecto de gobierno socialista y la conformación de un Estado popular.
Frente al reformismo que, en el mejor de los casos, se limita a conformar un estado de bienestar con desarrollo económico, pero sin la intención de superar las actuales relaciones de producción ni la enajenación política de las clases populares, la revolución socialista constituye un intento deliberado para la toma del poder en favor de la construcción de un poder popular y una democracia social que, en su funcionamiento integral, avancen sistemáticamente hacia la superación del modo de producción capitalista, no por decreto o capricho, sino científicamente.
Pablo Hernández Jaime es Maestro en Ciencias Sociales por El Colegio de México e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
[1] https://cemees.org/2021/03/14/la-causa-marxista-por-la-liberacion-humana-verdad-etica-y-politica/
[2] Para más detalles, revisar la nota Marx: su concepto de enajenación (https://cemees.org/2019/05/05/marx-su-concepto-de-enajenacion/) o el podcast
Sobre el concepto de enajenación (https://cemeesorg.files.wordpress.com/2020/06/ec-02-pablo.mp3)
[3] Marx, Prólogo de la Contribución a la crítica de la economía política.
[4] Y digo clases oprimidas considerando no solo a las clases explotadas económicamente, sino también a aquellas que están sujetas a formas de exclusión y dominación.
[5] Ver por ejemplo a Ruy Mauro Marini, Dialéctica de la dependencia.
[6] A este tipo de enajenación política se refiere Revueltas cuando analiza el caso mexicano en su Ensayo sobre un proletariado sin cabeza
[7] https://cemees.org/2021/03/29/soberania-popular-y-cambio-de-clase-politica/
Fuente de la información e imagen: https://cemees.org


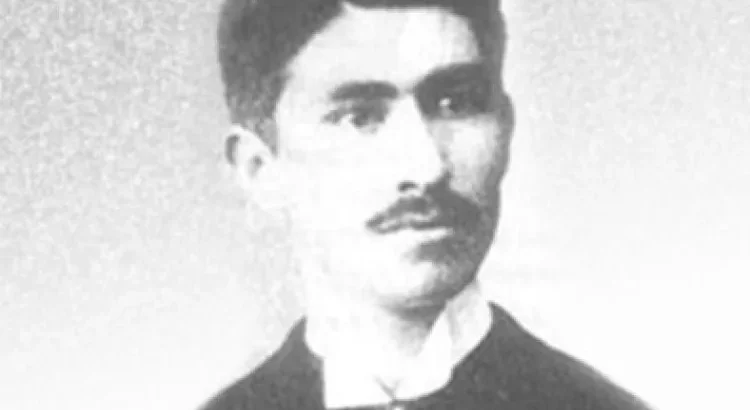

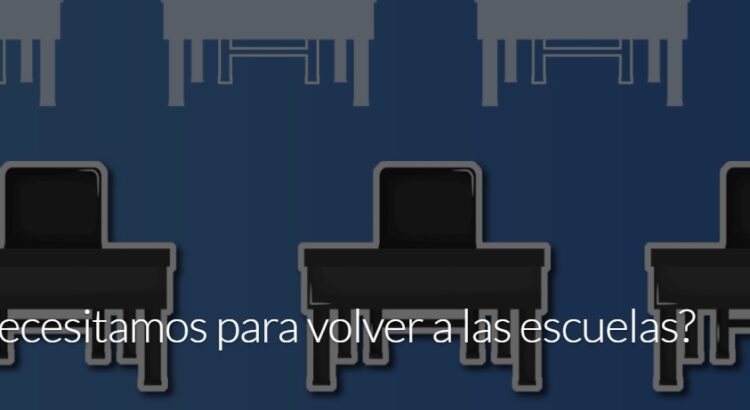
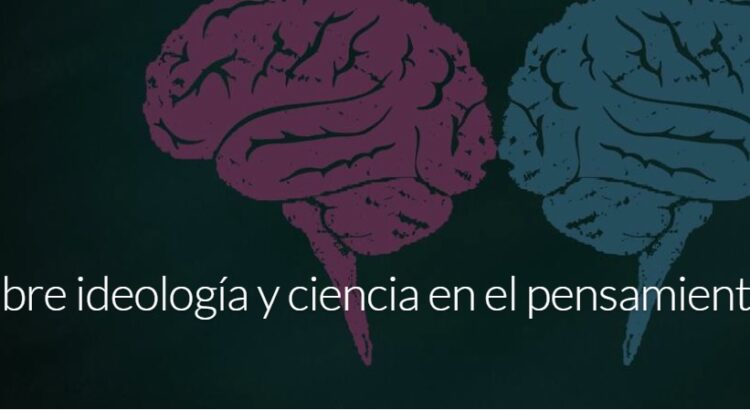





 Users Today : 184
Users Today : 184 Total Users : 35459779
Total Users : 35459779 Views Today : 344
Views Today : 344 Total views : 3418316
Total views : 3418316