«Puede creerse en la posibilidad de una nueva regulación de las relaciones humanas, que cegará las fuentes del descontento ante la cultura. (…) Esto sería la edad de oro, pero es muy dudoso que pueda llegarse a ello.» (Sigmund Freud: El porvenir de una ilusión).
De un tiempo a esta parte contamos con un nuevo tema recurrente en la agenda mediática. Ocurrió hace años con la violencia ejercida contra las mujeres en el contexto de las relaciones afectivo-sexuales. De manera semejante a esta espantosa lacra la salud mental era un problema sólo reconocible en el ámbito de lo privado, pero no estaba en el tablón social en el que ya se le otorga un reconocimiento que conlleva el planteamiento de la necesidad de un tratamiento colectivo, mereciendo por ende formar parte de la tarea política.
Creo que no cabe discusión en identificar la maldita pandemia de la COVID-19 como un punto de inflexión en la consideración pública de la salud mental. Fue notable el incremento de las referencias en el sinnúmero y diversidad de informaciones que aludían al aspecto psicológico de lo que, en principio, era un mal puramente somático causado por un microorganismo, el dichoso coronavirus. Pero aquí se hacía evidente lo ilusorio de ese dualismo psicofísico heredado de la filosofía antigua y acentuado por las grandes religiones monoteístas consistente en la creencia de que somos personas porque no somos un ente puramente físico, sino que contamos en nosotros con lo que realmente constituye nuestra esencia humana, a saber, un alma o mente de naturaleza incorpórea. La neurociencia más reciente nos demuestra lo contrario: los males del cuerpo también lo son del alma –de la psique– y viceversa. Hoy sabemos, por ejemplo, que existe una importantísima conexión entre nuestro heroico sistema inmunitario, nuestro prosaico intestino y nuestro aristocrático cerebro, eje orgánico que es determinante en nuestro estado de ánimo diario. Hay quien ya ha bautizado al intestino como nuestro «segundo cerebro» (no se tome al pie de la letra, claro). El célebre neurocientífico premio Príncipe de Asturias Antonio Damasio certificó la obsolescencia científica y filosófica del dualismo psicofísico en su apasionante libro titulado El error de Descartes cuya publicación data de 1994.
En cualquier caso –y esto ya fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud hace años– no se reduce la noción de salud a la salud estrictamente fisiológica; para ser cabal no puede faltarle su ingrediente psíquico. Es lo que vino a expresar públicamente en sede parlamentaria el diputado Íñigo Errejón, no sin arrancar alguna que otra chufla de alguna de sus señorías miembro de la bancada menos progresista. Hay quien diría que la voz que entonces elevó el diputado Errejón era la de aquel que clama en el desierto. Pero el caso es que meses después la atleta norteamericana Simone Biles, una figura señera del deporte mundial, renunció a su participación en ciertas competiciones de la Olimpiada de Tokio por mor de su bienestar anímico (de «ánima», que como «psique» también quiere decir alma). Y nada como las noticias del mundo del deporte para otorgar un potente escaparate publicitario a los temas que se vean insertos en ellas.
Luego hubo referencias con cierto eco en diversos medios sobre el asunto de la salud mental conectado con los más jóvenes y el preocupante número de suicidios que se registra entre los de su colectivo. Y lo más reciente: el triste desenlace de una depresión arrastrada a lo largo de años por una persona muy popular, la actriz Verónica Forqué. En el caso de este último episodio de repercusión social aparece mezclada la variable de las redes sociales y su efecto sobre el estado emocional de quienes se hallan expuestos a sus tóxicos efluvios. También sobre esto trascendió algo en los medios con ocasión de las revelaciones de una antigua ingeniera de Facebook que denunció cómo esta empresa desprecia los informes internos que le alertan del efecto pernicioso que el uso de las redes tiene sobre la psique de sus usuarios de menor edad.
En el contexto de los institutos hoy ya es norma la preocupación del profesorado por la salud mental de los adolescentes que en ellos estudian. Es obligatorio saber de sus problemas familiares y personales; los profesores no siguen a su alumnado sólo en el plano académico, también lo hacen en lo que importa a su salud. Por eso no puedo evitar que me provoque cierta perplejidad observar que curso tras curso el número de estudiantes con problemas de salud mental a los que imparto clases vaya en aumento. Porque ocurre justo cuando más los cuidamos, hasta el punto de que incluso se denuncia un excesivo proteccionismo de los hijos por parte de sus padres. A esto ya hay quien lo llama hiperpaternidad.
¿Es todo lo expuesto prueba de que nos hallamos ya plenamente inmersos en lo que Thomas H. Leahey llama en su manual clásico de Historia de la Psicología «la sociedad psicológica»? En ella el punto de vista psicológico se ha convertido en una forma normal de mirar los comportamientos, y es tenido en cuenta a la hora de juzgarlos, debido en parte seguramente a la evolución de la moralidad –hacia una menor rigidez y el reconocimiento de una variedad de opciones todas válidas– acompañada de la secularización progresiva de las sociedades así llamadas avanzadas. Todo consecuencia de la revolución humanista que arranca de finales del siglo XVII, cuando da sus frutos el librepensamiento de quienes se atreven a cuestionar el origen trascendental de lo que dota de sentido a la existencia humana. Desde entonces se ha impuesto la certeza de que somos nosotros los únicos que otorgamos valor a lo que hacemos, que es el individuo el único capaz de dotar de significado a su vida. Una liberación ética sin duda, pero también una carga anímica. Creo que esa senda histórica inaugurada por la modernidad desemboca actualmente en el encumbramiento de la emotividad como criterio de validación del juicio sobre la realidad en la que cada cual se encuentra. En su libro Homo Deus el autor israelí Yuval Noah Harari lo resume atinadamente diciendo que «mientras que los sacerdotes medievales tenían línea directa con Dios y podían distinguir entre el bien y el mal, los psicólogos modernos solo nos ayudan a ponernos en contacto con nuestros sentimientos íntimos».
Como muestra representativa de ese cambio relativamente reciente –pues Leahey lo sitúa después de la Segunda Guerra Mundial cuando la psicología norteamericana se ve de alguna manera forzada a responder a la demanda de atención clínica– tenemos lo que supuso en su día el cambio en la forma de considerar la homosexualidad. En efecto, a partir del 16 de septiembre de 1973, día en que la Asociación Estadounidense de Psiquiatría reconoció oficialmente que la homosexualidad no es una enfermedad mental, la historia de la lucha del colectivo gay por sus derechos logró un importante aval. Los prejuicios morales y religiosos quedaron a partir de ese momento progresivamente expuestos frente a las críticas desde las posiciones que reivindicaban el bienestar emocional de esas minorías culturalmente malditas.
La revolucionaria decisión médica quedó plasmada en la siguiente edición del DSM. El DSM es el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (MDE, en el original en inglés Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders o DSM), editado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. A lo largo del tiempo desde su existencia ha tenido sucesivas versiones resultado de las revisiones a las que se ha sometido el catálogo de las psicopatologías por parte de quienes trabajan en el ámbito clínico. Es el documento de referencia de psiquiatras y psicólogos clínicos mediante el que se juzga en gran medida qué es y qué no es enfermedad mental. La versión actualmente vigente es la quinta, conocida como DSM-5. La primera edición data de 1952.
Allen Frances fue el presidente del grupo de trabajo del DSM-IV (año de publicación: 1994) y parte del equipo directivo del DSM-III (1980). Tal como expone en su libro elocuentemente titulado en castellano ¿Somos todos enfermos mentales? existe lo que él denomina una «inflación diagnóstica» en psiquiatría. Su libro de hecho tiene la intención explícita de ser un manual contra los abusos de esta especialidad médica. Su título original en inglés es Saving normal. Se trata, pues, de no perder de vista la noción de normalidad como componente esencial de lo que entendemos por salud; es decir, de no elevar la salud a un estado ideal que casi nadie y rara vez podrá disfrutar plenamente, menos aún en su dimensión psíquica. Viene a defender Allen que lo normal es que todos presentemos desde el punto de vista psicológico algún que otro desajuste.
¿Puede ser que ese canon de salud mental difícilmente alcanzable en su plenitud sea uno de los factores culturales que hoy nos hagan sentir mal, precisamente por ser conscientes de que no lo cumplimos? ¿Y al sentirnos mal creemos que estamos mal? ¿Puede ser este un pernicioso efecto imprevisto de la vida en la sociedad psicológica? Porque en el caso de la salud mental, dada la inconmensurable complejidad de la psique humana, puede ser difícil discernir las causas puramente psicológicas de las sociales o antropológicas que la dañan, esto es, las causas relacionadas con la civilización y sus sinsabores.
No hay que despreciar el contexto histórico y cultural en el que la enfermedad mental se reconoce. Pensemos sin ir más lejos en la categoría de histeria, un verdadero cajón de sastre en el que se incluían el más dispar repertorio de síntomas tan común en la época en la que el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, inicia su carrera médica y alumbra sus primeras propuestas teóricas para la comprensión y terapia de los trastornos psíquicos. Su primer libro, escrito en colaboración con el médico vienés Joseph Breuer en 1895, lleva por título precisamente Estudios sobre la histeria. En él se viene a reconocer la especificidad de la terapia psicológica y se halla el germen de la más específica del psicoanálisis. Esto demuestra que el ámbito de la salud mental no ha mucho que ha ingresado en el dominio de la clínica científica.
Es una constante de la historia de la psicología y la psiquiatría la contaminación de los prejuicios culturales, particularmente los de orden moral e incluso religioso, en la percepción de la salud mental como demuestra el caso anteriormente referido de la homosexualidad. Esto es manifiesto en las críticas que siempre han rodeado a la confección de las diversas versiones del referido DSM ya apuntadas anteriormente. En su vocación por universalizar las entidades nosológicas (es decir, las distinciones entre enfermedades) el mundo clínico de la salud mental ha progresado en el discurso biologicista sustitutivo del existencial o fenomenológico, esto es, del construido a partir de lo experimentado por el paciente, de lo que siente. Ahora bien, las diferencias interculturales subsisten. Por otro lado, cabe la posibilidad de que los no expertos perciban que las explicaciones biológicas de las enfermedades mentales les absuelven a ellos, a los familiares próximos y a la sociedad en general de cualquier responsabilidad. Otra vez la sombra de la moral se proyecta sobre la psicopatología.
Es un error aislar la salud mental del contexto sociocultural en el que la vida de las personas se desenvuelve. De igual manera que la institución educativa no puede solucionar lo que son vicios estructurales de unos sistemas de convivencia e ideológicos en los que aquélla se halla inmersa el tratamiento de los problemas mentales por medio de los recursos clínicos no puede resolver lo que hunde sus raíces en unos modos de vida intrínsecamente malsanos. No es descabellado plantearse si el incremento de los problemas de salud mental no será otra cosa que el coste que hemos de pagar por ser consecuentes con la fe que profesamos a la libertad individual y al progreso.
Fuente: https://rebelion.org/la-sociedad-psicologica-a-proposito-de-la-salud-mental/



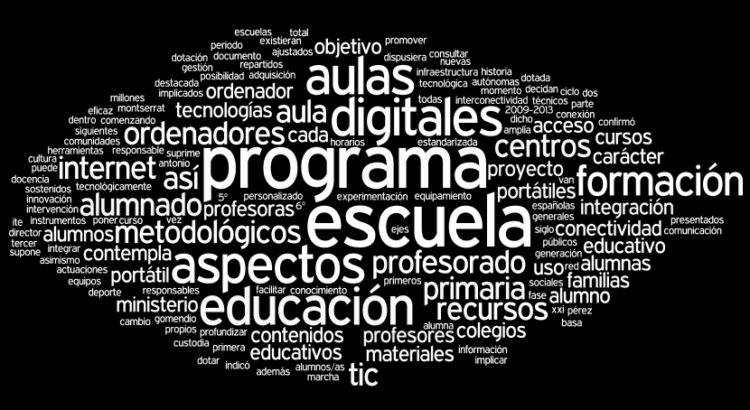

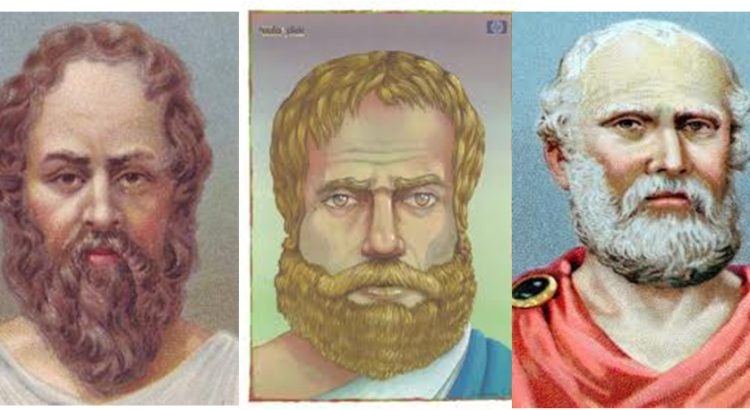







 Users Today : 221
Users Today : 221 Total Users : 35459816
Total Users : 35459816 Views Today : 385
Views Today : 385 Total views : 3418357
Total views : 3418357