Por: Kerron Ó Luain
‘Y aún te enseñan en la escuela acerca de aquellos gloriosos días de dominio’.
Lo que Jon Snow, periodista del Channel 4 (de la television inglesa), identificó sabiamente como ‘fascismo de amapola’ [la amapola es en Gran Bretaña el símbolo de los caídos, originalmente de la I Guerra Mundial, y se lleva en la solapa todos los meses de noviembre a modo de homenaje] llegó a su crescendo este fin de semana, como sucede con más vitalidad con cada año que pasa. Sin embargo, este año de 2018, dado que era el centenario del Armisticio de la I Guerra Mundial, el tono del crescendo se ha sentido más agudamente de lo habitual.
Cuando a mediados de semana veía Sky News Live en YouTube desde mi apartamento de Filadelfia, irrumpió en la pantalla un niño que sin darse aparentemente cuenta proclamaba la importancia de transmitir el ‘conocimiento’ de la I Guerra Mundial tomándolo de quienes habían vivido antes que él. Este segmento se retransmitió junto a una información sobre un ‘artista’ [léase, ‘lunático’], de nombre Rob Heard, que a lo largo de cinco años había tallado miles de figuritas de madera de soldados británicos muertos en el conflicto y los había esparcido por el suelo de alguna parte de Inglaterra para conmemorar este centenario de una matanza fútil. Nada de contexto, nunca.
Para que no nos superemos y asumamos que termina aquí el fanatismo, se nos recuerda de modo intermitente a lo largo de la semana desde diversas fuentes de noticias inglesas que se encienden 10.000 antorchas cada noche (¿se acuerdan de esas antorchas que portaban los fascistas de Trump en Charlottesville el año pasado?) en la Torre de Londres para recordar a los ‘caídos’.
Pero la breve entrevista del canal Sky al joven desencadenó en mí el recuerdo de uno o dos versos del principal trovador político irlandés de estos tiempos, DamienDempsey:
Y aun te enseñan en la escuela
Acerca de aquellos gloriosos días de dominio
Y cómo es tu destino
Ser superior a mí
¿Cuál debe ser el programa escolar de Historia de estos niños en el país sobre cuyo imperio no se ponía jamás el sol? Una somera pizquita («smidgeon» en ingles, una palabra prestada del irlandés, o sea, del «gaeilge») de investigación revela que, aunque el programa principal de las escuelas en Inglaterra, y forzosamente por extensión de Gales y Escocia, mencionaba la historia de la colonización de otros países, esos aspectos no eran ‘obligatorios’. En lo esencial, existe una lista ideal de aspiraciones de lo que el niño y la población adolescente en general del Reino Unido deberían aprender en el colegio, pero lo que sabemos en realidad se reduce en la mayoría de los casos al banal estudio del linaje real, o, en muchos casos, al homenaje imperial/capitalista.
¿Cómo puede el Estado irlandés, o quienes residen en él, sostener una queja justificable sin parecer hipócritas? ¿No permitimos la eliminación de la historia del ciclo del Junior Cert [enseñanza medial] como materia principal? Sin protestas, sin un murmullo, de verdad.
Los protagonistas del discurso decolonial en tiempos modernos parecen provenir, no de Irlanda sino de otros lugares, de otras cimas anteriormente coloniales. ShashiTharoor, parlamentario y especialista académico indio, se ha manifestado ruidosamente en años recientes sobre el violento colonialismo de Gran Bretaña y el Raj [el dominio británico de la India] en su país de origen. Sin embargo, todos los crímenes de Gran Bretaña parecen haber caído en el silencio en Irlanda – primera colonia de Inglaterra ‘para que no olvidemos’ – como se restriega cada mes de noviembre.
Ciertamente, no sólo considera el llamado Estado irlandés que queda bien erigir una escultura estridentemente grande de un ‘soldado inolvidable’ de la I Guerra Mundial en uno de los lugares donde se fraguó la resistencia revolucionaria republicana en 1916 (St. Stephen’s Green), siendo sus promotores gente como Leo Varadkar (Taoiseach/Primer ministro) y Frank Feighan (diputado [TeachtaDála] /Ministro/lamebotas general de Occidente y los británicos) que insisten en que llevemos un trébol adornado con una amapola teñida de sangre. Vaya impostura, desde luego.
Los oponentes sacarán a relucir la habitual defensa: que deberíamos recordar a ‘todos los que murieron’ en el pasado, por razones humanitarias. Con ello, sin embargo, se pasa por encima del elemento recordatorio real de la amapola, que resulta supuestamente tan central para su simbolismo. Los actuales soldados británicos – que han servido en Afganistán e Irak – conceden regularmente entrevistas a los medios británicos que vinculan claramente la carnicería sin sentido de antaño con las proezas imperiales contemporáneas.
¿Por qué no se sugiere lucir la amapola blanca alternativa (que carece de los antecedentes de la Legión Británica), que simboliza la paz y el final de todas las guerras? La respuesta sencilla y más cierta es porque la amapola roja – por oposición a la blanca – se utiliza para promover un orden del día militarista en Gran Bretaña, que de modo espeluznante recuerda al militarismo de principios del siglo XX en los preliminares de la I Guerra Mundial.
La ironía de todo esto, por supuesto, estriba en que deportistas como James McClean, jugador internacional de fútbol de la ‘República’ de Irlanda, que se atreven a rechazar este rancio militarismo/fascismo de la amapola, afrontan la ira de una franja enorme de la opinión pública británica cuyos ancestros lucharon supuestamente para sofocar el avance del autoritarismo y la intolerancia entre 1939-1945. Para que no olvidemos, desde luego.
Fuente: https://www.counterpunch.org/2018/11/12/poppy-fascism-and-the-english-education-system/
Traducción: Lucas Antón
Fuente: http://www.bitacora.com.uy/auc.aspx?10170,7

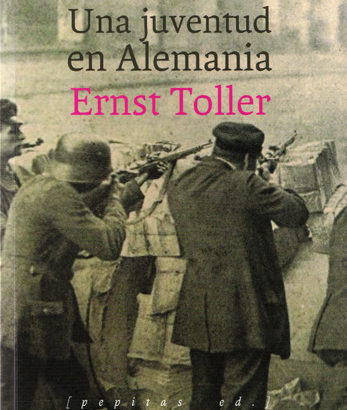





 Users Today : 40
Users Today : 40 Total Users : 35460303
Total Users : 35460303 Views Today : 59
Views Today : 59 Total views : 3419027
Total views : 3419027