Por Ana Sánchez Moncayo, activista del Equipo de Infancia de Amnistía Internacional España
A pesar de los compromisos y esfuerzos de los gobiernos a la hora de proteger a los niños y niñas en conflictos armados, el reclutamiento de estos como soldados por las fuerzas y grupos armados sigue representando un problema enorme.
Lejos queda el cumplimiento de la meta número 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobada en el año 2015 por Naciones Unidas que alienta a la comunidad internacional a “adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados y, a más tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas”.
Por eso, como cada 12 de febrero, Día Internacional contra el Uso de Niños Soldado –también conocido como el Día de las Manos Rojas– se quiere poner el foco en cómo la infancia se ha convertido en un objetivo de primera línea en los conflictos armados de todo el mundo y por qué las guerras afectan directamente a los niños y niñas, convirtiéndose en sus primeras víctimas.
Según el informe del Representante Especial del Secretario General sobre niños y los conflictos armados, perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el 2023 la violencia contra la infancia en los conflictos armados alcanzó niveles extremos, tras registrarse un impactante aumento del 21% en las violaciones graves, alcanzando el máximo nivel desde que Naciones Unidas comenzara sus registros. Factores como el género, la edad, la etnia, la raza y la discapacidad fueron factores determinantes en la vulnerabilidad de los derechos de los niños y niñas, afectando a un total de 22.557 niños y niñas, siendo los varones los que más frecuentemente fueron objeto de reclutamiento y utilización, asesinato y mutilación, y secuestro; mientras que las niñas sufrieron una incidencia desproporcionadamente mayor de la violencia sexual.
Los datos más recientes ofrecen un panorama desolador, pues en los últimos 30 años, casi se ha duplicado la proporción de niños y niñas que viven en zonas de conflicto en todo el mundo; al mismo tiempo, que ha aumentado de forma drástica en estas últimas décadas el número de niños y niñas que viven cerca de un conflicto.
A pesar de que resulta difícil conocer la cifra exacta de niños y niñas soldado que hay en el mundo, cada día cientos de miles de niños y niñas participan en conflictos armados, siendo las regiones más afectadas Oriente Medio y especialmente África, pues es en este último continente el que presenta mayor número de niños y niñas que se ven afectadas de forma directa por los conflictos.
Muchas niñas vinculadas a fuerzas o grupos armados sufren habitualmente violencia sexual. © UNICEF/NYHQ2012-0883/Sokol
Proliferación de grupos armados en la República Democrática del Congo
“Si no se hace nada, lo peor todavía puede estar por venir para la población de esa zona de la República Democrática del Congo, y también para la que se encuentra más allá de las fronteras”, advirtió Volker Türk, Alto Comisionado de Naciones Unidas ante el Consejo de Derechos.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó una gran preocupación por la escalada de violencia en el este de la República Democrática del Congo (RDC) ya que “nunca había sido tan alto”. Condenó todas las violaciones y abusos cometidos y alertó del riesgo de que el conflicto se extienda a las naciones vecinas.
Desde principios de este año, el grupo armado M23, apoyado por Rwanda, ha intensificado su ofensiva en las provincias del este del país, Kivu del Norte y Kivu del Sur, ricas en minerales y caracterizadas durante décadas por la inestabilidad provocada por una proliferación de grupos armados que han desplazado a cientos de miles de personas.
En este contexto, la representante especial y jefa de la misión de paz de la ONU en el país –Bintou Keita– denunció el reclutamiento forzado de los niños y niñas, así como el peligro de ciertos grupos que se han convertido en objetivo. Agregó que el personal de la ONU está verificando múltiples denuncias de violación en grupo y esclavitud sexual en las zonas de conflicto del este de la República Democrática del Congo. Pero no solo se condena este tipo de abusos, sino también los secuestros, las desapariciones forzadas, los trabajos forzados, los ataques selectivos y el bombardeo de lugares de desplazados, hospitales y escuelas.
“Los jóvenes son reclutados por la fuerza y los defensores de derechos humanos, activistas de la sociedad civil y periodistas se han convertido en una población en riesgo”,declaró Bintou Keita.
Las guerras de Sudán y Sudán del Sur: alistamiento de niños y niñas como medio de supervivencia

Niños reclutados por fuerzas o grupos armados. © UNICEF/UN0202141/Rich
El reclutamiento de niños y niñas soldado se está acelerando también en las guerras de Sudán y Sudán del Sur.
El conflicto en Sudán comenzó en la capital de Jartum el 15 de abril de 2023, y se ha transformado con el tiempo en un importante campo de batalla desde que comenzó la guerra civil entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) – una fuerza paramilitar independiente-, sin embargo, el conflicto no tardó en extenderse rápidamente por todo el país a zonas como Darfur, Kordofán del Norte y el estado de Gezira.
Sin duda, una de las naciones más castigadas de todo el continente africano es Sudan del Sur, no solo por los conflictos armados sino también por los grandes contrastes climáticos al estar ubicada en pleno centro del África Subsahariana. Ahí se está dando uno de los conflictos más largos de todo el África ya que ha vivido más de 12 años de guerra civil desde que se independizara en el año 2011.
En ambos conflictos, el reclutamiento de niños y niñas se está generalizando y convirtiendo en algo sistemático. El deterioro de la situación humanitaria y la falta de acceso a alimentos y otros servicios básicos convierten a los niños y niñas – especialmente a los no acompañados y separados de sus familias en las calles- en objetivos fáciles para el reclutamiento por parte de los grupos armados, quienes los utilizan especialmente en funciones de combate, así como para hacer funciones de apoyo como porteadores, cocineros u operadores de radio.
Algunos de los niños y niñas reclutados pertenecen asimismo a las tribus de las que proceden la mayoría de los soldados de las FAR y son reclutados a partir de los 14 años, en ocasiones a través de sus familias o bien para vengar a familiares muertos. También existen casos en los que se alista a niños y niñas que han sido detenidos de forma arbitraria o desaparecidos a la fuerza, pues el reclutamiento y uso de niños y niñas soldado también está siendo empleado por las partes gubernamentales con fines propagandísticos.
Sin embargo, son muchos de estos niños y niñas que se alistan al ver en los grupos armados un medio de supervivencia para poder cubrir sus necesidades más básicas.
Haití: el conflicto olvidado

En Haití, el reclutamiento de niños y niñas por grupos armados ha aumentado un 70%. © Siffroy Clarens/SIPA
Desde que asesinaron al presidente haitiano Jovenel Moïse en julio de 2021, la violencia de las bandas criminales no ha dejado de aumentar, hasta alcanzar cotas sin precedentes en 2024. Ahora las bandas criminales controlan la mayor parte de la capital (Puerto Príncipe), lo que ha provocado una crisis humanitaria de gran alcance y ha llevado al Consejo de Seguridad de la ONU a autorizar una misión multinacional de apoyo a la seguridad.
Amnistía Internacional ha documentado el impacto de la violencia de las bandas criminales sobre la población infantil mediante una investigación desarrollada entre mayo y octubre de 2024, incluida una investigación sobre el terreno llevada a cabo en Puerto Príncipe en septiembre. Las experiencias de de los niños y niñas entrevistadas durante la investigación, cuyos nombres e identidades no se dan a conocer por motivos de seguridad y privacidad, reflejan las de muchos niños, niñas y adolescentes que viven inmersos en el caos que provocan las bandas criminales.
En Haití se ha disparado en un 70% el número de niños y niñas reclutados por grupos armados y la violencia sexual contra ellos en un 1.000% en el plazo de un año.
Según las últimas estimaciones de UNICEF, los grupos armados controlan ahora el 85% de Puerto Príncipe –siendo hasta la mitad de los miembros de estos grupos niños, niñas y adolescentes– y 1,2 millones de niños y niñas viven expuestos a numerosas amenazas, entre ellas a la violencia armada.
En Haití, los niños y las niñas quedan atrapados en un círculo vicioso al ser reclutados por los mismos grupos armados que alimentan su desesperación, pues el incremento de los casos de reclutamiento se ve fomentado no solo por la creciente violencia sino también por la pobreza generalizada, la falta de acceso a la educación, el colapso casi total de las infraestructuras y los servicios sociales. Como en Sudán y en Sudán del Sur, a menudo los niños y niñas se ven obligados a alistarse en estos grupos como medio para sostener a sus familias o cuando su seguridad se ve amenazada. Muchos de ellos también se alistan tras haber sido separados de sus cuidadores, como una manera de sobrevivir y estar protegidos.
Las agresiones sexuales y las violaciones se han generalizado y el número de niñas y niños expuestos a la violencia sexual se ha multiplicado por diez en este último año. El aumento de la violencia sexual en el país no representa solo un ataque para los niños y niñas, sino que, además, el dolor se extiende a las familias, pues destroza las comunidades y deja cicatrices en la sociedad en su conjunto.
Amnistía Internacional ha documentado los casos de 18 niñas que fueron violadas y sometidas a otras formas de violencia sexual por miembros de bandas criminales. Algunas de ellas fueron atacadas más de una vez. En 10 casos, las niñas fueron sometidas a violación colectiva y, en 9 casos, secuestradas. El derecho internacional exige a los Estados que protejan a los menores frente a la explotación y los abusos sexuales, incluida la prostitución.
Entretanto, los niños y las niñas que viven en las zonas no controladas por los grupos armados –cada vez más escasas– suelen ser vistos con recelo y corren el riesgo de ser considerados espías o incluso ser asesinados por movimientos de autodefensa. Si huyen o se niegan a participar en actos de violencia, sus vidas y su seguridad se ven inmediatamente amenazadas.
“Demasiados niños y niñas en Haití están viendo su vida destrozada, y no tienen donde acudir para obtener protección o justicia. Sufren persecución y, en ocasiones, homicidio a manos de grupos de autodefensa, mientras las autoridades los detienen arbitrariamente. Les están robando la infancia”, afirma Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
Los parques, las escuelas y los hogares se han convertido en campos de batalla, obligando a muchas familias a huir, con más de 500.000 niños, niñas y adolescentes desplazados. Asimismo, se calcula que tres millones necesitarán ayuda humanitaria urgente este año.
La situación en Haití es crítica tras el aumento de los abusos y el reclutamiento de niños y niñas por parte de los grupos armados, por lo que asombra la escasa cobertura que han recibido estas espantosas estadísticas.
Los niños y las niñas asociados con bandas criminales son ante todo víctimas. Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional, incluidos los donantes, que trabaje con las autoridades y la sociedad civil de Haití para diseñar una hoja de ruta encaminada a introducir cambios que traigan consigo soluciones duraderas basadas en los derechos humanos, y a prevenir ciclos futuros de violencia. Los programas para desmovilizar y reintegrar de forma efectiva a los niños y niñas asociados a bandas criminales, y a proporcionar asistencia médica y jurídica completa a quienes sobreviven a la violencia sexual, son una prioridad.
Los niños y niñas tanto de Haití, como del resto de países en situación de conflicto armado son los más afectados por una serie de crisis que ellos no han creado. Por eso se insta a todas las partes involucradas a que cesen inmediatamente las hostilidades y pongan fin a las violaciones de los derechos de los niños y niñas, incluido el reclutamiento por parte de grupos armados y todas las formas de violencia sexual. También que adopten de inmediato medidas de prevención y mitigación para evitar y minimizar los daños y proteger mejor a los niños y niñas, así como a proteger las infraestructuras civiles, especialmente las escuelas y hospitales, y a que faciliten el acceso seguro de la ayuda humanitaria para garantizar su asistencia vital.
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/ninos-y-ninas-soldado-donde-queda-la-infancia-en-un-conflicto-armado/







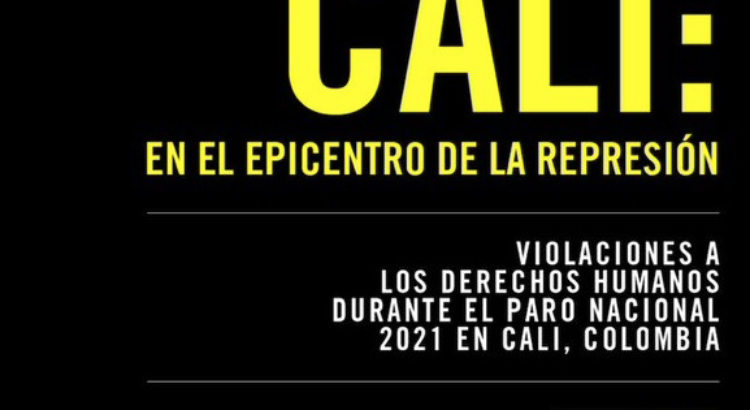
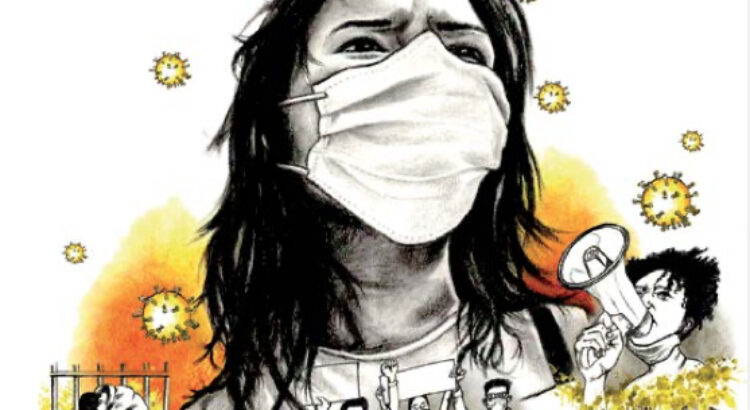








 Users Today : 65
Users Today : 65 Total Users : 35459660
Total Users : 35459660 Views Today : 135
Views Today : 135 Total views : 3418107
Total views : 3418107