Por: Enrique Samar
No alcanza en las escuelas con decirles a los alumnos «no hay que discriminar». Tenemos un enorme reto.
Poco tiempo atrás, la comisión de Educación de la Cámara de Diputados reclamó a los rectores de todas las universidades públicas del país que informen la cantidad de alumnos extranjeros que cursan, en qué carreras lo hacen y de qué países provienen. Nunca fue explicitado el motivo. El diputado Eduardo Amadeo, (Unión Pro) uno de los impulsores de la medida, se limitó a decir: «Queremos saber a quién le ponemos la plata».
El evidente enfoque discriminador, casi policial, forma parte de una ola que se extiende por todo el planeta, y algunos en nuestro país están presurosos de mostrarse como abanderados. En lugar de plantear que es un orgullo para el país que hermanos latinoamericanos nos elijan para su formación, para algunos retrógrados es un problema.
Preguntas para el señor Amadeo y sus compañeros: ¿ Dónde estudiaron Juan José Paso, Mariano Moreno, Juan José Castelli, Bernardo de Monteagudo? Cuando en los manuales de la primaria leyeron «Universidad de Chuquisaca» ¿dónde creían que estaba ? ¿Juan José Paso, hijo de un panadero, se hubiera destacado en el Cabildo abierto? o ¿Juan José Castelli se habría convertido en el «Orador de Mayo» si no hubieran estudiado en la Universidad de Chuquisaca ? ¿Bernardo de Monteagudo hubiera redactado la proclama de la Revolución del 25 de mayo de 1809, el «Diálogo entre Atahualpa y Fernando VII», fundado el periódico «Mártir o libre», participado de la Asamblea del Año XIII…? ¿Podemos imaginar a Mariano Moreno como fundador de La Gazeta y miembro fundamental de la Primera Junta si no hubiera estudiado en la Universidad de Chuquisaca?
Pero esas expresiones no son una sorpresa en realidad, porque se suman al proyecto de cárcel para migrantes, la deportación y el aumento de los operativos contra extranjeros, la desarticulación del programa Patria Grande, que permitía regularizar la documentación de habitantes de Estados del Mercosur, y la arremetida contra los ciudadanos de países vecinos por utilizar los servicios de salud.
Roberto Samar, docente de la Universidad Nacional de Río Negro, en el artículo «Xenofobia y violencia», contó recientemente que según el Mapa de la Discriminación del Inadi, en la Argentina, de cada 100 personas, 71 considera que se discrimina mucho o bastante a las personas migrantes de los países limítrofes.
¿Por qué siempre hay un «ellos»? ¿Por qué siempre una discriminación en el sentido de jerarquización de los seres humanos: negros, indios, jóvenes, judíos, islámicos, armenios, gays, comunistas, mujeres, inmigrantes, pobres…? Porque, como dice Raúl Zaffaroni en el libro «La palabra de los muertos», son necesarios los prejuicios para poder dar verosimilitud al chivo expiatorio. Si el que no se aviene al respeto a las «jerarquías» es diferente se lo erige en enemigo de la sociedad más fácilmente, pero si es muy parecido es necesario elaborar la diferencia, crear al extraño, al extranjero, que por extraño siempre genera sospecha y desconfianza.
Entonces surgen otros interrogantes. ¿Hay xenofobia en la escuela? La cuestión es inquietante. Xenofobia en la escuela implica hacernos preguntas que van más allá de decirles a los alumnos y alumnas «No hay que discriminar». Por supuesto que todos sabemos de docentes maravillosos en todos los niveles, pero también es bueno reconocer que muchas veces, para muchos, los chicos son «bolivianos» aunque sean jujeños, aunque sean salteños, aunque sean porteños. En las escuelas tenemos por delante un enorme desafío.
La poetiza Adrienne Rich escribió: «Cuando alguien, con la autoridad de un maestro, describe el mundo y tú no estás en él, hay un momento de desequilibrio psíquico, como si te miraras en el espejo y no vieras nada». Jacques Rancière, cuando habla de los dispositivos que construyen sentido y visibilidad dice: «Vemos demasiados cuerpos que son contados por otros sin tener ellos mismos la palabra. El sistema funciona seleccionando las voces que interpretan».
Llevado a la escuela, nos encontramos muchas veces, como dice la escritora Mercedes Mainero, con chicos silenciosos y silenciados. ¿Los escuchamos realmente o los silenciamos? ¿Les damos la palabra?
En el libro Wiphay cuento cómo saludaba muchos veces a los chicos en la Escuela Nº 23 del barrio de Flores Sur en la Ciudad de Buenos Aires. «¿Kamisaki?», «Cómo estás» en aymara o con el saludo incaico «Ama Sua, Ama llulla, Ama quella» o con el tradicional mapuche «Mari Mari». A veces también los felicitaba en guaraní «Mayteí viapavé». No era un capricho o simple extravagancia. Era una forma de reconocer los idiomas que muchos de ellos escuchaban en sus casas. Era desde la autoridad de un director de escuela pública reconocer su existencia, valorar los idiomas de los pueblos originarios. Son nuestros idiomas.
¿Y con las cuestiones de género cómo andamos? ¿En cuántas escuelas se forman filas separadas de nenas y de varones? Si muere en la Argentina una mujer por día por femicidio, ¿no es urgente que nos pongamos a pensar qué más podemos hacer?
Mónica Santino, directora técnica de fútbol de chicas de barrios marginados, de villas, en «Historias debidas» de Ana Cacopardo dice: «El fútbol en los barrios es un elemento poderosísimo, indispensable por la manera en que ayuda a construir vínculos por cómo genera pertenencia, por cómo hace sentir que el aporte de cada uno es valioso, por la alegría que genera… Poder jugar, tener derecho a jugar, ya implica para las mujeres de los barrios una toma de posición. Superar los condicionamientos, romper con la división de tareas y atribuciones cristalizadas y naturalizada en años, para ganar el derecho al ocio y al juego, implica sacudir toda una estructura. Así, el fútbol, sin dejar de ser una diversión, resulta un catalizador para cuestionarse las condiciones cotidianas de vida». ¿Y si lo tomamos como una bandera en nuestras escuelas, para que las chicas dejen de mirar cómo juegan los varones?
De todas estas preguntas, surge la urgencia de una educación intercultural crítica y de una educación sexual integral que atraviesen todas las instituciones educativas.
(*) Autor de Whipay y de «Encuentros. Historias de luchas, desvelos y preguntas en la escuela pública».
Fuente: http://www.lacapital.com.ar/preguntas-xenofobia-y-educacion-n1346908.html
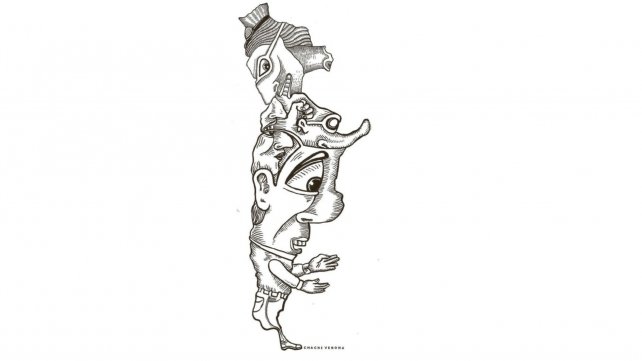






 Users Today : 1
Users Today : 1 Total Users : 35459907
Total Users : 35459907 Views Today : 1
Views Today : 1 Total views : 3418466
Total views : 3418466