Por: Luis Hernández Navarro
La lucha por una escuela distinta y una educación transformadora han sido anhelo de miles de trabajadores de la educación democráticos de todo el país. Esa aspiración ha tomado forma, en el último medio siglo, en un sinnúmero de proyectos prácticos alternativos, foros de reflexión y debate y talleres. En el centro de las discusiones entre maestros se encuentra el dilema de si una enseñanza crítica y liberadora es posible en un país plenamente capitalista; de si es factible cambiar en el aula las reglas de un sistema escolar público con contenidos estandarizados.
La promoción de otra pedagogía por colectivos docentes ha caminado de la mano de otras dos iniciativas. Primero, de la construcción, por movimientos populares y activistas, de escuelas de todos los niveles, en comunidades rurales y en las orilladas de las grandes ciudades, cuando los distintos niveles de gobiernos no proporcionan esos servicios, seguido de la lucha por su reconocimiento y el financiamiento estatal para su funcionamiento. Y, segundo, del impulso, desde la movilización magisterial por la democratización sindical y del país, de políticas públicas alternas y marcos legales inéditos.
Estas iniciativas tienen una enorme deuda, entre otros muchos, con cinco grandes troncos pedagógicos: la educación popular, impulsada fundamentalmente desde las Comisiones Eclesiales de Base; la apropiación de los aspectos más radicales del ideario y la práctica de la escuela normal rural y el normalismo; la extensión y enriquecimiento de la propuesta de José Revueltas sobre autogestión académica; la multiplicidad de proyectos de educación indígena alternativa, y las expresiones para influir en la educación pública desde la escuela moderna.
Desde mediados de los 70 y sin pausa durante los siguientes años, organizaciones del movimiento urbano popular y egresados de normales rurales fundaron “aulas de emergencia” sin reconocimiento oficial, en colonias creadas a partir de invasiones de predios o comprando terrenos para establecer unidades habitacionales. En Nezahualcóyotl, Tulpetlac, San Agustín, Chimalhuacán levantaron primarias y secundarias para adultos que eran como faros de educación popular. Luego, consiguieron recursos oficiales para construir edificios y adquirir mobiliario. Las formalizaron con la figura de Centro de Estudios de Educación Básica, antecedente de lo que hoy es el Instituto Nacional de Educación para Adultos.
Experiencia medular fue la democratización de la Escuela Normal Superior de México, que arrancó en 1976 y fue abruptamente frenada por la represión del secretario Jesús Reyes Heroles. Simultáneamente, para atender la demanda de jóvenes que deseaban ser maestros, pero que fueron rechazados por centros formadores, se crearon, en mucho por iniciativa del Frente Magisterial Independiente Nacional, la Normal Popular Rubén Jaramillo, en la Ciudad de México, y la Salvador Allende en Nuevo León, dirigida por el profesor Edelmiro Maldonado.
La fundación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en 1979, dio a la lucha por la apropiación docente de su materia de trabajo un eje articulador nacional y combustible para caminar hasta hoy. En sus primeros años, la coordinadora convocó tres foros sobre educación alternativa. En el primero (1980) fue notable la participación de destacados investigadores educativos. Simultáneamente, contingentes dieron vida a comisiones pedagógicas (Morelos, Hidalgo) y, entre 1984 y 1987, profesores formaron grupos para trabajar el tema.
Entre éstos destacan la Asociación Civil de Trabajadores de la Escuela Nacional de Maestros; Educación y Cambio, y la revista Cero en Conducta; Foro de Historia, integrado por profes de Cuajimalpa; la Casa de la Cultura del Maestro Mexicano, promovida por Juan Luis Hidalgo, que, entre muchos más compromisos, apoyó el surgimiento de la Casa de la Ciencia en Oaxaca; talleres pedagógicos impulsados, entre otros, por Jesús Martín del Campo, y el Movimiento Mexicano para la Escuela Moderna (MMEM).
Según el maestro Juan Luis, ente las líneas de estudio de la casa estuvieron, “en principio, la historia de la educación en México y, a continuación, las tareas cotidianas de ser maestro. Luego, y de manera central, las aportaciones de teóricos e investigadores educativos relativas a las prácticas y relaciones de la vida escolar. Y, de manera acotada, las proposiciones sobre la relación enseñanza- aprendizaje”.
El profesor Francisco Bravo recuerda que el MMEM fue fundado por egresados de la Nacional de Maestros, “cuya in ten ción era construir una educación alternativa, adoptando principalmente las propuestas de Célestin Freinet, cuya pedagogía es de origen popular y no requiere materiales extras. Sobre todo, porque se asociaba a la formación de hombres y mujeres diferentes, mediante un aprendizaje significativo, que parte de su realidad y construye pensamiento crítico. Hoy, la pedagogía Freinet es uno de los referentes principales de las propuestas de la CNTE”.
Al recuperar las enseñanzas adquiridas en los talleres pedagógicos, Jesús Martín del Campo señala: “La experiencia docente tiene que ser ubicada como parte de un proceso más complejo en que se imbrican mucho más que la técnica, a saber: la relación maestro-alumno-me to dología, los contenidos, la relación educación-culturasociedad y la experiencia de los docentes”.
Desde entonces y hasta hoy, el magisterio democrático se ha apropiado de su materia de trabajo en distintos grados, elaborando y poniendo en práctica multitud de riquísimos proyectos que van desde la escuela hasta la entidad federativa. Lástima que la Nueva Escuela Mexicana haya ignorado las lecciones aprendidas en esta larga travesía.
Fuente de la información: https://www.jornada.com.mx



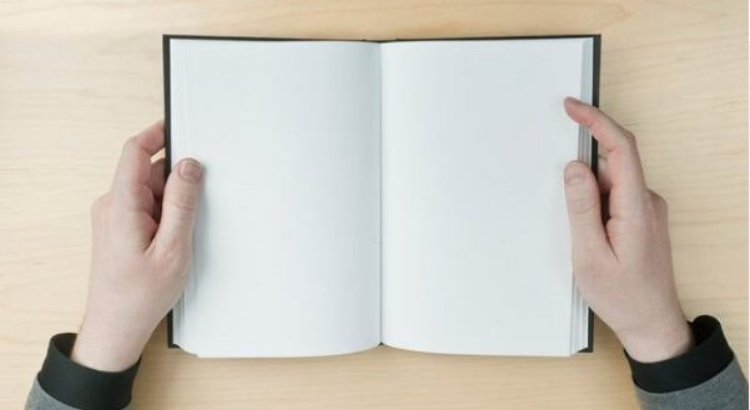








 Users Today : 290
Users Today : 290 Total Users : 35459885
Total Users : 35459885 Views Today : 465
Views Today : 465 Total views : 3418437
Total views : 3418437