Por:
En América Latina y el Caribe, unos 200 millones de personas se autoidentifican como descendientes de africanos, lo que representa más de un tercio de su población. Sin embargo la “democracia racial” sigue siendo un mito.
En países como Brasil, República Dominicana, Haití y otras islas del Caribe, la población afrodescendiente es mayoritaria. Según la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas Afrocaribeñas y de la Diáspora, y si se suma la población indígena, asciende regionalmente a casi la mitad.
“Sin embargo existe un énfasis en hacernos parecer como minoría. No permitir acceso a condiciones de vida digna, solo se explica por el racismo que continúa siendo una ideología relevante”, destacó a IPS su coordinadora, la nicaragüense Dorotea Wilson.
Según la lideresa de la red que articula a las organizaciones regionales de mujeres afrodescendientes, “aún hay países donde siendo la mayoría, la población negra o indígena no es partícipe de la vida económica ni política”.
De hecho, en algunos países ni aparecen en censos o estadísticas. “Cuando no se reconocen los problemas y necesidades de un sector de la población, no se diseñan políticas públicas para mejorar su situación”, señaló Wilson desde la sede de la red en Managua.
Según la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal), la población afrodescendiente de la región representa 30 por ciento de su población total de 625 millones de personas, mientras en los países caribeños sube a 70 por ciento.
Pese a eso, es la que más sufre por la discriminación y violación de sus derechos. La pobreza los afecta en 92 por ciento y las desigualdades se acentúan en las mujeres negras.
“La ausencia de políticas públicas que favorezcan la situación de las mujeres afrodescendientes ayuda a que los problemas que se relacionan con la incidencia de la pobreza en los grupos étnicos se agudicen”, remarcó Wilson, una de las luchadoras por los derechos de los afrodescendientes y de las mujeres más reconocidas de la región.
Problemas como la inseguridad sobre sus tierras; la deficiencia de servicios básicos de salud, educación, agua potable, alcantarillado, electricidad y caminos; la elevada tasa de enfermedades contagiosas e infecciosas; el escaso apoyo para programas de empleo productivo y la defensa de su patrimonio cultural, especificó.
Desde el 21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, y hasta el martes 27, en el mundo se celebra la semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial.
La nicaragüense Dorotea Wilson, coordinadora general de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora. Crédito: Cortesía de la Red.
“Las Naciones Unidas, producto del debate y la presión de los movimientos afrodescendientes del mundo, aprobó la Declaración y el Programa de Acción de Durban, reconociendo así la situación de los afrodescendientes, la historia de la esclavitud, y contribuyó a que los Estados empiecen a identificar la situación y diseñar políticas públicas”, recordó Wilson.
Sin embargo “falta muchísimo por hacer”, dijo. “Es fundamental” que los Estados incluyan en los censos la variable étnico racial y de género, y en función de eso y otros aspectos diseñar e implementar políticas públicas contra la pobreza, y que la población afrodescendiente sea parte de la ciudadanía de nuestros países y del continente”, exhortó.
“La democracia racial fue denunciada como mito y transformada en los años 80 como principal blanco de los ataques del movimiento negro, como una ideología racista”, explicó a IPS la abogada y activista de derechos humanos Anhamona de Brito, de Brasil, el país del mundo con la mayor población de origen africano fuera de Africa.
Sin embargo “falta muchísimo por hacer”, dijo. “Es fundamental” que los Estados incluyan en los censos la variable étnico racial y de género, y en función de eso y otros aspectos diseñar e implementar políticas públicas contra la pobreza, y que la población afrodescendiente sea parte de la ciudadanía de nuestros países y del continente”, exhortó.
“La democracia racial fue denunciada como mito y transformada en los años 80 como principal blanco de los ataques del movimiento negro, como una ideología racista”, explicó a IPS la abogada y activista de derechos humanos Anhamona de Brito, de Brasil, el país del mundo con la mayor población de origen africano fuera de Africa.
Brito fue también superintendente de Derechos Humanos del estado de Bahia, y secretaria de Políticas afirmativas del gobierno federal, entre otros cargos.
“La perspectiva de la democracia racial sirvió para inculcar una falacia en el imaginario colectivo: el de que en Brasil los blancos tenían una débil o casi ninguna conciencia de raza, donde el mestizaje era desde el período colonial, diseminado y moralmente consentido, donde los mestizos – mientras estuvieran educados- serían regularmente incorporados a las elites”, afirmó De Brito.
La brasileña Midiã Santana, con su reconquistado pelo afro, como una reafirmación de su identidad de mujer negra. La periodista ha creado el sitio Lista Negra, dedicado a promover a jóvenes emprendedores afrodescendientes en su estado, Bahia, donde 80 por ciento de la población tiene origen africano. Crédito: Cortesía de Midiã Santana
En consecuencia, “donde el prejuicio racial nunca fuese suficientemente fuerte como para crear ‘una línea de color’”, añadió.
“Sabemos hoy que esa mezcla entre jóvenes blancos, negros e indígenas se dio a través de violaciones de mujeres negras e indígenas de parte de los colonizadores”, acotó a IPS la periodista y escritora Rosiane Rodrigues, investigadora del brasileño Instituto de Estudios Comparados en Administración Institucional.
“Por lo tanto podemos pensar que el ‘emblanquecimiento’ y mestizaje del brasileño se da en primera instancia a partir de violaciones. Es necesario que recordemos eso. Descender de un estupro no es un dolor fácil para nadie”, agregó.
Según Rodrigues, el mito de la democracia racial fue fundamental para enmascarar las relaciones de desigualdad, discriminación y exterminio de negros e indígenas, presuponiendo que ese mestizaje se dio “espontáneamente en condiciones de igualdad”.
En 2016, una comisión parlamentaria de investigación concluyó que cerca de 30.000 jóvenes de entre 15 y 29 años son asesinados anualmente en Brasil, 77 por ciento de ellos negros, lo que equivale a un joven afrodescendiente muerto cada 23 minutos.
“Brasil es un país de proporciones continentales y hablar de una única forma de racismo es peligroso”, destacó Rodrigues.
“El genocidio que Brasil ha promovido contra jóvenes negros es la punta del iceberg de sus relaciones raciales. Por cierto el más cruel”, aclaró.
Pero la discriminación se expresa también formas más sutiles como contó Midiã Santana, periodista, con maestría en Cultura y Sociedad por la Universidad Federal de Bahia, y creadora del sitio Lista Negra, que busca divulgar el trabajo de emprendedores negros de su estado, Bahia, con casi 80 por ciento de población negra.
“Yo tenía el pelo ondulado y abundante y en la adolescencia lo sometí a una técnica que se llama alisamiento definitivo. Sabía que tenía un cabello bonito pero quería ser parte de un grupo que la sociedad considera como el más aceptado”, dijo a IPS.
Hace tres años Santana decidió experimentar la llamada transición capilar, una técnica que en tres años revierte el alisado químico, y que en Brasil y otros países de América Latina refleja una nueva conciencia y resistencia afro.
“A partir de mi proceso de transición capilar conseguí reconocerme como la mujer negra que soy. Comencé a identificarme más conmigo misma y como bonita, a partir de que mi cabello volvió a ser lo que era”, relató Santana.
“Esto me hizo entender que el racismo en Brasil también está en la estética y que el empoderamiento negro también se da a través de la belleza. Entendí que mi cabello también era una cuestión de afirmación y representatividad”, subrayó.
En Brasil se ha avanzado en el combate al racismo con medidas como su reconocimiento como un problema, la implementación de cuotas raciales, y la inclusión de contenidos sobre la historia de África y de los pueblos indígenas en los currículos escolares.
No obstante para Rodrigues aunque muy importantes para enfrentar el racismo, “fueron muy tímidas”, después de 380 años de esclavitud.
Brito destacó también que las políticas para reducir la pobreza extrema y aumentar el empleo contribuyeron indirectamente a mejorar la situación de los negros.
Algo para la abogada inclusive más efectivo desde el punto de vista de la justicia social, que la base legal creada para penalizar prácticas racistas en Brasil porque todavía hay mucha resistencia de las instituciones para implementarlas de manera certera.
Pero Rodrigues lamentó que el gobierno conservador de Michel Temer “está terminando o inviabilizando varias de esas iniciativas y haciendo retroceder el avance conquistado en las últimas décadas por relaciones raciales más justas”.
Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2017/03/democracia-racial-todavia-es-mito-en-america-latina/




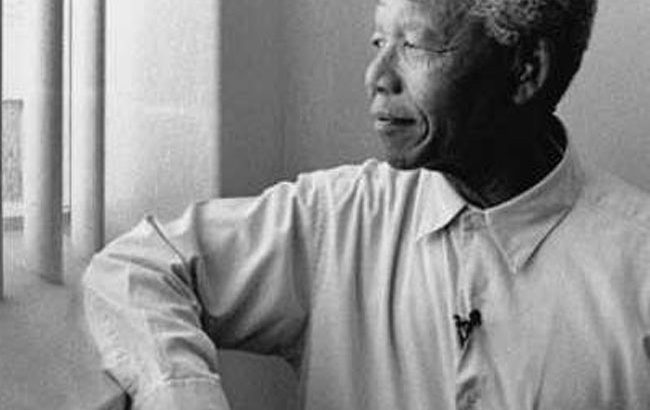








 Users Today : 18
Users Today : 18 Total Users : 35459613
Total Users : 35459613 Views Today : 47
Views Today : 47 Total views : 3418019
Total views : 3418019