Por: Guadalupe Jover / Rosa Linares
Los objetivos de una ley educativa deben permear el desarrollo del currículo. No podemos hablar de una norma democrática sin que en ella se diseñe el camino hacia una convivencia justa, pacífica e igualitaria
“La escuela obligatoria tiene un único problema: los niños que pierde”. Son las palabras de los alumnos de la Escuela de Barbiana, en Italia, en su célebre Carta a una maestra, publicada en 1967. Sus autores, ocho muchachos campesinos, pobres, denuncian en ella una escuela que formalmente los acoge –estamos en la recién estrenada escolaridad obligatoria hasta los 14 años– pero que en el día a día los invisibiliza o los humilla.
Casi 60 años más tarde sus palabras siguen ahí, interpelándonos. Este es aún hoy el principal problema de nuestro sistema educativo. En España, uno de cada cinco estudiantes (con diferencias significativas por sexo) no llega siquiera a terminar la Educación Secundaria Obligatoria: un 16% de las chicas; un 26,2% de los chicos, según datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Seguimos perdiendo en el camino, treinta años después de la extensión de la educación obligatoria hasta los 16 años, a muchos de los que antaño se quedaban fuera de ella. No podemos asumirlo como una fatalidad. La comparación de estos datos con los del resto de países del entorno debería ayudar a comprender que las razones de estos insoportables niveles de exclusión escolar están en las estructuras mismas de nuestro sistema educativo y no en las respuestas individuales del alumnado en lo tocante al esfuerzo o el estudio, aspectos que suelen concentrar de manera abusiva el foco en los análisis.
En España, un 16% de las chicas y un 26,2% de los chicos no llega siquiera a terminar la ESO
Porque hoy, como ayer, son los mismos los excluidos: la situación socioeconómica y cultural de las familias es aún la variable más fiable para predecir el éxito escolar. No es tanto el esfuerzo individual sino el distrito postal lo que resulta determinante.
La aspiración a un modelo educativo mucho más ambicioso con respecto a la democratización plena de la educación obligatoria debe estar sólidamente asentada, por un lado, sobre políticas sociales que garanticen la cobertura de necesidades básicas de niñas y niños tales como la salud, la alimentación y el afecto –que forman parte de lo que se entienden por condiciones de educabilidad– y, por otro, sobre políticas educativas de equidad que asistan con becas y apoyos de muy diferente naturaleza a familias en situación precaria y que atiendan como es debido a quienes, por diferentes razones, sufren desfases o trastornos en el aprendizaje.
Pero no basta con estas medidas. De quedarnos ahí, estrecharíamos la inclusión a una interpretación espuria por la que, siendo la escuela pública un derecho “de tod@s y para tod@s”, estaríamos condenando a los de siempre a habitar, en el mejor de los casos, indefinidamente en los márgenes. De ahí el concepto de justicia curricular, que nos apremia, como bien apunta Jurjo Torres, a revisar los currículos escolares a fin de asegurar que toman en consideración las identidades, necesidades y urgencias de todos los colectivos sociales. Ello implica revisar la selección de los saberes, en primer lugar, para corregir el innegable sesgo etnocentrista, heteropatriarcal, antiecológico, etc. de los currículos escolares. E implica también no presuponer como consolidados determinados aprendizajes que están en la base de todos los demás y que, sin la intervención de la escuela, solo quedan al alcance de niñas y niños crecidos en determinados entornos socioculturales.
Un buen modelo educativo debe estar asentado sobre políticas sociales que garanticen las necesidades básicas de niñas y niños
Sin ir más lejos: ¿qué prácticas de intervención directa está llevando a cabo la escuela para disminuir el comprometedor dato de que uno de cada cinco estudiantes de 15 años no alcanza la competencia lectora mínima para poder seguir aprendiendo? Tras la publicación de los primeros informes PISA, Isabel Solé escribía en 2005: “No se puede aceptar con naturalidad que tantos alumnos no aprendan a leer de manera funcional. No se les puede pedir que hagan lo que no se les enseña, como tampoco se puede esperar que alumnos diferentes aprendan igual en unas mismas situaciones de enseñanza y aprendizaje”. Sus palabras, lamentablemente, mantienen hoy toda su vigencia.
La competencia lectora no es un saber que el docente “transmite”, sino un aprendizaje que cada estudiante “construye” (o no), de manera paulatina, a lo largo de toda la escolaridad, gracias a la intervención planificada y consensuada de los docentes de todas las áreas, de todas las etapas. La apuesta por desplazar el foco de interés del conocimiento a quien lo aprende no es, por tanto, una renuncia al conocimiento mismo –ni al papel esencial del docente–, sino el reconocimiento del carácter activo, de necesario protagonismo, que entraña aprender. Al hilo de esta evidencia, aflora la oportunidad de que los aprendizajes enganchen, en la medida de lo posible, con el universo de conocimientos, necesidades e intereses del alumnado, no como una manera de infantilizar, de limitar de antemano los territorios de exploración, sino como estrategia que asegure poner en condiciones a todo el alumnado de aprehender ese caudal de conocimientos y valores compartidos que denominamos cultura y cuya transmisión intergeneracional es responsabilidad de la escuela.
Muchas de las voces críticas con el aprendizaje competencial alegan su vinculación a organismos económicos, llegando, en algunos casos, a conectarlo con un interés en la sombra por formar una ciudadanía inculta, acrítica y manejable, hábil únicamente en las destrezas que reclama el ámbito laboral. La relación que el aprendizaje competencial establece, no ya con el saber, sino con “saber hacer”, ha sumado suspicacias, al considerar que esta exigencia destierra el valor del conocimiento per se. Quienes se sitúan en esta lógica argumental alegan un pretendido vaciado de contenidos en el currículo como parte de una catástrofe calculada.
Pero el término competencia tiene filiaciones muy anteriores a la OCDE, muy alejadas de sus vinculaciones con la “empleabilidad” de la ciudadanía y de orientación inequívocamente progresista. Como sin duda sabe cualquier docente de Lengua, hace ya décadas que todos los currículos se alinean (tanto en España como en Europa y a uno y otro lado del Atlántico) con los denominados enfoques comunicativos en la enseñanza del lenguaje. Es decir, con el objetivo de desarrollar la competencia comunicativa del alumnado, entendida como “aquello que un hablante necesita saber para comunicarse de manera eficaz en contextos socialmente significantes” (John Gumperz y Dell Hymes, 1972). De lo que se trata, por tanto, es de asegurar que chicas y chicos no solo aprendan cosas acerca de las palabras, sino también a hacer cosas con las palabras: “La competencia comunicativa implica conocer no sólo el código lingüístico, sino también qué decir a quién, y cómo decirlo de manera apropiada en cualquier situación dada” (Saville-Troike, 1982). ¿Son posibles las competencias sin contenidos? En absoluto. Ahora bien, ¿es posible almacenar muchos contenidos sin ser capaz de desplegar competencia alguna? Por supuesto. Lo que resulta disparatado es oponer conocimientos a competencias.
Cuando se afirma que el concepto de competencia implica saber movilizar un aprendizaje, pasar a la acción, lo que se está poniendo en tela de juicio es que la transmisión de información asegure en todo caso y por sí misma el conocimiento. Se defiende que un conocimiento indiscutiblemente emancipador, renuente a la automatización acrítica, es el que prende en el alumnado de forma dinámica, poniéndole en condiciones de hacer, en sentido prospectivo, todo aquello que permite formar parte de una comunidad culta y crítica: mantener una conversación en una lengua extranjera; calibrar la veracidad de una noticia y advertir sesgos y manipulaciones en la redacción de un titular, la selección de una imagen o la presentación de una gráfica; analizar el momento histórico presente a partir de la comparación con otras situaciones históricas estudiadas; argumentar si el automóvil eléctrico o la energía nuclear son opciones razonables en el actual momento de crisis ecológica; disfrutar de una obra de teatro, una visita a un museo, o un recital de piano; tomar la palabra en público para defender un derecho o argumentar una opinión.
El problema no es, por tanto, adoptar un enfoque competencial en la elaboración de un currículo. Podría serlo, en todo caso, la selección de competencias con que se construyan sus cimientos y, por descontado, el para qué hacia el que se orienten: ¿para la emancipación o para la sumisión?, ¿para la asunción acrítica del mundo o para su transformación y mejora?
Los objetivos finales de una ley educativa, aquellos en los que los aprendizajes de cada área deben verse trascendidos, para que no sean un brindis al sol de los que nadie se hace responsable, deben permear el desarrollo del currículo. Preocupa tener que recordar que no podemos hablar de una ley democrática sin que formalmente –y no solo en el plano nominal– se diseñe en ella el camino hacia la búsqueda de una convivencia justa, pacífica e igualitaria. La descripción de esa convivencia, mirada al trasluz de las actuales urgencias planetarias, se ha visto ensanchada por los ODS propuestos para 2030 por la Unesco, que aparecen como guía no solo en nuestra actual ley educativa sino en una amplia mayoría de países de la UE.
De la importancia de los saberes portadores de valores, de su fuerza socialmente transformadora, ha tomado buena cuenta la Comunidad de Madrid. Incurriendo en la ilegalidad de tocar líneas básicas de una ley estatal, el gobierno de Ayuso se dedicó a tachar de aquí y de allá aquellos que, a su mezquino criterio, les sonaban a “adoctrinadores”. Queda para vergüenza de todos la escabechina perpetrada en sus decretos autonómicos.
La implantación de los nuevos currículos derivados de la LOMLOE constituyen, a nuestra manera de ver, una magnífica oportunidad de revisar las prácticas escolares y de orientarlas con una mirada más inclusiva, más democrática, más ecológica, más feminista. No se nos escapa que la precipitación en los tiempos de gestación e implantación de la ley, la falta de comunicación entre administraciones y, sobre todo, las condiciones laborales de un profesorado asfixiado por unas ratios desbordantes y unas jornadas que no dejan tiempo para la asumir el margen de autonomía que la misma ley les confiere lo están poniendo muy difícil.
Sin embargo, como educadores progresistas, no podemos renunciar a hacer realidad lo que nos propone Paulo Freire en su Pedagogía de la indignación: “En la línea de estas consideraciones, me gustaría subrayar que el ejercicio constante de la ‘lectura del mundo’, que exige necesariamente la comprensión crítica de la realidad, supone, por una parte, su denuncia y, por otra, el anuncio de lo que aún no existe. La experiencia de la lectura del mundo que lo toma como un texto que haya de ‘leerse’ y ‘reescribirse’ no es, desde luego, una pérdida de tiempo, un bla-bla-bla ideológico, que sacrifique el tiempo que se deba utilizar, al máximo, en beneficio de la transparencia o la transmisión de los contenidos, como dicen los educadores y educadoras reaccionariamente ‘pragmáticos’”.
——————–
Guadalupe Jover y Rosa Linares son profesoras de Educación Secundaria.
Fuente de la información e imagen: https://ctxt.es/es/20221101/Firmas/41308/guadalupe-jover-rosa-linares-educacion-lomloe-justicia-social-curriculo.htm





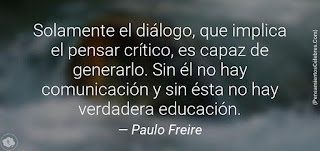










 Users Today : 47
Users Today : 47 Total Users : 35459953
Total Users : 35459953 Views Today : 53
Views Today : 53 Total views : 3418518
Total views : 3418518