SEP: el plan de estudio y el aprendizaje
Juan Carlos Miranda Arroyo
Recibí esta semana, en la universidad, un ejemplar del Plan de Estudio para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria (Secretaría de Educación Pública, 2022), en su versión 2024. Es una edición impresa y conocida como el libro de “portada blanca”.
Ahora que coordino un diplomado sobre ese plan de estudio para la educación básica en México (SEP), comparto y recupero algunas reflexiones en torno a un concepto que es central, pero que observo mal planteado por parte de los redactores del documento antes mencionado: me refiero al concepto de aprendizaje.
¿Por qué es importante ese concepto? Porque es esencial para llevar a cabo las tareas de planificación didáctica, en aula, por parte del o la docente. Porque constituye un referente teórico indispensable para guiar y organizar la práctica docente y pedagógica. Porque es un insumo clave para estructurar las acciones de enseñanza. Y porque, en fin, es un concepto claveen la evaluación de los aprendizajes escolares tanto en el plano nacional como internacional.
Con respecto a este último punto, aunque es factible evaluar de manera grupal los procesos de aprendizaje, hoy en día la evaluación sobre los avances y dominios cognitivos y de los aprendizajes se da de manera individual (“competencias”).
Cabe mencionar que cuando hablo de aprendizajes, en términos de “competencias”, no me refiero al verbo “competir”, sino a la idea de ser competente, y tampoco parto de la idea pragmática de las competencias como las define la OCDE (logro y desempeño), sino que me refiero a las competencias como conjunto de conocimientos y capacidades desarrolladas por el individuo con finalidades y compromiso social en contextos determinados.
Mi posicionamiento con respecto al concepto de “competencias” en educación es más cercano al empleado en el aparato conceptual que hoy en día sostienen autores como César Coll, Elena Martín o Frida Díaz Barriga, en términos de que el sujeto educativo sea capaz de resolver problemas y crear nuevos planteamientos o proponer vías alternativas, no convencionales, de resolución.
Retomo un debate que inicié o promoví ese mismo año (2022) en que apareció el plan en redes sociales digitales: preocupa que el nuevo proyecto de transformación curricular de la educación básica en México, publicado por las autoridades educativas federales (SEP, Anexo del Acuerdo 14/08/22), haya incurrido en fallas teórico pedagógicas elementales: el concepto de aprendizaje y, en particular, al concepto de aprendizaje en la escuela.
Los seres humanos aprendemos independientemente de la trayectoria escolar. Aprendemos el lenguaje verbal, a caminar y a comer sin pasar por ninguna escuela. En cambio, aprendemos los sistemas de la lengua escrita, la formalización de problemas matemáticos y sus lenguajes o reglas, o aprendemos las teorías sobre el universo, casi siempre, en la escuela.
Ambos casos, tanto el aprendizaje informal como el aprendizaje en la escuela, están mediados biológica o culturalmente por situaciones, objetos o por otras personas, sin embargo, ambos se concretan en el sujeto particular. No obstante lo anterior, la SEP se ha empeñado en no hacer caso a los hallazgos de las ciencias que estudian los procesos de aprendizaje. Veamos su definición actual:
“El aprendizaje no es un hecho que reside en la mente de las y los estudiantes, ni un proceso individual, sino que es una acción que se ejerce en relación con otras personas, en contextos específicos y mediante el uso de diversos objetos y símbolos culturales”: SEP, (Plan de estudio para Preescolar, Primaria y Secundaria, 2024, pp. 88).
Por el contrario, el aprendizaje humano como fenómeno de estudio y como hecho o proceso que se verifica en la escuela, es un hecho, proceso o acto individual y social. ¿Por qué negar la dimensión individual de este complejo proceso? ¿Existe una consigna oficial para excluir todo “lo individual” en el plan a efecto de sobrevalorar “lo comunitario”, aún en contra de los hallazgos de las ciencias cognitivas y del aprendizaje humano?
Esto es delicado si partimos de la premisa de que la esencia de toda actividad educativa es el conjunto de procesos de enseñanza y aprendizaje que tienen como finalidad la formación integral de ciudadanas y ciudadanos; y que esto se genera en una institución especialmente diseñada para encauzar, de manera organizada, dichos procesos en términos de un derecho humano fundamental, es decir, el derecho a la educación: me refiero a la escuela.
Insisto: afirmar que los procesos de aprendizaje son únicamente sociales, es un desafortunado reduccionismo; es una clara sociologización del concepto de aprendizaje. ¿La lógica del nuevo proyecto curricular para la educación básica (SEP) no admite la dialéctica de los procesos intra e intersubjetivos durante los procesos de aprendizaje? Procesos expuestos en la teoría por Lev. S. Vygotski, (Ver, por ejemplo: “El desarrollo de los procesos psicológicos superiores”, Grijalbo, 1988).
Las niñas, los niños y las/los jóvenes que participan de la educación básica pueden leer y reflexionar en grupo, pero la concreción del aprendizaje se da en lo individual, en el plano de “lo particular”. Vygotski denomina a este proceso también como de “transiciones hacia el interior” de la niña o el niño.
Cuando Ángel Díaz Barriga (investigador emérito de la UNAM) hace una crítica a la teoría conductista del aprendizaje señala: “…la problemática continúa… al concebir el aprendizaje como un producto, en contraposición a otras explicaciones más acertadas del aprendizaje que lo definen como un proceso en el sujeto”. (Ver: “Didáctica y curriculum”, 1986. Ed. Nuevomar, pp. 120).
Si consideramos estos argumentos, siempre sujetos a discusión, podemos concluir que las/los diseñadores del nuevo plan curricular de la SEP no aciertan al afirmar que el aprendizaje no es individual. Las ciencias que estudian los procesos cognitivos y del aprendizaje señalan, por el contrario, que éste es individual aunque se dé en contextos sociales diversos. Es decir, el aprendizaje (en la escuela o no) se concreta en la persona. Es extraño que el Dr. Díaz Barriga no haya advertido esto, ya que participó como revisor del proyecto de cambio curricular reciente.
Recordemos que el aprendizaje humano es un proceso complejo que puede ser abordado desde diferentes ángulos teóricos y metodológicos: psicológico, antropológico, biológico (fisiológico), filosófico o sociológico, etcétera, pero ello no significa que ese proceso o conjunto de procesos, que se concreta o concretan en el sujeto, se vea reducido, coyunturalmente, a uno de sus cortes de estudio tanto en términos de los análisis epistemológicos como en la definición y discusión acerca de las fronteras de los campos científicos (me refiero a la sociología y a la psicología social).
Jean Piaget distingue tres tipos de conocimiento que el sujeto puede poseer: físico, lógico-matemático y social. En ningún caso, la teoría de la epistemología genética, creada por el profesor suizo, se refiere al “conocimiento grupal ni comunitario”.
Con respecto a las teorías del aprendizaje y del desarrollo cognitivo por parte del sujeto, mientras que para Vygotsky se da un proceso mediatizado por los signos, para Piaget la acción es concebida como la fuente del conocimiento.
Para Piaget, sujeto y objeto son indisolubles y se modifican mutuamente (relación dialéctica), y para Vygotsky la acción debe darse en interacción con otros, pero en ambos casos, los procesos están ubicados y asumidos en el sujeto o en “el particular”.
¿La versión que la SEP nos comparte sobre el aprendizaje en el documento en cuestión es más cercana a la teoría vygotskiana que a la piagetiana o neopiagetiana?
X: @jcma23 | Correo: jcmqro3@yahoo.com
Fuente de la Información: https://www.educacionfutura.org/sep-el-plan-de-estudio-y-el-aprendizaje/



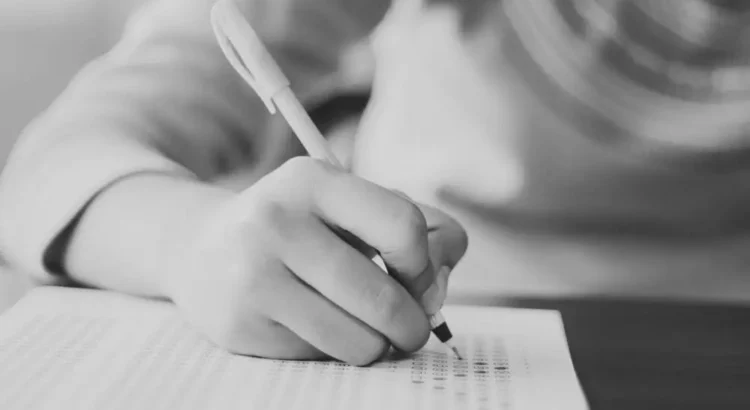

:quality(90)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/sdpnoticias/OSR3R2T5VNBJNMHQPTMGRVLCWU.jpg, https://www.sdpnoticias.com/resizer/-wyhGoBBNls9JQ0DKCErJoDqVLU=/1280x740/filters:format(jpg):quality(90)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/sdpnoticias/OSR3R2T5VNBJNMHQPTMGRVLCWU.jpg 2x)








 Users Today : 35
Users Today : 35 Total Users : 35459630
Total Users : 35459630 Views Today : 81
Views Today : 81 Total views : 3418053
Total views : 3418053