Por: Natalia Tamayo Gaviria
Aunque Rosa Montero ha publicado su más reciente libro, ‘La desconocida’ (Alfaguara), en el que se adentra con Olivier Truc en la novela negra, la mal llamada «locura» y su relación con la creación ha sido un tema que la ha obsesionado. De hecho, en ‘El peligro de estar cuerda’, encontró la forma de plasmar esa inquietud, visibilizar los trastornos mentales y la necesidad de tratamiento y atención a estas enfermedades.
El peligro de estar cuerda ya lleva más de un año publicado. ¿Qué ha pasado en este tiempo? ¿Qué más le ha sorprendido del éxito del libro?
Ha sido increíble. Llevo años publicando libros y creo que este es uno de los importantes para mí, porque le puse mucho tiempo y corazón. Nunca en toda mi vida había tenido una respuesta de los lectores tan increíble. Otro libro que tuvo muchísima respuesta fue La ridícula idea de no volver a verte. Y, de hecho, me siguen hablando de él. La gente me cuenta sus duelos. Pero en este ha sido como si le hubiese quitado un tapón a algo espumoso que ha salido incontenible. He llorado mucho con lectores y lectoras que vienen y me cuentan cosas tan emocionantes y trascendentes que han llegado hasta justificarme la vida en algunos sentidos.
¿En qué sentido?
Ha habido dos casos en concreto en los que me han dicho que el libro les ha salvado de suicidarse. Yo no sé cómo tomarlo, fueron dos mujeres. Una de ellas a través de una carta, y la otra, en persona.
En entrevistas anteriores usted compartió historias que le contaban quienes leyeron su libro, con el que se sintieron identificados. ¿Alguna nueva anécdota?
Estaba en Buenos Aires presentando y dando entrevistas sobre el libro. Estaba lista para una entrevista para televisión y el periodista se me acercó. En vez de presentarse y dar las gracias por el espacio, me dice: «Rosa, tu libro tiene toda la razón porque yo tengo un TOC con la balanza. Me peso 20 veces al día. Llego a casa y me peso con chaqueta, sin chaqueta, con zapatos, sin zapatos. Sé lo que pesa mi corbata». El libro produce eso: compartir manías. Y aunque no contó eso en la entrevista, me invitó a su programa de radio y ahí tuvo el valor de contarlo, de normalizarlo y sacarlo a la luz. Y eso creo que debemos hacer todos.
«No podemos seguir estigmatizando, alejando y hundiendo en la soledad patológica a las personas con trastornos mentales»
Usted bien dijo que la pandemia ayudó a que los trastornos salieran del clóset. Y, de hecho, la gente habla con más naturalidad del tema, pero, por otro lado, la realidad es que el acceso a tratamientos es muy precario. Hablo por Colombia. ¿Estamos teniendo una involución en el tema?
La pandemia lo que hizo fue empeorar la salud mental, hubo una crisis que saltó como una olla que está hirviendo y abrió un poquito la puerta. De hecho, todavía la gente comparte lo que le sucede, en muchos casos los famosos. Pero desde hace un año también vengo diciendo que tengo miedo de que esa puerta que hemos abierto se vuelva a cerrar. Las repercusiones de esto han sido pocas. En España, por ejemplo, el tema está en la agenda, pero seguimos teniendo menos psiquiatras. En una conversación pública reciente con una psicóloga clínica llegamos a la conclusión de que la salud mental en toda su gama (patológica y no patológica) y considerada como un bien prioritario de la sociedad debe ser un asunto colectivo y solo se puede solucionar colectivamente. Hay que acoger y aceptar la diferencia, reconocerla y visibilizarla. Lo que llaman normal es lo normativo, la horma, pero lo normal es la divergencia. No podemos seguir estigmatizando, alejando y hundiendo en la soledad patológica a las personas con trastornos mentales. Esa soledad es la que nos destruye, porque somos animales sociales y de ahí la sensación radical de enajenación total del entorno.
Habla de lo normativo, que es un término que se usa desde el feminismo para hablar de lo impuesto a las mujeres. En su caso, el patriarcalismo. ¿Qué o quién impuso lo que es ser normal y la mal llamada locura?
Desde el principio de los tiempos siempre se supo que lo que llamamos locura –no me gusta mucho esa clasificación– era una enfermedad más del cuerpo. En la época de los griegos clásicos, se pensaba, por ejemplo, que la depresión estaba producida por un exceso de bilis negra. Y voy a lanzar una teoría de lo que creo, y es que hace 200 años de repente se empezó a pensar que la locura era algo completamente abstracto, esotérico, etéreo, que no se sabía de dónde salía, era casi culpa del paciente. Y hace 200 años fue la industrialización. ¿Qué hizo la primera industrialización? Pues necesitar a la gente muy marcada en cuanto a unos horarios concretos, una mecanización repetitiva. Quitó esa libertad de diferencia que había en tiempos anteriores. Ahí lo dejo porque es algo que se me acaba de ocurrir…
Tiene mucha razón, en tanto usted menciona que los trastornos son inhabilitantes, que no permiten vivir, y sufrirlos sacan a la persona del modelo productivo…
Exacto, pero el modelo productivo moderno, porque antes estaban los artesanos y los gremios y esa era otra forma de producir. Entonces, si no puedes producir, estás fuera de la sociedad.
En el libro cita muchos autores, pero también a científicos que se han dedicado a la neurociencia, ¿el hecho de que se acerque a este tipo de literatura científica, que trata de entender las cosas desde la realidad, sabiendo, como usted dice, que es poco fiable, la ha aterrizado un poco a lo que podemos llamar como realidad?
La ciencia intenta aproximarse a la realidad de una manera sistemática, lo más rigurosamente posible, pero los propios científicos contemporáneos están en la comprensión de la irrealidad. Es el principio de incertidumbre de Heisenberg. No podemos ver la realidad, no la podemos medir. Qué más científico que eso y más claro que la realidad no es fiable. Yo siento que es un continuum.
Usted ha hablado de la soledad patológica de los que tienen trastornos. ¿Los familiares o cercanos que acompañan a estas personas también sienten esa soledad?
El dato de la OMS es muy conservador, que el 25% de la población mundial vivirá en carne propia un trastorno mental o lo vivirá de cerca con un familiar. Aquí vuelvo a repetir algo que ya dije y es que el problema de la salud mental en lo patológico y no patológico solo se puede resolver colectivamente. No es enterrándolo con la familia o con la madre, que suele ser ella la que acompaña porque los padres se abren. Relegarlos a ellos también no es pensar colectivamente. Al contrario, hay que sacarlos de esa soledad, darles trabajo, un entorno seguro habilitado a sus ritmos y no a los de la revolución industrial.
Usted habla del miedo al miedo, el miedo a que vuelva a suceder el trastorno, en su caso, los ataques de pánico que vivió por muchos años. Pero hay quienes hablan de tenerle miedo a no tener miedo, porque el miedo ayuda a reaccionar. ¿Hay que vivir con miedos?
El miedo es un arma. De hecho, hay un síndrome muy raro y que muy poca gente tiene y es el de no sentir nunca miedo. Normalmente esta gente que no tiene miedo se muere muy joven, porque no calcula, no sabe defenderse. El problema es cuando el miedo se enquista, y ya no es una herramienta. Estás con una ansiedad que no entiendes, que te sientes amenazada por algo y no logras saber por qué. Ese miedo se convierte en algo dañino porque genera una descarga hormonal de cortisol, que es una hormona tóxica, y eso te puede terminar matando. Lo del miedo al miedo puede ser una patología limitante. Luego de vivir una crisis, se puede tener una sensación de irrealidad y de que vuelva a pasar. Y te aplasta el miedo a tener miedo. Y es el miedo lo que hace imposible vivir, no la crisis.
«Una cosa a la que tiene que acostumbrarse todo el mundo es a manejar con soltura la maleta de oscuridad»
Cita a muchos inventores o autores muy exitosos, que lo fueron aun sufriendo algún tipo de trastorno. Y quizá la gente desconozca que Isaac Newton tenía delirios psicóticos, o que Marie Curie sufría de fuertes depresiones y pudo ser bipolar. ¿Qué hubiera pasado con sus vidas y descubrimientos e inventos en caso de que la humanidad sí hubiera sabido de sus trastornos?
Se les hubiera hecho la vida mucho más fácil, hubieran sido menos desgraciados. Y en los que nos deberíamos de concentrar no son los que consiguieron y salvaron una vida hábil pese al sufrimiento. Cuántos Newtons, cuántas Marie Curie sucumbieron de lo que no sabemos. Esa es la pregunta. Y creo que han sido muchísimos.
Un gran ejemplo del que habla es el de la neozelandesa Janet Frame, quien afirmó que, a pesar de todo lo que vivió, al fin de cuentas lo que tuvo fue un privilegio. ¿Ha sentido el privilegio de padecer un trastorno mental?
Es un absoluto privilegio tener este juego inmenso entre las manos, esta capacidad de viajar a los otros que es escribir una novela, es maravilloso.
¿Si no hubiese sido por eso, cree que todavía se hubiese fiado de la realidad?
No lo sé, yo no creo en la realidad como un continuum. Una cosa a la que tiene que acostumbrarse todo el mundo es a manejar con soltura la maleta de oscuridad. Todos tenemos una maleta, más grande, más pequeña. A mí me ayudó publicar por primera vez, y también fui haciendo un camino en el sentido de perder el miedo al miedo.
¿Estudió Periodismo para acercarse más a la realidad?
No, primero porque soy tremendamente empática, además es muy parecido ser novelista que periodista, porque son dos viajes al otro. Están en un ámbito humanístico parecido. Esencialmente pensé en dedicarme al periodismo por tres razones. Primero, porque escribía ficción desde muy pequeña, me gustaba mucho escribir, así que cuando pensé en buscar un trabajo pensé en el periodismo escrito porque se escribe. Por otro lado, porque soy una curiosa tremenda, y el periodismo me iba a permitir no especializarme, sino seguir aprendiendo toda la vida. Y el tercero, porque me encantaba la idea de viajar, y sabía que el periodismo me lo permitiría.
Otro de los miedos de los que ha hablado en su obra y en entrevistas es el miedo a la muerte y que por eso empezó también a escribir, para tratar de conjurar un poco ese miedo, ¿qué tanto le ayudó este libro?
Cada libro me va dando un poco más y este creo que me ha ayudado bastante. A veces me preguntan: «¿Por qué tratas tanto de la muerte en tus libros?». Y digo: «¿Es que se puede hablar de otra cosa?». Ese es el tema básico detrás de todo, pero la gente no se da cuenta. Y detrás de todo está el miedo a la muerte, el sin sentido del amor. Yo la verdad es que cada vez he ido surfeando mejor eso. No tiene ninguna gracia morirse, pero bueno, tengo evidentemente bastante menos miedo a la muerte ahora que estoy mucho más cerca que cuando era joven.
¿Ese miedo es por el mismo hecho de la finitud humana, de que no somos eternos?
Creo que hay que valorar la vida y por mí, si se puede firmar en algún lado la eternidad, yo la firmo. Por mí yo viviría toda la vida. Me encanta la vida.
¿Por eso los libros, que sí quedan para la posteridad?
Cuando tú te mueres, los libros se mueren. Es muy raro el escritor que pervive. Lo que pasa es que mientras escribes los libros tú eres eterna.
Usted cuenta que cuando ha entrevistado a autores los ha puesto en una dualidad: escoger entre ser lectores o escritores. Sigo la misma línea, apelando un poco a Virginia Woolf, que defendía una habitación propia en un contexto sin casi derechos para las mujeres. Como autora, ¿qué escoge?
Yo creo que hay que aspirarlo todo. Y que todas las mujeres tengan su habitación propia, empezando por mí.
Fuente de la información e imagen: https://ethic.es
Fotografía: Ethic. Iván Giménez


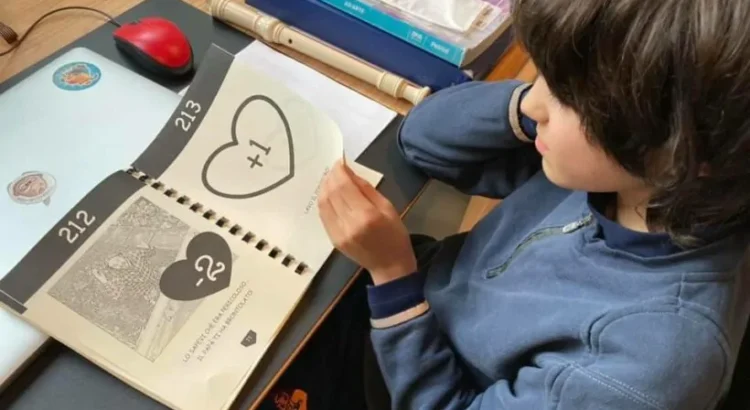








 Users Today : 173
Users Today : 173 Total Users : 35459768
Total Users : 35459768 Views Today : 330
Views Today : 330 Total views : 3418302
Total views : 3418302