Por: Karina Batthyány
Hoy quiero sistematizar el tema de la Educación Superior, las Universidades Públicas y sus desafíos actuales, ya que atravesamos una coyuntura particular en nuestra región marcada por encrucijadas de distintos fenómenos en lo político, lo social y en materia económica. Por eso, es imprescindible profundizar la reflexión crítica sobre la educación superior pública universitaria, sus alcances, limitaciones y retos tanto a nivel nacional como regional, partiendo de la base de defenderla como un derecho humano.
La Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) de 2018 se manifestó de manera muy clara en este sentido: el acceso, el uso y la democratización del conocimiento como un bien social, colectivo y estratégico son fundamentales para garantizar los derechos humanos básicos. Además, ¿por qué limitar ese derecho humano solamente a algunos niveles como el primario y el secundario sin incluir la educación universitaria?
La CRES 2018 también planteó que la educación, la ciencia, la tecnología y las artes deben ser un medio para la libertad y la igualdad sin distinción social, de género, etnia, religión o edad. La educación no es una mercancía. Y desde la CRES se afirmó: “Instamos a los Estados nacionales a no suscribir tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o alienten formas de mercantilización en cualquier nivel del sistema educativo”.
Desde la década de los 80, en nuestra región latinoamericana y caribeña, la educación superior es objeto de un proceso de mercantilización creciente a nivel local e internacional. Aún en los países con una fuerte tradición de universidad pública, gratuita y laica, todavía no se ha logrado discutir el financiamiento de la educación superior de manera sustentable y sigue siendo parte de un nicho de mercado o negocio privado por fuera de la planificación del financiamiento público.
Entonces, tenemos que insistir en el reconocimiento del carácter de bien público y social de la educación superior como un derecho humano. Pero en la actualidad hay dificultades para implementarla por parte de los estados, como también en la posibilidad efectiva de todos y todas, los ciudadanos y las ciudadanas, de ejercer ese derecho en su vida concreta y cotidiana.
A su vez, observamos adversidades financieras y económicas en los países de la región, que ponen en cuestión el derecho humano a la educación superior pública con una característica estructural, en términos de desigualdad, en la insuficiente inversión en los sistemas educativos y formación de calidad.
La educación superior como un derecho humano se conecta con otro tema más amplio que es el derecho a la educación en el proceso de formación a lo largo de toda la vida. En este punto hay algunos dilemas importantes dentro del marco de la educación pública superior que está pendiente resolver en nuestra región, como las políticas concretas para promover el acceso equitativo a ella.
Allí tenemos tres elementos en términos de funcionamiento de las economías. El primero es que América Latina es una de las regiones con mayor desigualdad en el mundo a nivel de ingresos y riqueza. La expansión de la demanda en educación superior es motorizada por egresados y egresadas de la educación media que pertenecen a hogares de sectores bajos. Por lo tanto, no pueden acceder a la educación privada y en la medida que no hay suficiente oferta de educación pública superior ven truncadas sus aspiraciones de continuar sus estudios a nivel superior. En varios países de América Latina, la ampliación de la oferta de vacantes en educación superior, tiene más lugar en el sector privado que en el público.
En segundo lugar, tenemos la cuestión de género en el sistema universitario y la igualdad de género en la educación superior. En los últimos años, dentro de las estructuras universitarias latinoamericanas y caribeñas tenemos programas, grupos y estudios feministas. Además, encontramos un crecimiento interesante en términos de carreras, institutos y equipos que ampliaron las agendas de investigación y renovaron perspectivas metodológicas en este sentido. Esto no quiere decir se hayan superado las inequidades de género al interior de las universidades públicas, sino que adquirieron más visibilidad y hoy cuestionan los procesos de producción y circulación del conocimiento, así como también las estructuras y las configuraciones institucionales en materia de carrera docente y participación en los espacios de toma de decisiones dentro de las universidades.
Por último, está la cuestión de cuál es el papel de la ciencia abierta en la producción y la circulación del conocimiento y cómo es su evaluación en las decisiones de la estructura docente, investigación y espacios universitarios. Desde el Foro Latinoamericano sobre Evaluación Científica (FOLEC), estamos trabajando para promover alternativas en la evaluación y la circulación del conocimiento, así como la producción en materia de investigación, que también contemplen las desigualdades asociadas a la posibilidad de acceso en términos de estructura universitaria. Reconocemos la necesidad de avanzar sobre acuerdos regionales y compromisos institucionales a nivel nacional y regional en el acceso al conocimiento sin ningún tipo de barrera y que los resultados de investigación estén disponibles para todos y para todas y modificar la forma en que se evalúa el conocimiento y las trayectorias individuales y colectivas de investigación.
En ese sentido, lo que hoy está en disputa a nivel regional es la concepción del conocimiento como bien público con políticas de acceso abierto, con la promoción de un discurso académico y político que considere la producción de conocimiento y sus realizaciones como parte del capital social para la emancipación de nuestros países. En otras palabras, está en juego cómo valoramos el conocimiento científico y cómo, a partir de esas temáticas, podemos construir sistemas más equitativos y democráticos. Estos debates contribuyen a diseñar modelos educativos que no solamente actualicen la relación entre investigación, docencia y extensión desde un marco de cooperación regional y abierta a las comunidades no universitarias, sino también recuperen otras formas de conocimiento para generar diálogos más enriquecedores en el sistema de educación superior en general y las universidades en particular.
A nivel regional, estamos atentos y atentas a los procesos de inestabilidad política en varios países que amenazan directamente el desarrollo del conocimiento en las universidades y las instituciones de investigación, ya sea por medio de restricciones presupuestarias o restricciones a la libertad académica e intelectual.
En definitiva, la educación y todos los niveles educativos deben convertirse en un derecho para todos y todas. CLACSO es un espacio de encuentro de las voces críticas que construye conjuntamente alternativas para colocar en el centro la discusión de la educación superior pública universitaria como un derecho humano en América Latina y el Caribe y fomentar cada vez más la democracia, la solidaridad, la interdependencia, el pensamiento crítico y el pensamiento transformador. En nuestra Conferencia #CLACSO2025 en Colombia, daremos continuidad a una iniciativa que comenzamos en México #CLACSO2022 en el marco del Foro de Rectores y Rectoras, para discutir los desafíos que el espacio universitario latinoamericano y caribeño enfrenta en la actualidad.
– Siguiendo tu reflexión, pienso qué difícil es ver que los países cambian sus políticas relacionadas con las universidades públicas frente a los cambios de períodos gubernamentales y no mediante políticas de Estado a lo largo del tiempo, particualrmente en términos de fondos universitarios…
– Lamentablemente, estamos acostumbrados y acostumbradas a esos vaivenes en nuestra región, que ponen en cuestión los avances en la concepción de la educación superior como un derecho y un bien público, más allá de las voluntades concretas de los gobiernos de turno en nuestros países latinoamericanos.
Además, en muchos casos, las universidades públicas son un blanco de ataque de algunos sectores ideológicos a nivel regional y mundial, que buscan convertir a la educación superior en una mercancía y no en un derecho, recortando y reduciendo al mínimo la existencia de estos espacios. En CLACSO, siempre estaremos en el lugar de la defensa de la universidad pública como un elemento central, entre otras cosas, para el fortalecimiento democrático y la construcción de ciudadanía en nuestros países.
https://www.clacso.org/necesitamos-politicas-para-promover-el-acceso-a-la-educacion-publica-superior/


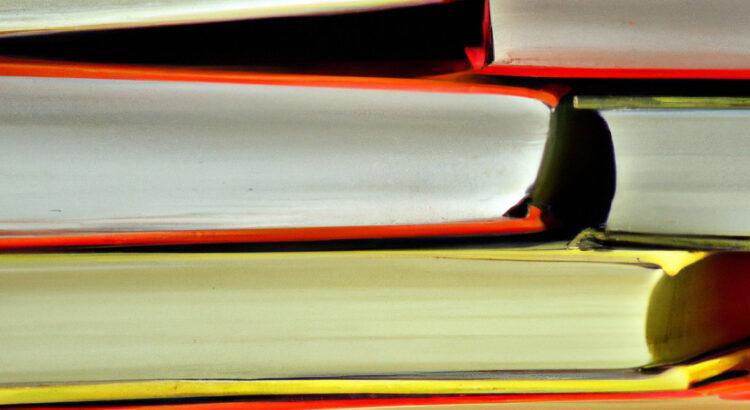









 Users Today : 58
Users Today : 58 Total Users : 35459653
Total Users : 35459653 Views Today : 124
Views Today : 124 Total views : 3418096
Total views : 3418096