Philippe Meirieu es un investigador, escritor y docente francés especializado en pedagogía. Se doctoró en Ciencias de la Educación en la Universidad de Lumière-Lyon, donde actualmente se desempeña como profesor y director del Instituto de Ciencias y Prácticas de Educación y de Formación. Anteriormente dirigió el Instituto Nacional de Investigación Pedagógica (INRP), y ejerció la docencia en escuelas primarias y secundarias.
De paso en el 2015 por Argentina, fue recibido por el anterior Ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni y el Subsecretario de Equidad y Calidad Educativa, Gabriel Brener. Aquí, un recorrido por su conferencia “La opción de educar y la responsabilidad pedagógica” y la entrevista que reseña al respecto la pagina planlectura.educ.ar
El postulado central, que guió toda la exposición de Philippe Meirieu fue: “no existe una democracia sin una educación democrática y una educación para la democracia”.
A partir de ahí, el autor de La opción de educar: ética y pedagogía; Una llamada de atención: Carta a los mayores sobre los niños de hoy; Aprender sí: pero ¿cómo? y Frankenstein educador, entre otros títulos, formuló en primera instancia tres exigencias que considera fundamentales, en segundo lugar, tres imperativos pedagógicos y por último, tres palancas importantes para accionar hoy en día en el terreno de la escuela.
En cuanto a las tres exigencias que para el autor tienen gran importancia en el vínculo entre democracia y pedagogía, explicó:
*Trasmitir saberes emancipadores:
La escuela democrática no trasmite cualquier saber y tampoco de cualquier manera, trasmite saberes que permiten a la vez, inscribirse en una historia y proyectarse en un futuro.
Muchas veces los saberes que nuestros sistemas enseñan y que fueron construidos en las currículas se reducen a pruebas formales, y el niño no ve muy bien cual es el sentido que esas pruebas tienen en la historia de su vida y en la historia de su educación. Un saber es emancipador solamente si le trasmite al alumno la sensación de que ese saber permitió construir una emancipación en el hombre.
Y en relación a nuestro contexto actual, Meirieu sostiene que estamos frente a saberes que perdieron su sentido y su significación en la historias de los hombres, por eso postula: es necesario enseñar también la historia de esos saberes, porque al entender que fueron cruciales en la historia y permitieron liberarse de creencias arcaicas y del control de los que eran tiranos y eran omnipotentes.
Pienso que uno de los principales objetivos de la educación democrática es trasmitirles a nuestros hijos que los saberes fueron y siguen siendo una herramienta de emancipación para los hombres y las mujeres.
Meirieu ha ejercido la docencia en escuelas primarias y secundarias y en su trayectoria de investigación ha puesto el foco en las problemáticas vinculadas a los alumnos y alumnas que abandonan la escuela. Sobre esto dice: estos alumnos se han encontrado con obstáculos en el camino del saber escolar y entonces ese saber no se corresponde a nada deseable. Es necesario reabrir el camino del saber y que entiendan que no es con la transgresión social que se van a emancipar, sino que lo harán a través de una transgresión mucho mayor, que es la transgresión de la inteligencia en contra de los prejuicios. La mayor subversión, la más linda subversión y la más agradable es la de la inteligencia frente a la tontería.
Y para eso, necesitan tener delante suyo, adultos que a su vez se emanciparon mediante el conocimiento y no mediante la violencia. Es de esa manera que vamos a volver a abrir ese camino del conocimiento, y que vamos hacer que los saberes escolares no sean solamente utilidades escolares sino herramientas de formación de los ciudadanos.
* Compartir con nuestros alumnos los valores fundadores de la democracia: el respeto de la alteridad en la construcción del bien común: El valor de la democracia es tratar de convencer sin vencer. Convencer respetando la inteligencia del otro, sin utilizar el control, ni la sumisión. En la escuela o en el aula, la verdad de la palabra no depende del estatuto del que pronuncia esa palabra. El que tiene razón no es el más fuerte, no es el que grita más fuerte, tampoco el que presiona a los demás, es el que demuestra mejor y es el que sabe convencer.
El docente, tiene que interpelar constantemente esa capacidad de inteligencia, la capacidad de conmoverse que tienen los hombres.
Tenemos un desafío antropológico fundamental que es volver a encontrar el placer de encontrar juntos con nuestros alumnos, el placer de aprender nosotros también cuando explicamos algo y el placer del otro que descubre cuan bien logramos explicarle.
*Formación para la libertad: No es algo simple, porque existen dos ilusiones: una primera ilusión es que el niño es espontáneamente libre y la segunda ilusión es que el niño se transforma en un ser libre una vez que cumplió la mayoría de edad.
La pedagogía va a intentar justamente salir de esas ilusiones. Una escuela equilibrada es una escuela que no pone a los alumnos en una situación de elección constante, pero tampoco es una escuela en la que los niños nunca pueden elegir nada. Es una escuela que sabe identificar las elecciones que van a permitir formar al niño y que trabaja sobre esas elecciones con el niño.
Un comportamiento que analiza las opciones, que elige algo asumiendo el resultado, no un comportamiento basado en el entusiasmo y en la velocidad de elegir.
Una escuela que no forma a los más desfavorecidos a elegir en algo su vida, su futuro, una escuela que no los ayuda a hacer elecciones sobre su vida personal y profesional, tampoco los va a formar para que hagan luego elecciones políticas y ciudadanas.
En relación a los tres imperativos pedagógicos, sostuvo que una escuela democrática debe enseñarle a sus alumnos a postergar, a simbolizar y a cooperar y al respecto dijo:
* Postergar o aplazar: Es muy importante aprender a postergar una decisión. Hay que aflojar esa presión que existe entre pulsión y acto, dejarle el tiempo al pensamiento para que pueda realizar hipótesis, que la pulsión sea analizada en su totalidad por nuestra inteligencia y eso necesita tiempo.
En un universo donde todo va más rápido, la escuela tiene que ser un espacio donde las cosas vayan más lentamente, desaceleración, nos tenemos que tomar el tiempo. Muchas veces en la escuela vamos demasiado rápido, no nos tomamos el tiempo de pensar y reflexionar juntos sobre lo que está ocurriendo, sobre lo que estamos viviendo, y entonces asistimos a una suerte de enfrentamiento entre las pulsiones de los alumnos y las exigencias de los docentes.
Hay que instalar esos momentos en los que uno puede pensar, reflexionar, incluso en el silencio, intercambiando con el otro por escrito o por la palabra.
*Simbolizar: La simbolización empieza muy temprano y la escuela tiene una responsabilidad mayor en la construcción de ese aspecto simbólico, que se da, permitiendo manipular símbolos, o sea, conceptos e ideas, no objetos. Hoy en día tenemos un frenesí de la acción inmediata sin pasar por la simbolización.
La cultura es el hecho de compartir formas simbólicas, que permiten entenderse y entender el mundo que nos rodea. Es esencial en una democracia, luchar para la justicia social, para una repartición más equitativa de los bienes materiales y también hay que luchar para una igualdad de acceso a las formas simbólicas, y por ende a las formas de expresión artísticas y culturales. Esto es lo que nos permite nombrar, ponerle una palabra, nombrar lo que nos habita, nos permite entender el mundo y nos permite también decidir lo que queremos hacer con ese mundo.
El acceso al pensamiento simbólico es esencial y por eso pienso que es importante contar y contar y contar y contar cuentos a los niños y a los estudiantes y también a los adultos, hay que contar la ciencia, los mitos fundadores y la filosofía, hay que contarles todo lo que los hombres elaboraron, lo que da una forma, un sentido a este caos interno que tenemos.
*Cooperar: La democracia se trata de sujetos libres, pero que deciden en conjunto sobre el bien común, que no es algo preexistente, sino que se construye enfrentándose los intereses individuales y los intereses del grupo, para ir más allá, hacia el interés del porvenir y de nuestro mundo.
La escuela tiene un papel esencial que cumplir en la formación de ese bien común y en la comprensión de ese bien común.
Los pedagogos trabajaron mucho sobre esta cuestión del pensamiento cooperativo, sobre el enriquecimiento recíproco de las personas que logran compartir lo que tienen y lo que saben. Pero los sistemas educativos que tenemos en el Occidente son sistemas que subestiman esa relación que puede existir entre pares.
Meirieu sostiene que hay muchas formas de trabajar en la escuela sobre esa cooperación y destaca el papel de la tecnología digital como rasgo importante de este tiempo. Al respecto dice: la introducción de la computadora puede ir en el sentido el individualismo o la computadora y las tecnologías digitales pueden cambiar a las herramientas en intercambio de saberes, en herramientas que permiten la cooperación y para eso cada alumno tiene que tener la posibilidad de redactar su propio texto, su propio trabajo. La computadora permite acceder a redes de conocimientos y permite construir entre varios un texto colectivo en el que cada persona va a tener una cooperación importante.
Por último, se refirió a las tres palancas necesarias en la docencia.
*La evaluación: En la mayoría de los países para evaluar a los alumnos utilizamos el sistema de las notas, que apunta más a clasificar y a seleccionar que a hacer progresar al alumno. Y sin embargo es muy simple realizar una evaluación que permita progresar al alumno, basta por ejemplo con poner un sistema de doble evaluación: cuando el alumno entrega un trabajo, se corrige, se pone una nota y se agregan conceptos para mejorar ese trabajo realizado, luego se le pide al alumno que vuelva a hacer su trabajo pero a partir de esos tres conceptos, y se le pone una segunda nota, que es la que se va a tener en cuenta. Si pudiésemos trabajar de esa manera, sistemáticamente, aún cuando le diéramos menos tareas, menos trabajos para hacer en sus casas, podríamos cambiar radicalmente esta relación entre el alumno y su trabajo, porque el alumno podría lograr interiorizar esa exigencia de calidad que tenemos para con él.
Porque finalmente el alumno tiene un derecho y es el de la perfección; tiene el derecho de que le exijamos la perfección, es el derecho mayor del niño, del alumno que le dice a su maestro “exígeme”, “exigí la perfección” así voy a poder progresar y voy a poder aprender y el adulto que exige la perfección, más que evaluar la mediocridad de sus alumnos, realmente hace su trabajo de educador.
*La evaluación de los sistemas educativos, aquí se refirió centralmente al sistema Pisa, que tal como definió, no es un sistema democrático. Según el autor: Estos test internacionales como Pisa se basan en la lógica de las competencias, que no tiene en cuenta los indicadores de éxito de una educación democrática, por ejemplo.
El test Pisa no se interesa por saber si hay delegados de clases en las aulas, en las escuelas, ni si realmente existe un funcionamiento democrático dentro de la escuela. Tampoco le interesa conocer la riqueza de las interacciones, ni conocer todo lo que es el uso de documentos, la manera en que los alumnos se pueden apropiar de la información en la escuela.
Soy partidario de un sistema en el que cada uno de los países, inclusive cada uno de las provincias del país, se autorice a implementar test complementarios para evaluar otras capacidades, fuera de las que el test Pisa evalúa.
En el tercer aspecto, habló de modalidades y finalidades: Para mí una democracia se caracteriza por el hecho de que en el sistema político las modalidades se deducen de las finalidades y no lo contrario, o sea que se indican claramente cuales son las finalidades deseadas.
En una democracia, el Estado tiene una verdadera legitimidad y tiene que decidir las finalidades. Me parece que nuestros países democráticos necesitan finalidades educativas claras, necesitan un contrato educativo entre la Nación y su escuela, pero para ello tiene que existir una confianza entre los actores, para que inventen las modalidades más pertinentes para alcanzar esas finalidades, haciendo muestra de inteligencia y de imaginación.
Concluyendo su exposición dijo que la democracia nunca fue tan necesaria para el mundo y agregó: pero también podemos decir que nunca fue tan difícil, porque los sistemas financieros ven cada vez más en esta democracia un peligro para sus propios intereses, y tienen razón, porque la democracia es un peligro para los lobbistas, para los mercantes, para todos los comerciantes del mundo. Pero no por eso tenemos que bajar los brazos, sino que en este momento la democracia necesita una plusvalía pedagógica.
Al respecto, Meirieu afirmó: la pedagogía tiene que seguir siendo subversiva y dio sus razones: porque trabaja sobre lo que no hace a la mercadería mercantil. Vivimos en un mundo donde sabemos que las riquezas no son infinitas, sin embargo sí sigue existiendo una sola riqueza infinita: no es el petróleo, no es la energía nuclear, tampoco es la soja. Son los hombres y las mujeres, son nuestros hijos, porque esa energía es renovable de manera infinita y es la única riqueza que es inagotable. La cultura tiene esa calidad extraordinaria: cuanto más consumimos cultura, hay más cultura, contrario a lo que sucede con las mercaderías, que cuanto más las consumimos, más desaparecen.
Fuente de la reseña: http://planlectura.educ.ar/?p=1155:
Fuente de la imagen: http://www.charmeux.fr/philippe.jpg

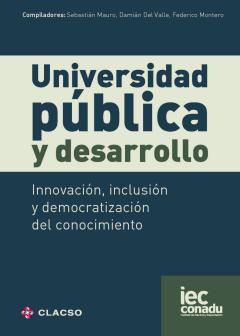
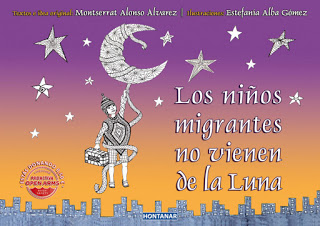

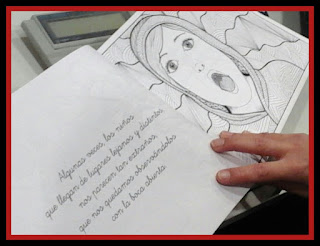




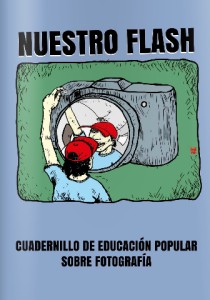

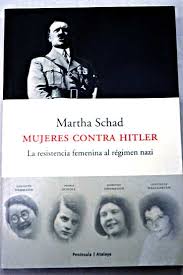
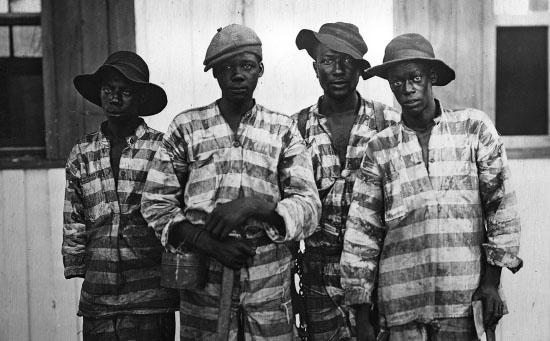






 Users Today : 96
Users Today : 96 Total Users : 35460002
Total Users : 35460002 Views Today : 133
Views Today : 133 Total views : 3418598
Total views : 3418598