Por: Luis Armando González, Ventura Alfonso Alas
“Son los hombres, precisamente, los que hacen que cambien las circunstancias y … el propio educador necesita ser educado”.
Karl Marx
Resumen
Este artículo recoge tres reflexiones dedicadas, respectivamente, a los roles de los docentes, los estudiantes y los padres y madres de familia, en este último caso en lo que concierne al quehacer educativo. Los autores señalan expresamente que las ideas planteadas están fuertemente condicionadas por su propia experiencia como docentes, estudiantes y padres de familia. El hilo que recorre el conjunto de ideas que aquí se ofrece es la preocupación por la situación actual de la educación, lo mismo que su compromiso con un quehacer educativo fundado en el cultivo del conocimiento y la civilidad.
Nota introductoria
Cuando nos propusimos escribir algo sobre los actores clave en el proceso educativo –docentes, estudiantes y padres y madres de familia— teníamos dos opciones: una, trabajar un artículo unitario con tres apartados, dedicado cada uno de ellos a los actores referidos; o la otra, escribir y publicar tres textos por separado, y luego reunirlos en uno solo con vistas a otra publicación. Fue esta segunda opción la elegida; y, una vez publicadas por separado las reflexiones dedicadas a los roles de docentes, estudiantes y padres y madres de familia, las hemos reunido en una especie de ensayo, pero dejando los textos correspondientes tal como quedaron en la redacción original, salvo algunos cambios leves de forma y un añadido en la reflexión final. Creemos que publicarlos reunidos facilita la comprensión de nuestras preocupaciones –seguramente, compartidas por unos pocos y objetadas por los más— sobre la situación actual y el futuro de la educación en El Salvador.
1. Sobre el rol docente
Ante todo, los autores dedicamos estas reflexiones a los colegas docentes, en todos los ámbitos del sistema educativo nacional, con motivo del “Día del maestro y la maestra”, este 22 de junio de 2023. Ambos somos docentes y, en ese sentido, conocemos de primera mano las dinámicas de la educación nacional. No nos son ajenas las tribulaciones de nuestros colegas; tampoco lo es el compromiso probado de la mayoría de ellos con dar a sus estudiantes lo mejor de sí mismos. A lo largo de los años, hemos venido conversando sobre lo que significa ser profesor y el plan de escribir algo sobre ello siempre quedaba como eso, un plan. Decidimos que el “rol docente” era un tema interesante para poner en limpio nuestras ideas y coincidencias, y así ha sido. El resultado es este texto que, más que tesis académicas rigurosamente probadas, expresa nuestras convicciones morales e intelectuales sobre, valga la redundancia, nuestro propio papel como docentes.
Junio es un mes especial para quienes nos dedicamos a la docencia, pues contamos con un espacio en el calendario festivo nacional en el que se celebra el día del maestro. Es, antes que otra cosa, una oportunidad para reflexionar, con espíritu crítico, sobre nuestro quehacer, en aquello que lo va definiendo en las distintas circunstancias sociales, culturales y políticas en las que nos desenvolvemos, y que va imponiendo sus desafíos particulares. Cada momento histórico plantea a los docentes sus propias dificultades y retos; y también, obviamente, asuntos específicos para la reflexión crítica. Algo sobre lo que no debemos, y no podemos, dejar de meditar es sobre nuestro rol como docentes, en tanto que es ese rol el que da sentido a las responsabilidades que asumimos cuando, como educadores (ya sea en forma presencial o ya sea mediante una sesión virtual) tenemos que desarrollar una clase.
Las características que se atribuyen, o que deben atribuirse, al rol de un docente se han construido históricamente, a partir de unas primeras experiencias –que se remontan al pasado remoto de nuestra especie (la Homo sapiens)— mediante las cuales uno o varios individuos enseñaban a otros no sólo habilidades –cómo hacer determinadas cosas— o cómo comportarse de cara al grupo de pertenencia, sino cómo entender el mundo circundante, para lo cual había que transmitir determinadas nociones explicativas disponibles en el acervo cognitivo de los “enseñantes”.
Desde aquellos tiempos remotos, la enseñanza a otros tuvo un componente cognitivo que con el paso de los siglos se fue convirtiendo en una pieza fundamental del quehacer educativo en las diferentes épocas y contextos. En algunas épocas (y contextos) el contenido de ese componente cognitivo se ha tejido de mitos y creencias mágico-religiosas; en otras, de ideologías, filosofías, ciencias o técnicas. Asimismo, los híbridos no han estado ausentes, como lo pone de manifiesto la época actual, en la que, en distintos ambientes educativos, lo mágico-religioso se mezcla con apuestas cognitivas de tipo científico y tecnológico.
Como quiera que sea, al rol del docente le es intrínseco este componente cognitivo, lo cual quiere decir, en términos prácticos, que un docente debe, ante todo y, sobre todo, conocer muy bien –de la manera más profunda y rigurosa— aquello sobre lo cual enseña a otros. Esta exigencia se volvió nítida en la antigüedad griega y, desde entonces, no ha dejado de estar presente en lo que se espera, y desea, que realice un docente como algo propio (de lo más propio) de su quehacer como tal.
Algunas modas perniciosas –sustentadas en pseudo filosofías educativas— han pretendido (y pretenden) edificar procesos educativos, cuando no modelos y sistemas educativos, desestimando (o incluso anulando) los dominios cognitivos (teóricos, conceptuales) de los docentes. Parten del supuesto, a todas luces falso, de que es irrelevante (secundario o prescindible) el conocimiento que los docentes puedan tener sobre lo que enseñan, desestimando las pruebas (que son abundantes) que refutan su supuesto. Y, por lo anterior, un docente que no tiene un conocimiento profundo y riguroso sobre aquello que le corresponde enseñar –y no se preocupa por ello— no sólo es un mal docente, sino que no está cumpliendo con una exigencia esencial de su rol.
O sea, un profesor que no sabe nada, o sabe poco, de lo que enseña hace más mal que bien sus estudiantes. Un profesor que sabe mucho, que se esfuerza por saber más, que trata de actualizarse en los campos cognitivos en los que enseña, hace mucho bien, y poco o ningún mal, a sus estudiantes. No hay a dónde perderse en esta fórmula. Claro que ese profesor debe transmitir de la mejor manera eso que conoce, eso en lo que no deja de actualizarse (leyendo mucho, para comenzar). Y tiene que hacerlo utilizando los mejores recursos (instrumentos, medios) disponibles en cada circunstancia.
La sabiduría educativa acumulada durante siglos ha establecido la primacía de lo que se enseña sobre el modo (o la forma) cómo se enseña. Se trata de una distinción entre fines y medios educativos, que ha generado y sigue generando extraordinarios frutos ahí en donde sigue vigente. De este modo, dados unos determinados fines educativos (metas, propósitos) se deben utilizar todos los recursos disponibles en un momento determinado (comenzando con ese recurso esencial que la palabra dicha y escrita) que sean conducentes a aquellos fines.
Usar creativamente la gama de recursos disponibles (la propia voz, gesticulaciones, pizarra, yeso, plumones, papelógrafos, radio, televisión, espacios abiertos naturales o urbanos, plataformas digitales) para lograr la transmisión de determinados conocimientos (o destrezas o habilidades o valores y normas) hace parte del rol docente. También es algo que tiene una dilatada presencia histórica, lo cual quiere decir que cuenta con una probada eficacia que, además, ha rendido más frutos positivos que negativos.
Es prudente y razonable hacerse cargo de esta diferencia entre propósitos educativos y los medios (recurso) para alcanzarlos, entendiendo que un buen docente –ese que desempeña su rol a cabalidad—debe saber usar con creatividad los recursos de que dispone (o los que pueda inventar) para lograr los fines educativos que se propone lograr. Es imprudente y poco razonable convertir los medios (los recursos) en lo prioritario, subordinando a ellos los fines educativos que, como ya se dijo, no pueden prescindir de los componentes cognitivos. Creer que el rol docente descansa en exclusiva en el dominio, por parte del educador, de determinados recursos (o medios) para la enseñanza pone de lado lo más importante de ese rol, como lo es el dominio teórico, conceptual y metodológico que debe tener un profesor sobre la materia (campo de conocimiento) que enseña. Y eso, con independencia de los sofisticados que puedan ser esos recursos o medios para la enseñanza: se los debe entender como recursos o medios para algo que los trasciende y que, en definitiva, es más importante que ellos.
Siempre en la línea de lo poco prudente y razonable, también lo es el pretender que lo que se enseña (o se debe enseñar) debe estar condicionado en sus alcances y posibilidades por determinados recursos o medios para la enseñanza; es decir, que determinados recursos o medios deben marcar las pautas y los límites de lo que puede o no se puede enseñar. La lógica correcta es la opuesta: es lo que se quiere enseñar lo que debe marcar las pautas y establecer los alcances y límites de los recursos y medios a utilizar.
Y, en esa lógica, cualquier recurso o medio que sea útil para alcanzar un propósito educativo, siempre que esté disponible, debería ser usado. Un docente que pretenda cumplir a cabalidad su rol debería tener esto claro en su mente y en el ejercicio de su labor. Esta claridad le puede ayudar a evitar caer en el didactismo y en la despreocupación por el conocimiento que posee (o que le falta poseer) para enseñar de la mejor manera lo que le corresponde. ¿Qué tiene que ocuparse en dominar, y aplicar, las herramientas de enseñanza más actuales y técnicamente sofisticadas? Por supuesto que sí. También debe ocuparse de las de siempre, comenzando con su expresión oral y escrita, su postura corporal, el uso de las manos, el plumón y la pizarra. Eso sí, nunca debe olvidar que estos son medios, recursos, cuyo uso sólo tendrá sentido si ayudan en: a) la transmisión, cultivo y producción de conocimiento (científico, filosófico, literario); b) la forja de personas razonables y críticas; y c) el fomento de hábitos y comportamientos solidarios, empáticos, éticos y estéticos.
2. Sobre el rol del estudiante
En este tema, siempre se trata de reflexiones fuertemente condicionadas por nuestra experiencia como profesores, pero eso no significa que sean opiniones poco o nada razonadas. Al contrario, el tema de estas líneas ocupa una parte importante del diálogo que los dos autores venimos sosteniendo, desde hace un buen rato, sobre la educación y sus variadas dinámicas. Y de lo primero que queremos dejar constancia es que, siendo docentes activos, nunca hemos dejado de ser alumnos, en el sentido de continuar aprendiendo de otros (científicos, filósofos, novelistas, cuentistas, poetas, lingüistas…) que se convierten, cuando asimilamos y reflexionamos sobre sus ideas y planteamientos –a través de sus libros o artículos, o a través de conferencias, seminarios, charlas o talleres—, en nuestros profesores. Somos conscientes de que un docente nunca debe dejar de aprender –nunca debe dejar de ser estudiante—, aunque las modalidades de ese “ser estudiante” sean variadas, dependiendo de los intereses, preocupación, tiempo y recursos con los que se cuenta.
Algunos –como uno de los autores de este texto— prefieren la lectura permanente (seleccionada y organizada de manera personal), a partir de áreas específicas, científicas, filosóficas y literarias. Otros –como el segundo de los autores de texto— prefieren combinar lecturas con participación en seminarios, talleres o diplomados. Unos terceros optan por matricularse en carreras académicas, lo cual los convierte en alumnos (o alumnas) en sentido formal. Lo importante en todos estos procesos de aprendizaje, por parte de quienes ya son docentes, es (o debería ser) la calidad de lo que se aprende, es decir, lo nuevo que lo leído, escuchado o asimilado aportan a cada cual. Lo demás debería ser irrelevante.
Asimismo, lo peor es no hacerse de nuevos conocimientos, hábitos y destrezas, o hacerse de conocimientos, hábitos y destrezas irrelevantes o desfasados desde criterios científicos, filosóficos, literarios, metodológicos o técnicos. Aferrarse a un único libro a un único autor (ya se trate de El Capital, de Marx, o Los fundamentos de la libertad, de Hayek) es señal de un acomodamiento intelectual poco propicio para el cultivo de un conocimiento abierto a los desafíos de la realidad. Lo mismo que lo es aferrarse a una novedad, presunta o real (tecnológica o conceptual), y convertirla en rasero para descalificar otras opciones igualmente legítimas.
Así pues, el rol de estudiante no sólo aplica a quienes están inscritos en procesos educativos formales, sino también a quienes organizan sus propios mecanismos de aprendizaje, lo cual, en este último caso, ha sucedido desde tiempos pretéritos, mucho antes de la invención de la educación formal (es decir, de la educación estructurada en fases graduales, institucionalizadas y dirigidas por un claustro de maestros o profesores). Desde tiempos pretéritos, el rol del estudiante comenzó a configurarse paso a paso, lo cual quiere decir que no sólo es una construcción histórica, sino también prehistórica.
Los orígenes evolutivos de la especie Homo sapiens (la especie a la que pertenecemos todos los seres humanos que habitamos actualmente la tierra) se remontan hasta hace unos 300 mil años, y desde entonces –por lo que revelan estudios rigurosos en biología evolutiva y paleoantropología, entre otras disciplinas— hemos tenido con nosotros dos rasgos biológicos que han sido decisivos en las dinámicas de aprendizaje (de creación y de transmisión de cultura, conocimientos y habilidades). Estos rasgos son la neotenia –la conservación de características infantiles y juveniles en la edad adulta— y la plasticidad cerebral-neuronal, que hace posible que la curiosidad y el aprendizaje sigan presentes a lo largo de las trayectorias de vida de las personas (desde la primera infancia hasta la vejez).
La neotenia y plasticidad neuronal-cerebral, si bien son parte del patrimonio biológico humano –y también de otros primates—, están fuertemente condicionadas en sus potencialidades y desarrollo por los procesos de aprendizaje (social-cultural y cognitivo) en los que se ven inmersos los individuos a lo largo de su vida y en los diferentes contextos y épocas históricas. Ambas pueden ser potenciadas social, educativa y culturalmente a su máximo nivel desde la niñez hasta la vejez; o ambas pueden erosionarse o incluso desfallecer en extremo en cualquier fase de la trayectoria individual. Algo firme en las ciencias neurobiológicas es que
“El cerebro es la máquina gracias a la cual se producen todas las formas de aprendizaje: desde las ardillas pequeñas que aprenden a partir nueces, las aves que aprenden a volar o los niños que aprenden a andar en bicicleta y a memorizar horarios hasta adultos que aprenden un idioma nuevo o a programar un vídeo. Naturalmente, el cerebro también pone límites en el aprendizaje. Determina lo que puede ser aprendido, cuánto y con qué rapidez”[1].
Se propende a creer que la plasticidad neuronal-cerebral y las posibilidades ofrecidas por la neotenia (como la curiosidad y la búsqueda de novedades) se agotan sólo en la vejez, pero también eso puede sucederle a quienes no han llegado aún a esta etapa de vida. Un cerebro que no se usa termina por atrofiarse en sus capacidades de aprendizaje. Una curiosidad que no se cultiva activamente desemboca en el aletargamiento mental y emocional. Así pues, el aprendizaje continuo, la lectura, la escritura, la asimilación de nuevos conocimientos, el cálculo matemático, el razonamiento, la interacción social, el contraste de opiniones y los juegos, entre otras actividades (mentales emocionales y sociales), alimentan y potencian –a lo largo de la vida[2].— la plasticidad neuronal-cerebral, la curiosidad, la capacidad de sorprenderse, la búsqueda de nuevos retos y la necesidad de seguir aprendiendo y de seguir conociendo lo desconocido.
Volviendo al rol del estudiante, decíamos que este es una construcción histórica (y prehistórica). Lo que pretendemos destacar con esa idea es que si se busca caracterizar el rol del estudiante en la actualidad (y pensamos en concreto en un estudiante universitario, aunque lo dicho puede extenderse hasta bachillerato o incluso hasta tercer ciclo) es necesario no perder de vista (o no anular) muchos de los rasgos de ese rol fraguados por lo menos desde tiempos históricos o incluso desde la revolución neolítica (desde hace unos 10 mil años).
Los autores somos contrarios a esa moda perniciosa que descalifica prácticas o logros del pasado sólo por no ser recientes, es decir, sin considerar su consistencia (o inconsistencia) o su razonabilidad (o falta de ella), sino sólo atendiendo a su cuan viejos son. También tomamos distancia de quienes elaboran planteamientos sobre el rol del estudiante en el siglo XXI en los que se sugieren “novedades” (como la autoformación, el trabajo colaborativo-grupal o el análisis crítico) que no son tales, pues tienen una larga ascendencia histórica en el ser (y deber ser) de un estudiante.
En la misma línea, también nos distanciamos de quienes proponen “innovaciones” en el rol de un estudiante que son contraproducentes para su desarrollo cognitivo-emocional, el autodominio, la capacidad de razonar críticamente y el aprendizaje sistemático a lo largo de su vida, como, por ejemplo: a) no leer ni escribir correctamente; b) no relacionarse cara a cara con sus pares y maestros; c) no tener contacto con el entorno socio-natural; d) no dedicar tiempo suficiente al estudio; y e) estudiar a cualquier hora, lugar o situación. Fue en la Grecia clásica, en los siglos IV y V a.C., que el rol del estudiante comenzó a perfilarse con nitidez; y, desde aquella época hasta fines del siglo XX, “innovaciones” como las mencionadas no se propusieron no porque los pensadores de ese largo periodo histórico fueran tontos, sino porque eran sumamente inteligentes como para hacerlo.
Viene a cuento, a efectos de ilustrar lo que acabamos de decir, la publicidad que se dio en Internet, hace unos meses, a la “innovación tecnológica” que suponía el diseño de una “rueda cuadrada”. Perversión de la lengua aparte (una rueda, por definición, es redonda; lo mismo que un esfera es esférica y un triángulo es triangular), no es que en el pasado las personas fueran tan estúpidas que no les daba la cabeza para inventar una rueda cuadrada; es que esta última, por ser una verdadera idiotez, ni siquiera mereció alguna atención de esas personas, verdaderamente talentosas, que nos legaron una rueda redonda (ya sabemos que es tautológico, pero lo de la rueda cuadrada nos obliga a ello) de cuya eficacia todos nos beneficiamos.
A propósito de esto, es oportuno apuntar que no compartimos la opinión de que la gente que nos precedió fuera tonta (o poco o nada inteligente, poco o nada creativa o poco o nada inventiva), y que los recién llegados (quienes tienen una participación decisiva en los asuntos de este siglo XXI) poseen talentos, habilidades y capacidades que nunca nadie, en los 300 mil años de presencia del Homo sapiens en la tierra, ha tenido. Eso es ignorancia de la peligrosa, de esa que alimenta arrogancias y petulancias que terminan por generar daños sociales, culturales e institucionales irreparables. Obvio: en el pasado ha habido gente poco o nada inteligente y poco o nada creativa; y también la hay en el presente.
¿Es válido identificar o proponer rasgos novedosos en el rol del estudiante universitario –o de bachillerato— en la actualidad? Por supuesto que sí: es válido y necesario. Pero eso debe hacerse, por un lado, sin dar la espalda a la configuración histórica del ese rol; y, por otro, cuidando de no promover componentes que pueden ser contraproducentes para el desarrollo cognitivo, emocional y social de los estudiantes. No nos cabe duda de que el rol del estudiante en el presente contempla aspectos específicos, dictados por los contextos nacionales particulares, pero también contempla aspectos fraguados en la dilatada historia de la educación en la que el ser y deber ser de un estudiante han adquirido un carácter bien definido.
Entre otros, conviene destacar: la disciplina y dedicación al estudio, la responsabilidad en la propia formación y en los resultados obtenidos, la autonomía, la preocupación por aprender, la curiosidad y la disposición a aceptar conocimientos-enseñanzas de otros, el respeto a los docentes y compañeros de estudio, la camaradería y cordialidad hacia los demás, la tolerancia, y la disposición interactuar-convivir con otros. Aspectos como los mencionados, que no son todos los que se podrían apuntar, adquirieron un carácter casi que permanente en el rol de un estudiante de nivel medio y superior desde la Grecia clásica hasta finales del siglo XX. Esos aspectos se han cultivado desde siempre, aunque no en toda su riqueza, en los distintos ambientes educativos y en los micro grupos familiares y sociales. Es decir, son un fruto de la educación; y es claro que sin unos docentes que cumplan su rol a cabalidad los estudiantes no podrían educarse en su rol específico.
En el siglo XXI aspectos centrales del rol estudiante, tal como este se fraguó hasta el siglo XX, han sido puestos en la mira –obviamente no en todos los sistemas educativos del mundo, pero sí en algunos— por parte de quienes creen tener una mejor propuesta sobre ese rol en un siglo gobernado, como gustan decir, por una “revolución digital”. Es posible que sea así; es posible que el rol del estudiante en el siglo XXI no tenga nada que ver con el rol del estudiante en los siglos (que son muchos) previos. Y, si las cosas fueran así, habría que estar atentos a analizar si en ese nuevo rol los estudiantes del siglo XXI serán (o están siendo) personas más íntegras en lo moral y en lo intelectual; y si serán (o están siendo) personas libres, capaces de tomar decisiones de manera autónoma y de realizarse en el encuentro cooperativo y empático con los demás.
3.Sobre el rol educativo de los padres y madres de familia
En dos apartados previos, los autores hemos reflexionado sobre el rol de los docentes y sobre el rol de los estudiantes, obviamente, en el proceso educativo. Queremos completar estas reflexiones con una dedicada al rol de los padres y madres de familia en la educación. Este es, sin duda, el más complejo de los tres pues, para decirlo desde ya, el rol de los padres y madres de familia no sólo va más allá del plano educativo, sino que, en este último, su incidencia se reviste de características bien particulares que no deben ser –no deberían ser—confundidas con las que atañen al rol del docente. Asimismo, las ideas que desgranamos en estas páginas están, como las que desarrollamos en los textos antes referidos, contaminadas por nuestras propias vivencias, en este caso, como padres de familia, de tal suerte que lo que apuntamos en estas líneas también nos concierne.
Así, una vivencia que dejó una huella casi permanente en nosotros –y de lo cual hemos conversado una y otra vez— es la suscitada en el contexto de la pandemia por coronavirus, en 2020, y que –en el ámbito educativo— clausuró totalmente las actividades educativas presenciales. En ese contexto, se decidió que las actividades escolares continuaran en casa, lo cual abarcó todo el año 2020, todo el 2021 y una buena parte de 2022. Se decidió también, en un principio ensayando variados mecanismos virtuales y luego con plataformas que en algún momento se consolidaron, que los padres y madres de familia asumieran tareas educativas específicas en ese confinamiento domiciliar. Padres y madres de familia, sometidos a las presiones de la cuarentena, con la obligación de asegurar el sustento de sus grupos familiares y de cuidar sus empleos (mediante el trabajo en casa) o de buscar alguna fuente de ingresos (en el caso de las empresas que cerraron operaciones parcial o totalmente), tuvieron que asumir, adicionalmente, responsabilidades educativas para las que no estaban, en su gran mayoría, preparados.
Siempre creímos –y lo seguimos creyendo—que se trató de una decisión equivocada, que le iba a pasar factura al país en un futuro no muy lejano. El rol de los padres y madres familia estaba siendo tensionado de manera crítica por la pandemia, que exigía ante todo y por encima de todo el cuido y el cobijo del grupo familiar inmediato, lo cual no excluía el cuido y atención a familiares cercanos en la colonia, el barrio o la comunidad. Y a esos padres y madres de familia se les delegó una tarea adicional: realizar labores específicas del rol docente.
Se trató de un factor de presión más para las familias, en especial para aquellos en los que sólo la madre (o sólo el padre) tenía a su cargo las responsabilidades familiares. Lo prioritario era cumplir con estas últimas responsabilidades; para las específicas del rol docente se requerían destrezas (fruto de un aprendizaje también específico) con las que la mayoría de padres y madres de familia (salvo los que, entre ellos y ellas, son docentes) no había sido educada. Se cayó, en este sentido, en un tremendo error de cálculo, detrás del cual se encuentra un terrible error conceptual: no entender mínimamente la naturaleza e importancia de los roles socioculturales y creer, desde ese poco entendimiento, que es posible intercambiarlos impunemente.
Usualmente, se dice que los roles son “papeles” que las personas desempeñan en sus relaciones sociales, a la manera de los actores o las actrices de teatro o de cine. Así, de una película a otra (o de una obra teatral a otra) una misma persona puede asumir distintos papeles, es decir, actuar de distinta manera, según el guion correspondiente. Por un lado, está la persona real; por otro, los papeles que actúa, siendo estos últimos variados e incluso intercambiables: quien actúa ahora como doctor puede actuar mañana (en otro papel) como paciente. Hay quienes han trasladado esta visión de los roles (como papeles) a la vida social, la cual no deja se ser simplista e ingenua.
Y es que aparte del anclaje biológico de los roles sociales (lo que no quiere decir que estén determinados biológicamente), estos tienen una consistencia social, cultural e institucional que, sin hacerlos inamovibles, condiciona o incluso impide su arbitraria intercambiabilidad. Un actor de cine o de teatro, por ejemplo, puede desempeñar entre una obra y otra los papeles de médico o paciente.
En la vida social real, quien asume el rol de paciente en un momento determinado sólo puede asumir el rol de médico en otro si ha cumplido con los arduos requisitos institucionales (educativos, práctica médica) que se requieren para ello. Esto mismo vale para otros roles (papeles) socialmente complejos como el de docente o, el mucho más complejo, de padre o madre de familia. Este último involucra tal gama de características, socialmente-culturalmente construidas, que hacen de este rol algo difícil de cumplir a cabalidad. De hecho, el rol paterno y materno es una construcción socio-cultural que hunde sus raíces en la prehistoria de la especie Homo sapiens.
Con una fuerte dimensión biológica que ha estado presente desde aquellos tiempos remotos en los que nuestra especie comenzó su andadura en África, hace unos 300 mil años, ese rol se ha configurado al calor de los márgenes de libertad posibilitados por la ascendencia chimpancé y bonobo que caracteriza a los seres humanos, así como por los marcos culturales, institucionales y legales que estos mismos seres humanos han fraguado en distintas épocas y lugares. Su núcleo quizás sea el vínculo protector hacia la descendencia (los hijos e hijas, biológicos o no) y el apego empático hacia la pareja (no necesariamente del mismo sexo; no necesariamente en relación de matrimonio). A su vez, ese vínculo y ese apego no han sido sólo biológicos, sino, al mismo tiempo, sociales y culturales. De donde se sigue que al rol paterno y materno no la han sido (ni lo son) ajenas unas implicaciones que, de cara al grupo familiar, en sentido amplio se pueden calificar de culturales-educativas.
No educativas formales, sistemáticas, rigurosas, científicas, artísticas o filosóficas (dejando de lado aquí las situaciones, bien singulares, en las cuales en algunas familias eso fue o es posible). Se trata más bien de la cosmovisión que, fraguada socialmente, los padres y las madres transmiten a los hijos e hijas, y comparten entre sí, y con la cual, junto con las primeras palabras, se comienzan a construir en la mente, sentimientos y actitudes de los hijos e hijas nociones de lo bueno y de lo malo, de lo permitido y de lo no permitido, de lo justo e injusto, de lo deseable y no deseable, etc. Probablemente, muchas de las nociones cultivadas en los primeros años de vida mueran con las podas sinápticas correspondientes, pero otras –al ser reiteradas, cambiadas o violentadas— en la medida que los hijos e hijas crecen posiblemente influyan, de una u otra manera, en sus propios proyectos de vida.
Desde nuestro punto de vista, es en la calidad de este tejido de valores y actitudes que se juega la dimensión educativa del rol paterno y materno. Se juega en cultivar en el seno del grupo familiar valores y actitudes de cooperación, solidaridad, empatía, respeto hacia los mayores, cuido de sí mismo y cuido de los demás, apego comunitario, honestidad, honorabilidad, tolerancia, rechazo a los abusos, rechazo a la violencia, respeto por el conocimiento y el arte, práctica del deporte y las actividades al aire libre, entre otras. Pudieran parecer asuntos irrelevantes, pero no lo son en absoluto.
En definitiva, se requiere que los padres y madres de familia se eduquen en civilidad (que no es lo mismo que “moralidad, urbanidad y cívica”, cosas que huelen a conservadurismo rancio), lo cual es ciertamente difícil. En el ámbito de la civilidad en la familia, el rol de los padres y madres de familia es insustituible. Y cuando se cultiva la “incivilidad” en la familia –como, lamentablemente, suele suceder en muchos hogares salvadoreños— la escuela o la universidad tienen pocas herramientas para contrarrestarla, si es que no la fomentan aún más (con el acrítico e ingenuo eficientismo tecnológico que ha invadido el quehacer educativo).
4. Reflexión final
Por lo dicho previamente, si desde la educación se quiere hacer algo para contrarrestar la incivilidad que se cultiva en los hogares –incivilidad que se cultiva a su vez en la estructura social-institucional— lo mejor es promover una educación anclada en unos sólidos fundamentos científicos, filosóficos y literarios, en cuyo marco se discutan y entiendan bien los límites y posibilidades de la tecnología (cualquier tecnología, incluida la educativa) y, asimismo, se fomente un debate crítico y abierto sobre la realidad del país, su historia, sus instituciones, su cultura y su educación, no permitiendo que este debate sea sustituido por decisiones burocráticas de ninguna especie. Si el entramado educativo del país, especialmente el universitario, renuncia a esta responsabilidad estará contribuyendo a la incivilidad social prevaleciente.
Por su parte, los docentes, en cada espacio en el que se desenvuelven, no pueden renunciar a su responsabilidad específica, que es la de cultivar el conocimiento en sus distintas manifestaciones, sin dejar de lado las implicaciones prácticas, mediadas por la tecnología, que se derivan de algunos de ellos. Pero no sólo se trata de cultivar un conocimiento riguroso, aunque provisional, sino también los valores que son propios del quehacer académico: entre otros, honestidad intelectual, revisión crítica permanente de los propios supuestos, refutabilidad y rechazo a dogmatismos emanados de instituciones académicas, religiosas o políticas.
Y, en lo que se refiere a los estudiantes universitarios –e incluso los de tercer ciclo y bachillerato— deben, a su vez, asumir su carácter de tales, saliéndose de las trampas de las modas –modas que llevan a calificar como “tradicional” (es decir, como inservible) todo lo que no es convalidado por quienes marcan las pautas tecnológicas de reciente o última generación— y siendo responsables en los tiempos, esfuerzos y empeños que dedican a su formación. Deben saber que no hay derechos sin deberes; deben hacerse cargo de que adquirir saberes teóricos, normativos y procedimentales requiere tiempo y dedicación, y que recibir títulos o diplomas contar con los conocimientos y las destrezas que esos títulos convalidan es un fraude. Es necesario que transiten de la concepción del “lo que me interesa es la vía más fácil, accesible y menos trabajosa para graduarme” a “lo que me interesa es recibir, sometiéndome a sus exigencias sin pedir condescendencia alguna, la mejor formación académica (científica, humanista, jurídica, ingenieril o técnica) que esté disponible en estos momentos en el país”. Ser tratados como “menores de edad” permanentes es una falta de respeto que no deberían permitir; ni deberían permitirse a sí mismos ser los reclamadores de un estatus que ahoga su autonomía y capacidad de tomar decisiones y riesgos por su propia cuenta. Deben leer y meditar sobre estas líneas de Kant:
“La minoría de edad estriba en la incapacidad de servirse del propio entendimiento, sin la dirección de otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella no yace en un defecto del entendimiento, sino en la falta de decisión y ánimo para servirse con independencia de él, sin la conducción de otro”[3].
[1] Sara-Jayne Blakmore y Uta Frith, Cómo aprende el cerebro. Las claves de la educación. Barcelona, Ariel, 2020, p. 21.
[2] Ibíd.
[3] I. Kant, “Respuesta a la pregunta: ¿qué es la Ilustración”. https://educacion.uncuyo.edu.ar/upload/kant-que-es-la-ilustracion.pdf
Fotografía: https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/barroco/innovacion-y-tradicion-en-la-educacion-482947.html
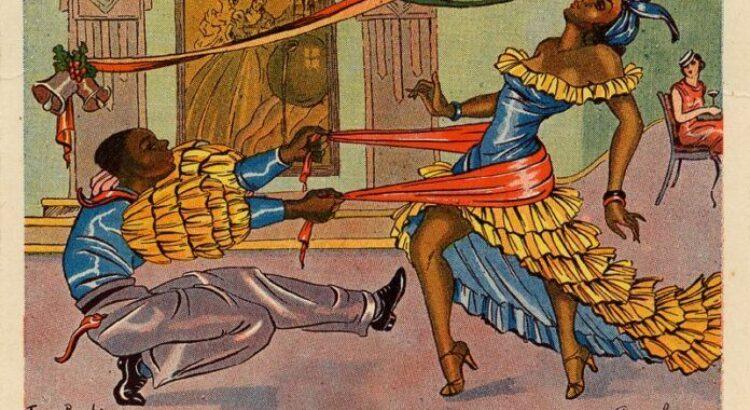
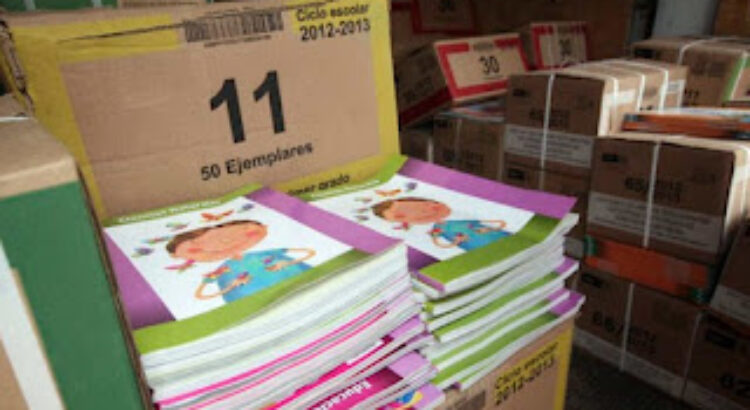

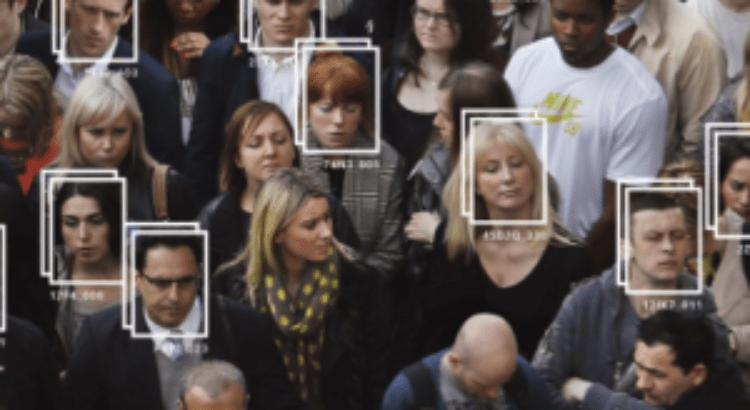

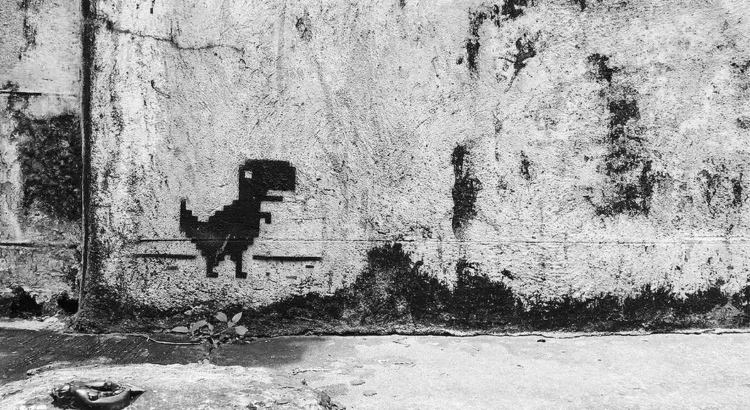
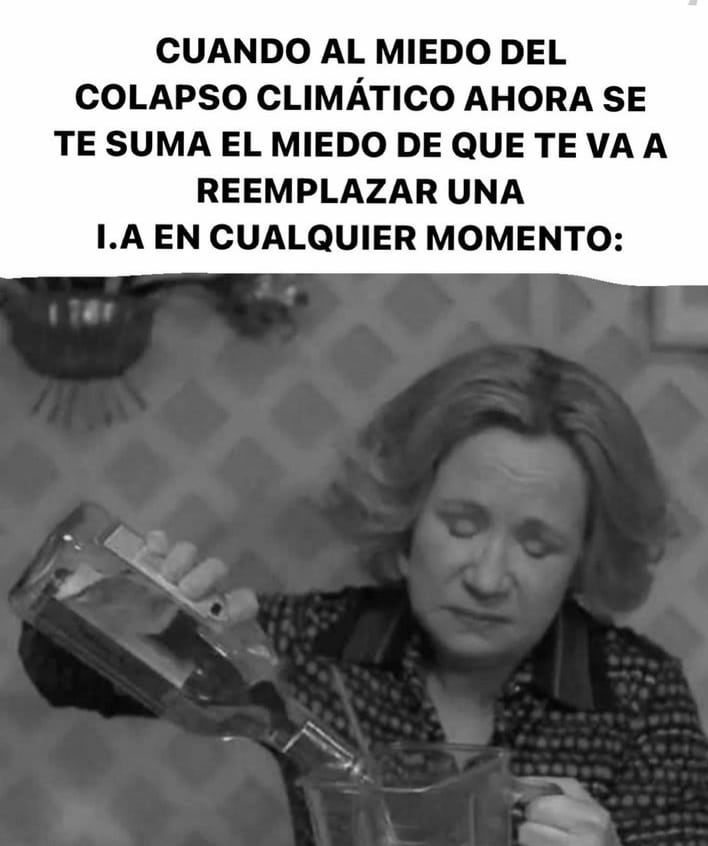








 Users Today : 30
Users Today : 30 Total Users : 35459936
Total Users : 35459936 Views Today : 35
Views Today : 35 Total views : 3418500
Total views : 3418500