Redacción: El País
Antes de entrar en contacto con las grandes corrientes de la crítica literaria del siglo XX, George Steiner (1929-2020) se había criado y educado en medios en los que se hablaba y se escribía en tres lenguas: el inglés, el alemán y el francés. Este poliglotismo fundacional en la vida de Steiner fue lo que más tarde, en uno de sus libros más monográficos y bien trabado, Después de Babel, le permitió no solo practicar una defensa del lenguaje según la tradición que arranca de Wilhelm von Humboldt y los escritores del periodo romántico, sino también considerar que no había mejor definición de la cultura humana, como diversidad armoniosa, que aquella que se generó a partir de la multiplicación y dispersión de las lenguas. La admiración por el mito de Babel, presente en toda su obra, le permitió a Steiner observar con sospecha todos los discursos y culturas que hayan podido generarse en una sola lengua. Su idea fue siempre que toda obra de arte del lenguaje, en tanto que tal, se incorpora a un legado tan antiguo como el nacimiento simultáneo de las literaturas orales, luego las escritas, como fundamento universal de la “humanidad”.
Tuvo la plena conciencia de ser judío, de pertenecer a una religión del Libro y la Palabra.
Su experiencia académica en Estados Unidos le permitió conocer las corrientes de la crítica literaria anglosajona, sólidamente vinculada a la moral protestante, para cuyos adeptos no hay mejor crítica que aquella que destila el propio texto tras una lectura sencillamente atenta: the close reading. Sus años en Innsbruck le pusieron en contacto con la filología alemana, según la cual, como se vería también en la obra fastuosa de Walter Benjamin o Peter Szondi, no hay mejor crítica de un libro que aquella que consigue, en palabras antiguas de Hölderlin, fijar primero un texto y luego interpretarlo llevándolo a una ilimitada conversación con todas sus determinaciones: biográficas, sociales, históricas, artísticas, ideológicas o relacionadas con el peso de la propia tradición literaria. Más adelante, otra vez en Norteamérica, gracias a la migración de los intelectuales franceses vinculados a la crítica estructuralista, Steiner conoció con detalle los postulados posmodernistas de sus representantes parisienses, por los que nunca mostró la más pequeña admiración. Jacques Derrida, por ejemplo, a quien respetó pero en cuyo método nunca concurrió, fue una de las cabezas visibles de esa crítica nihilista, en la que un hombre como él, cargado de esperanza, no podía creer aunque se lo propusiera o aunque lo dictasen las modas universitarias.
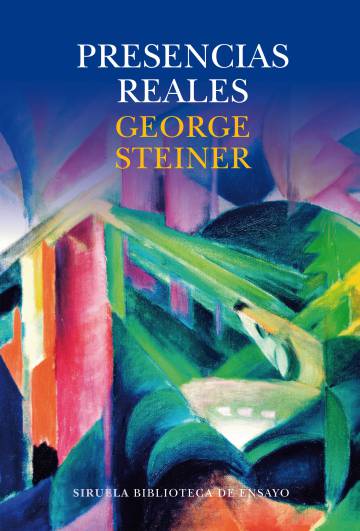
Heredó aportaciones importantes de la filosofía de Heidegger, a quien dedicó un libro equívoco; aceptó los postulados del new criticism hasta cierto punto, y leyó a estructuralistas y posmodernistas a regañadientes. Pero no comulgó con ninguna de estas escuelas, que se movían siempre en torno a una sola lengua y a una sola tradición crítica y filosófica. Su ambición fue siempre muy superior, sin duda gracias a su portentoso saber: culminando la tradición del comparatismo —hoy todavía escasa—, Steiner se movió entre múltiples lenguas y escuelas de crítica literaria en busca no de un método, sino de una actitud generosa, expectante ante la riqueza de todo libro, curiosa y abierta a la recepción de todo lo que supusiera el enriquecimiento de lo escrito. Fue una mente que absorbió cuanto pudo, siempre alejada de prejuicios.
Este era un proyecto que Steiner configuró, desde sus primeros libros, no solo gracias a su condición de perfecto trilingüe, sino también por el hecho de haber lidiado, desde sus años de doctorando, con los problemas, ejemplos y lecciones que suscitan las lenguas y las literaturas clásicas —sabía que hoy ya resultan tan clásicas la Odisea como las novelas de Thomas Mann— y, a su lado, el Antiguo Testamento como piedra miliar de sus ideas acerca del Verbo y sus potencias. Acudiera o no a los oficios litúrgicos propios de sus orígenes, el hecho es que George Steiner tuvo siempre la plena conciencia de ser judío, es decir, pertenecer a una religión del Libro y la Palabra, aquella que, más que las otras, no puede entenderse ni practicarse fuera del ámbito del lenguaje y de la tradición escrita.
Atendió a todo discurso que se interesara por la dignidad del Homo sapiens como ser parlante
Si Benjamin se obstinaba en someter a todo texto —también a la “historia como texto”— a un examen riguroso para alcanzar los famosos 49 sentidos de un pasaje bíblico según la tradición talmúdica, Steiner llegó a postular que la crítica literaria —a menudo confundida con la crítica de todo lo que puede ser verbalizado; la música sería la gran excepción— debía ser un recorrido sin fin en torno a las palabras, nunca sometido a un horizonte final, menos todavía a un a priori: la crítica sería un camino interminable, un proceder hermenéutico ad infinitum. En esto consiste la tradición exegética del judaísmo, que impregnó todos y cada uno de sus libros.
Pero hay algo más. Steiner huyó de la amenaza nazi con sus padres y hermanos, y vivió en París, luego en Nueva York, los primeros años de un exilio que le obligaron a considerarse a sí mismo, toda su vida, un ser “extraterritorial”. Del mismo modo que no sucumbió a ningún nacionalismo —menos aún al que derivó de la existencia del Estado de Israel—, permaneció impermeable al carácter dogmático de las escuelas de crítica literaria que poseían, directa o indirectamente, una impregnación más o menos visible de una cultura nacional. Su propia biografía —mucho más compleja que la de Goethe, a quien se considera precursor del tópico de la “literatura universal”— le empujó a situarse en un lugar internacional, en un territorio “babélico” en el que debían ser contempladas y admiradas todas las producciones humanas aquilatadas en el seno del lenguaje, la literatura como la más rica de todas ellas. Pero atendió también a los frutos de la historia de la filosofía, a la sociología de su tiempo, a la evolución de las ciencias puras y aplicadas y a todo discurso, científico o no, que hubiera mostrado interés, por pequeño que fuera, por esa dignidad del Homo sapiens sapiens derivada de su condición de “ser parlante”: una dignidad inmerecida, según él mismo consideró hacia el final de su vida, a causa de la amnesia generalizada en el mundo educativo —algo que le producía pavor—, a causa del desvío burocrático de las universidades del mundo entero y, por fin, a causa del auge de las nuevas tecnologías, que siempre observó con temor y desconfianza.
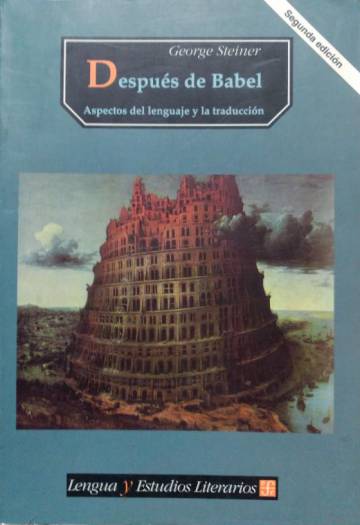
Los medios académicos acabaron respetándolo, pero durante muchas décadas consideraron su obra demasiado ecléctica y pretenciosa, de perspectivas excesivamente vastas, coja en todo lo relativo a la institutio de la filología —algo que Steiner sabía que había superado su hija, de sólida formación filológica—, y más propia de un amateur que de un especialista: ahí estaba el ejemplo de esos grandes sabios y filólogos muy bien formados, como Erich Auerbach, Ernst Robert Curtius, Karl Vossler o Leo Spitzer, todavía muy influyentes tanto en el ámbito universitario alemán como en el anglosajón. Francia pudo haber seguido ese camino, como demuestra la obra de comparatistas y “universalistas” tan imponentes como Sainte-Beuve, Paul Hazard o Fernand Baldensperger, pero el hechizo del surrealismo y la enorme equivocación del nouveau roman —que ha liquidado en Francia no solo la herencia de Proust, sino también la de Céline—, fenómenos de escaso impacto en las letras alemanas y angloamericanas, impidieron a la crítica y la teoría literaria francesas abrazar eficazmente la causa del comparatismo, algo que Steiner percibió desde el principio de su carrera. (En España tuvimos en el siglo XVIII a Benito Jerónimo Feijoo, autor del fabuloso Teatro crítico universal, y a Juan Andrés, autor de un insólito Origen, progresos y estado actual de toda la literatura; pero estos pioneros continúan siendo unos extravagantes).
Otra virtud de Steiner añadió motivos a su descrédito entre los medios académicos hasta muy tarde: su declarada hostilidad a los parámetros de lo “políticamente correcto”. Para él, como ya sucediera con sus contemporáneos Allan Bloom y Harold Bloom, no había más literatura de recibo que aquella que podía situarse al mismo nivel que las grandes producciones de los clásicos, desde su querida Ilíada —que leyó por primera vez siendo niño— hasta las producciones de los autores ejemplares del siglo XX. Ese extremo linda con el concepto de “canon”, del que Steiner, como los Bloom citados, fue siempre un fervoroso defensor. A la manera ilustrada, imaginó una humanidad educada en el crisol de la gran literatura, escrita en la lengua que fuese, o traducida, mientras estuviera dotada de categoría estética y, dando un paso más —que es quizás lo que más caracteriza al conjunto de su obra—, provista de una densidad político-moral clara e insobornable.
Huyó de los nazis, lo que le obligó a considerarse a sí mismo toda su vida un ser “extraterritorial”
Por esta razón conviene cerrar esta reflexión sobre el lugar de Steiner en el panorama de la crítica literaria de los últimos 60 años recordando al lector algo que hasta aquí solo hemos insinuado: su pasión —véanse, en este sentido, sus libros Pasión intacta y Presencias reales— y su enorme respeto no solo por los grandes logros de la tradición clásica y del canon de Occidente, sino especialmente por los libros fundacionales —biblia, en lengua griega— de su estirpe. La lectura de cualquiera de sus obras destila una atmósfera piadosa que desemboca siempre en una lección moral, como suele corresponder a cualquier teoría con una base religiosa. No hay escrito de Steiner en el que no resuene el estilo de un rabbi —palabra que equivale a “maestro” y “rabino”—, nada suyo se puede leer sin que se oiga la voz de un crítico inusual que generó una obra no solo al servicio del esclarecimiento de los textos, sino también, y quizá principalmente, escrita pensando en la salud —salus, salvación— de una humanidad que Steiner supuso, con cierta tristitia, ya no de camino al habla, sino avanzando hacia una desolación silenciosa.
Fuente: https://elpais.com/cultura/2020/02/12/babelia/1581524269_266203.html









 Users Today : 4
Users Today : 4 Total Users : 35460021
Total Users : 35460021 Views Today : 8
Views Today : 8 Total views : 3418639
Total views : 3418639