Algunas características de paraguay
Por Blanco Aquino Bazán (OTEP – SN)
Paraguay es un país mediterráneo, posee una extensión territorial de 406.752 km², es decir relativamente pequeño, con una población total de 6.109.903 de habitantes de acuerdo al último censo de 2022 del Instituto Nacional de Estadística (INE). De ese total, 3.057.674 eran hombres y 3.052.229 mujeres. Es un país sub-desarrollado, dependiente política y económicamente de potencias extranjeras hegemónicas de la actualidad. Su economía, principalmente está basada en la agro-exportación. Es decir, exportamos materias primas, insumos industriales y de consumo no elaborados. Con recursos naturales y energéticos suficientes, usufructuado mayoritariamente por empresas transnacionales. Con una población mayoritariamente joven (bono demográfico) Actualmente con un modelo educativo elaborado a la medida de las políticas dominantes.
Con autoridades, de los tres poderes del Estado, mayoritariamente corruptas, salpicadas por la narco-políticas y autoritarias.
LA EDUCACIÓN EN PARAGUAY
Según la Constitución Nacional de nuestro país, “Toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente, que como sistema y proceso se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad. Sus fines son el desarrollo pleno de la personalidad humana y la promoción de la libertad y la paz, la justicia social, la solidaridad, la cooperación y la integración de los pueblos; el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos; la afirmación del compromiso con la Patria, de la identidad cultural y la formación intelectual, moral y cívica, así como la eliminación de los contenidos educativos de carácter discriminatorio”. (C.N. Art. 73)
Sin embargo, en la realidad, a pesar de “tener derecho a la educación” 476.892 niños, niñas y adolescentes, están fuera del sistema educativo este año. (CDIA Observa)
La brecha social en Paraguay cada día es mucho más grande y la educación es la más afectada en esta situación. Esta brecha se acrecienta entre la educación de élite y la educación de los pobres, la educación del resto de los habitantes y la de los pueblos indígenas, entre la educación privada y la educación pública, entre la educación urbana y la rural. No obstante, desde el Estado y desde la clase “empresarial” dominante, no se avizora un modelo educativo inclusivo, aglutinador, nacionalista y emancipador que pudiera achicar esta mega-brecha social.
El 40 por ciento de los niños menores de diez, que se encuentran en situación de pobreza no tiene acceso a niveles mínimos de nutrición, educación, recreación, salud y vivienda.
Un reciente estudio publicado por el Centro de Investigación Aplicada de la Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas de la Universidad Católica de Asunción reveló que el 40 por ciento de la población infantil en Paraguay vive en situación de pobreza.
El informe titulado “La infantilización de la pobreza” señala que, de 1 500 000 niños menores de diez años, más de 600 000 se encuentran en situación de pobreza y a la vez sus familias se encuentran en las mismas condiciones, pues en cerca de dos mil hogares los ingresos oscilan entre 14.000 (2.52 dólares) y 21.000 guaraníes (3.78 dólares) diarios, presupuesto que se vuelve insuficiente para la alimentación diaria.
Según Unicef, “En Paraguay, 6 de cada 10 niñas y niños se ven forzados a abandonar la escuela”.
Hoy en Paraguay, 457.844 niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años, se encuentran fuera del sistema educativo, quedando el 25,3% de la población de este grupo etario excluidos del sistema educativo, según los datos recogidos en el estudio “Niñas, niños y adolescentes FUERA DE LA ESCUELA: perfiles y barreras de exclusión en Paraguay”, publicado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
“Durante la Pandemia de COVID-19, cerca de 20 000 alumnos desertaron (se excluyeron) de sus estudios en las escuelas y colegios, debido a las dificultades económicas y sociales causadas por la cuarentena y la educación a distancia (restricción de la circulación, riesgo de contraer enfermedades, dificultad en la utilización, acceso y costo a Internet, y otros)” (https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_educativo_de_Paraguay)
David Velázquez caracteriza muy bien el proceso histórico de la educación paraguaya, “…pasando por la incapacidad para que la educación pueda asumir la realidad de un Paraguay de muchas culturas y lenguas; el autoritarismo; el deterioro de la condición de vida de los docentes; el deterioro de la formación docente; la elevada centralización de las decisiones y la reducción de roles de las comunidades y autoridades locales al cuidado y mantenimiento de las infraestructuras, sin incidencia en el currículum; la partidización educativa; hasta el escaso financiamiento para la educación, son apenas algunos de los aspectos…” (Velázquez, D. 2019)
“La herencia de años de gobiernos autoritarios permea el tejido social con un avance en lo cultural y político de grupos conservadores contrarios a los derechos de NNA, que rechazan cualquier intento de cumplimiento del Estado de sus compromisos internacionales en materia de Educación Sexual Integral (ESI), derechos sexuales y reproductivos, perspectiva de género, y derechos humanos en general.” (Diagnóstico sobre violencia sexuales contra niñas, niños y adolescentes en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela. 2021. Red de Coaliciones Sur. P. 7 y 8)
ESTRUCTURA AUTORITARIA, POLICIACA DEL MEC
Los cambios de nombres y personas no han cambiado la situación crítica de la educación paraguaya, hasta ahora.
Desde 1954 hasta el 2023 pasaron 23 ministros. De los cuales solo 4 fueron mujeres. Sin embargo, entre 70 a 80% del magisterio nacional son mujeres.
De los 23 ministros que pasaron, solo 6 tuvieron preparación pedagógica. De entre ellos solo Raúl Peña, duró más en su mandato. Mientras el promedio de duración en esta cartera va de 1,5 a 2,0 años. Uno de los ministerios más importante para el desarrollo de una nación. No obstante, el más inestable de entre todos los ministerios.
Hasta 1943 fue Ministerio de Justicia y Culto e Instrucción Pública. El decreto 387, establece el control de la educación intelectual y moral. Hoy Ministerio de Educación y Ciencias, pero sigue siendo lo mismo. Hasta ahora con la carta orgánica sigue el control, la fiscalización, la de supervisar, intervenir, suspender, clausurar…etc. Es decir, un ministerio policiaco. En educación desde el MEC, nunca se planteó una educación democrática. EL MEC y toda su estructura es responsable del secuestro de la Democracia en el campo educativo. Resoluciones con imposiciones, persecuciones, tomas de decisiones unilaterales y hasta personales. Cumplidor de la línea política, una máquina “educativa” a favor de la clase dominante.
El déficit histórico y la imperante corrupción:
“La educación en Paraguay está en debate: en medio de la «catástrofe educativa» (UNICEF, 2022) que resultó de la gestión en pandemia, existen posicionamientos muy encontrados sobre el derecho a la educación y su alcance. Estas se expresaron, en particular, en los últimos meses, en el marco del debate sobre el Plan Nacional de Transformación Educativa (PNTE). Hasta ahora no se ha podido universalizar ninguno de los niveles obligatorios y gratuitos —inicial, básico y medio— garantizados por el marco normativo nacional: entre el 2% y 3% de la población de 6 a 14 años está fuera de la escuela, así como el 16% de adolescentes de entre 15 y 17 años. Las tasas de escolarización en cuanto al ciclo inicial —es decir, 1er y 2do ciclo—, han ido retrocediendo de manera marcada en los últimos 10 años. La calidad de la educación es baja: 68% de los estudiantes no logran las competencias básicas en lectura, en matemáticas (92% de ellos) y en ciencias (76%). Las infraestructuras —desde mobiliario, sanitarios y aulas— son precarias y la alimentación escolar no cubre más que un tercio de las necesidades. Finalmente, son las familias las que cubren con sus ingresos lo que no asegura el Estado en términos de gratuidad. La falta de financiamiento de la educación (no más del 3,5% del PIB por la Administración Central) tiene un vínculo directo con la baja carga tributaria, la cual no permite garantizar recursos en forma sostenida. La realidad tributaria del país está a la imagen de la educación: es de montos insuficientes, se sustenta sobre los gastos de las familias, acentúa las desigualdades y plantea un modelo excluyente de las clases sociales bajas y medias. Las enormes pérdidas fiscales del Estado por evasión, lavado y exenciones tributarias responden a intereses de los sectores dominantes de la sociedad, quienes también han estado desde hace décadas imprimiendo un modelo autoritario, prebendario y finalmente mediocre de la educación. Es por lo tanto necesario vincular justicia fiscal y derecho a la educación para proponer medidas que permitan un financiamiento sostenible de la misma, planteando equidad, universalidad y justicia tributaria para que la educación no sea un bien que se compra, sino un derecho inclusivo, equitativo y de calidad para todos y todas, en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas”. (Sarah Zevaco, mayo de 2023)

Además, actualmente hay una casi nula inversión en formación y actualización de docentes, técnicos y administrativos.
Por otro lado, y sumando a todos los expuestos anteriormente, el poco dinero destinado a educación, se suma la corrupción imperante en la alta esfera del ejecutivo como, por ejemplo, licitaciones amañadas, sobrevaloración de costos y otros. (“Cocido de oro”, “computadoras de oro”, viáticos exorbitantes).
En consecuencia, tenemos que, de 8.648 instituciones educativas públicas, más del 50% están en mal estado. Según el MEC se necesita 777 millones de $, para diversas demandas como: Infraestructura, capacitación, elementos tecnológicos, textos, contrato de profesionales, equipamientos tecnológicos y otros. Se necesita 410 millones de $ para reparar 12.000 aulas y 3.000 baños.
Más de 2.600 aulas tienen peligro de derrumbe. 147 locales educativos no tienen energía eléctrica. A esto se suma que el Estado eroga 40 millones de dólares al año por instituciones privadas subvencionadas.
Es evidente que el Estado, con este modelo económico neoliberal capitalista, dominante y explotador, no tiene la voluntad política de recaudar más para cumplir su compromiso social.
MOVIMIENTOS SINDICALES DEL PARAGUAY
En un intento de recopilar datos históricos sobre los movimientos y fundaciones sindicales del Paraguay nos encontramos con algunos indicios importantes. Sin embargo, los más resaltantes de la historia de sindicalización expondremos brevemente a continuación.
Pasaron 4 años de haber terminado la Guerra del Chaco (Paraguay contra Bolivia: 1932-1935), el país seguía en una inestabilidad política, social y económica. La situación de los funcionarios públicos y obreros en este contexto evidentemente no era de lo mejor. Además, a nivel internacional había una ola importante de movimientos sindicales.
En este contexto surgió la Confederación de Trabajadores del Paraguay (CTP), fundada el 29 de mayo de 1939, en el primer Congreso Obrero Nacional.
La CTP se atribuía al momento de su fundación la representación de 30.000 afiliados, articulados en 48 organizaciones sindicales de todo el país. De las mismas, se destacaban como sus principales pilares la Liga de Obreros Marítimos (LOM), la Asociación de Ferroviarios, la Asociación Tranviaria, la Federación de Obreros del Calzado y las diferentes agrupaciones de obreros de la construcción (mosaístas, carpinteros y ebanistas, pintores, albañiles, etc.) (Gaona 1990).
Después de unos meses de haber asumido el poder, como presidente de la república, Higinio Morínigo, la Confederación de Trabajadores del Paraguay (CTP), recién fundada se confrontó con el gobierno dictatorial del mismo, a raíz del apoyo a una huelga anteriormente iniciada por la Liga de Obreros Marítimos (LOM).
A partir de la mencionada confrontación, desde el gobierno impulsaron la conformación de una organización sindical afines a los ideales políticos del gobierno imperante. La Organización Republicana Obrera (ORO), creada por los Guiones Rojos en octubre, desarrolla por primera vez un intervencionismo directo en el ámbito sindical por parte de un partido político de gobierno (Barboza 1987: 104).
Ya durante la primera presidencia de Stroessner, en el año 1958, la Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT) se lanza a una huelga general en reclamo de aumentos salariales. El resultado fue una respuesta represiva y radical por parte del gobierno y los organismos de seguridad del Estado. La CPT terminó intervenida y un oficial de policía colocado por el gobierno en el cargo de secretario general, mientras que otros siete oficiales de policía fueron designados en cargos del comité ejecutivo de la organización (Villalba 1982: 7)
Estos «dirigentes», dado su sometimiento al aparato represivo del poder político, entran a formar parte del grupo de elementos corruptos que hacen de la acción sindical una carrera política, distorsionando el papel de dirigente en defensa de los intereses económicos y políticos de los trabajadores a informantes de la policía y la patronal (Cardozo Rodas 1992: 41).
Pero la resistencia del pueblo obrero contra el régimen dictatorial, se reagrupó y formó el 1 de mayo de 1985, Movimiento Intersindical de Trabajadores del Paraguay (MIT-P). En recordación de su fecha fundacional, en mayo de 1986, después de la celebración de la misa en la iglesia del Colegio Cristo Rey, marcharon hacia la Plaza Italia. Sin embargo, antes de llegar a la plaza, fue brutalmente reprimida por policías y civiles simpatizantes del régimen armados con garrotes.
FUNDACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL PARAGUAY SINDICATO NACIONAL (Otep – SN).
En el mismo año (1.986), la dictadura Stronista seguía con sus pasos de terror y de tortura. El magisterio nacional estaba tan oprimido, pero el espíritu revolucionario de muchos compañeros no se apagaba; cuyo resultado fue la fundación de la Otep-SN, el 1 de junio de ese mismo año, como una alternativa de respaldo y de defensa de los derechos de los maestros en contra posición a la oficialista Federación Nacional de Educadores del Paraguay (FEP), desde entonces se convirtió en una herramienta de lucha para derrotar la imposición de la tiranía.
Una de sus grandes luchas fue la Campaña de 100.000 firmas para exigir el Salario Mínimo (1987, 1988, 1989).
La Otep-SN incorporó el debate sobre el sindicalismo en el Magisterio Nacional y fue artífice de la construcción de un sindicalismo independiente a los intereses de los gobiernos de turno, que hasta entonces era común en la esfera de los trabajadores de la educación, la sumisión de los sindicatos a los poderes políticos del momento.
En 1.990 La dirección política de la Otep-SN preparó, coordinó y llevó a cabo la primera Huelga General del Magisterio Nacional. Posteriormente, la organización ya más consolidada tuvo participación activa en el debate de la Convención Nacional Constituyente de 1992. En este mismo año, comienza su lucha por las libertades políticas, esto demostró en su lucha y defensa de los derechos docentes, conquistando por primera vez, el Salario Mínimo por turno para todos los docentes del país. En esta misma línea, viendo la necesidad de un sindicalismo independiente de las políticas opresoras internacionales y nacionales integró la Coordinadora Obrera Campesina y Popular (COCP).
En 1.999, organizó y realizó el Congreso Popular por la Educación, donde se debatió ampliamente, con todos los sectores: La educación que tenemos y la educación que queremos, en el marco de una reforma educativa impuesta a nuestro país por los organismos financieros internacionales. Una reforma educativa diagnosticada, planificada y diseñada por la Universidad de Harvard y financiado por el Banco Mundial (BM) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En este mismo año, como gremio comprometido con el proceso democrático del país, acompañó y defendió con el pueblo las libertades públicas que estaba en peligro por el resurgimiento del régimen fascista, oviedista de aquel entonces.
Apenas culminado el Congreso Popular, la Otep-SN se abocó al debate y elaboración del Estatuto del Educador. Con el objetivo de reconocer y proteger la labor profesional docente a través de un marco legal. Esto lo llevó a la Otep-SN a uno de los más grandes logros que fue la conquista del Estatuto del Educador Ley N° 1725/2001.
Pero un año antes, (2000), el presidente González Macchi reactivó la Secretaría de la Reforma y promulgó la Ley 1615 de las Privatizaciones de Empresas Públicas, que se constituyó en el marco legal para realizar las privatizaciones. La primera empresa pública en la agenda privatizadora pasó a ser la telefonía básica (Administración Nacional de Telecomunicaciones, ANTELCO) que se convirtió en Corporación Paraguaya de Comunicaciones S.A. (COPACO). La Secretaría de la Reforma fue asesorada por empresas internacionales y nacionales, para el proceso de privatización del patrimonio nacional y los bienes públicos.
En este contexto la Otep-SN, conjuntamente con sectores campesinos, sindicales y de izquierda conformaron el Congreso Democrático Popular que tomó la derogación de la Ley 1615 como una de sus principales reivindicaciones. Durante mayo y junio de 2002 se desarrollaron numerosas movilizaciones (cortes de ruta, manifestaciones, etc.), que paralizaron el país. Finalmente, el Parlamento, tras17 días de lucha ininterrumpida y resistiendo represiones que incluso derivó a la muerte de un joven campesino, derogó la citada Ley.
Transcurría el año 2.003 y con el fin de completar el marco legal ya obtenido, nuestro sindicato luchó y conquistó a favor del magisterio nacional el decreto reglamentario 468 de la Ley 1725. Posteriormente y siempre en la lucha directa, ocupando las calles y plazas, la Otep-SN logró miles de rubros para Ad-Honorem; además instala la importancia del debate sobre la participación política de las compañeras trabajadoras de la educación en todas las instancias organizativas y sociales del país.
La recategorización de Rubros (2003-2006), el cumplimiento de la Ley de complemento Nutricional (2004), Ley 2.345/2003 De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal, Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público., el reconocimiento de los AD-HONOREM en vez del Voluntariado y la Resolución 205 para Interinos (2008) son luchas concretas que la Otep-SN dirigió, siempre pensando en defender y conquistar los derechos y reivindicaciones de los trabajadores de la educación y de la comunidad educativa.
En el año 2006, la Otep-SN presenta propuesta concreta de mayor presupuesto para beneficios docentes, infraestructuras, kits escolares, gratuidad, alimentación escolar. Además, la conquista de la Resolución 14.620 que amplía la Resolución 16.092, posibilita la participación de la comunidad educativa en la decisión sobre la cantidad de alumnos por aulas.
Una contundente victoria de nuestro sindicato se da con la conquista, por segunda vez del Salario Mínimo por turno en el 2011, camino al Salario Básico Profesional.
La Otep-SN confronta al gobierno de Cartes ante sus atropellos hacia los docentes y lucha contra la persecución sindical. Tal es así que la línea de la Otep-SN se ve en su resistencia y coherencia en la lucha contra todo tipo de persecución sindical y política (2013 – 2017)
Desde 2015 es integrante del Congreso Democrático del Pueblo, que lucha por el cambio real y necesario del Paraguay, con la construcción del Poder Popular.
El año 2017, fue un año de combate y conquista, tanto por el modelo de estado imperante, como por los modelos sindicales acomodado en gran parte a la política manipuladora y amenazante del gobierno de Cartes. Sin embargo, gracias a la línea coherente y hegemonizadora del planteo de la Otepsn se logró la incorporación en el Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGGN), año 2018, del proceso inicial de implementación del Salario Básico Profesional Docente (SBPD), por primera vez después de 17 años de la promulgación de la Ley 1725/01. El SBPD, recién se concretaría como tal, en el año 2024, gracias a las grandes luchas llevadas y direccionadas en líneas por la Otep-SN.
Un año antes de esta concreción reivindicativa importante para el magisterio nacional, la Otep-SN, realizó la carpa nacional, para debatir sobre: los nuevos desafíos en educación y un modelo educativo para el desarrollo nacional. En esta convocatoria nacional participaron docentes de todo el país, intelectuales nacionales e internacionales, investigadores, padres, estudiantes y universitarios. Esta carpa nacional concluyó con la entrega de un modelo educativo para el desarrollo nacional.
Bibliografía
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_educativo_de_Paraguay
GONZÁLEZ BOZZOLASCO. El movimiento sindical paraguayo. Represión, cooptación y resistencia. Asunción: Germinal/Arandurã.
GAONA, F. (1990). Introducción a la historia gremial y social del Paraguay. Tomo III. Asunción: RP Ediciones y CDE.
BARBOZA, R. (1987). Los sindicatos en el Paraguay. Evolución y estructura actual. Asunción: CIDSEP.
VILLALBA, R. (1982). Paraguay. Coyuntura Sindical. Asunción: CDE.
CARDOZO RODAS, V. (1992). Lucha Sindical y Transición Política en Paraguay 1990. Costa Rica: EUNA.
Descarga aquí la presentación en Power Point sobre el tema: OVE Paraguay-Un-Vistazo-General







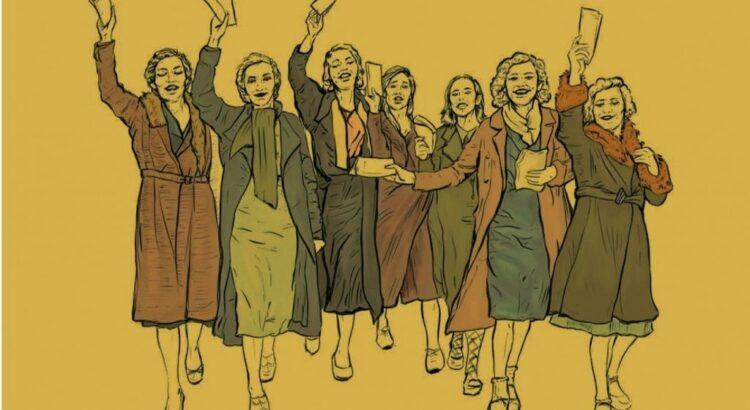
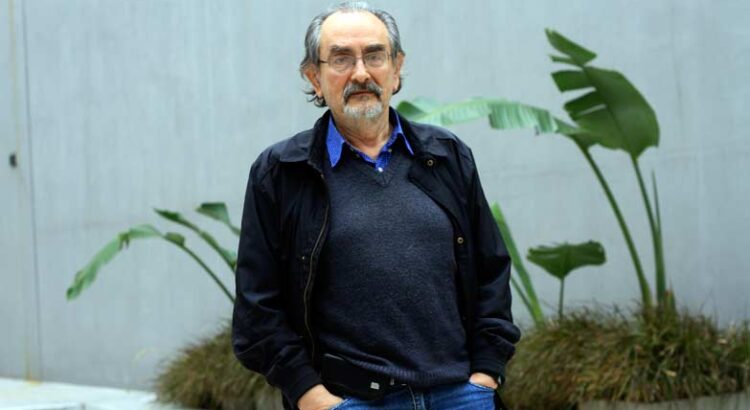












 Users Today : 17
Users Today : 17 Total Users : 35459612
Total Users : 35459612 Views Today : 44
Views Today : 44 Total views : 3418016
Total views : 3418016