Por: Markus Gabriel
A Markus Gabriel lo llaman «el enfant terrible” desde que sacudió a la filosofía occidental con el Nuevo realismo, la corriente de pensamiento que fundó. Heredero de Schelling, Kant, Adorno, Marx, Freud y Sartre, impulsa la crítica al mundo de la post experiencia, al que entiende sometido a la lógica algorítmica y al discurso de la neurociencia. En este adelanto de El sentido del pensamiento, su último libro, relaciona ficciones como Matrix y Black Mirror con la flexibilización laboral, la injusticia económica y la crisis ecológica. El jueves 27 dará una conferencia en el Centro Cultural de la Ciencia y el viernes 28 estará en el Aula Tanque del Campus Miguelete de la UNSAM.
Compartimos un breve perfil del autor y un adelanto del libro.
Por Julieta Del Campo Castellano y Solana Camaño (Lectura Mundi [UNSAM])
Markus Gabriel nació en 1980 en Remagen, Alemania. A los 28 años ya era catedrático de la Universidad de Bohn, especializado en Metafísica, Epistemología y Filosofía post-kantiana. Hoy es docente de la cátedra Epistemología y Filosofía Moderna y Contemporánea en esa misma Universidad y director del Centro Internacional de Filosofía (IZPh).
Gabriel habla nueve idiomas y escribió trece libros, tres de los cuales están traducidos al castellano, ¿Por qué el mundo no existe? (2013) –convertido en un best seller–, Yo no soy mi cerebro (2017) y El sentido del pensamiento (2019). Se lo considera uno de los máximos representantes del Nuevo realismo, línea teórica que se le ocurrió fundar mientras tomaba un café con Maurizio Ferraris en Nápoles, Italia. Con ella problematizan la metafísica y su pretensión de dar cuenta de la totalidad y, al mismo tiempo, la suposición posmoderna de que no existen los hechos objetivos sino sólo construcciones discursivas. El nuevo realismo asume, así, que “los pensamientos sobre realidades existen con el mismo derecho que los hechos sobre los que reflexionamos”.
El nuevo “enfant terrible” de la filosofía occidental no nos trae, entonces, un discurso disruptivo como lo fuera toda la tradición post estructuralista, ni nos invita a volvernos a enamorar de Nietzsche. Su mensaje tiene la fibra de la lucha contra todo aquello que atente contra el espíritu de la ilustración. La empresa que se propone es monumental: recoger las mejores vertientes de la tradición filosófica europea para hacerla confrontar con el reduccionismo de las tesis naturalistas hegemónicas. Busca no caer en el positivismo, complejizando la idea de ser humano. No es suficiente, afirma, realizar un experimento o contar con información exacta y cuantificable para hacernos una imagen de quiénes somos.
Entre su extensa caja de herramientas conceptuales encontramos una parte importante de la filosofía moderna alemana: Gabriel puede declararse heredero de Schelling y de Kant, pero también de Adorno, Marx y Freud, sin desconocer los aportes de la filosofía existencialista francesa de Jean Paul Sartre.
Este joven pensador alemán no se contenta con la mera discusión académica, ni permanece plácido en la mentada y criticada “torre de marfil”. Él es un intelectual global, su trabajo es reconocido en universidades de distintos países; a través de declaraciones comprometidas con los grandes problemas de la actualidad logró también posicionarse en el debate público europeo.

Sus reflexiones, plasmadas en un estilo llano, abarcan temáticas variadas: desde cuestiones ampliamente discutidas por la filosofía y la sociología clásica -todavía actual- tales como la explotación capitalista, la ideología, la democracia y la desigualdad, hasta temas que han cobrado valor reciente en el debate académico y político como las redes sociales, la inteligencia artificial y la neurociencia.
Entre sus declaraciones públicas podemos encontrar referencias críticas a los nuevos modos de expresión de la ideología dominante. Entre ellas, por ejemplo, la crítica al mandato que impone interpretar la “depresión de un trabajador por cobrar un bajo salario o por no poder vivir sólo a los 40 años” como un problema psicológico antes que político o de organización social. La receta neoliberal para este diagnóstico es conocida: más esfuerzo individual, resiliencia, y consejos de autosuperación que podemos encontrar en la batea de libros de autoayuda. Todas respuestas que evaden la responsabilidad social y política de transformar el statu quo.
Pero su discusión no se agota en problemáticas de la vida cotidiana. A Gabriel también le preocupa el aspecto filosófico de la política internacional: las fake news, el marketing digital, las estrategias electorales y sus consecuencias en el escenario de la representación democrática. La opinión difundida en la actualidad de que la inteligencia artificial y las tecnologías vinculadas a ella darían solución a la cuestión social es, para el autor, una idea más naif y peligrosa –incluso fatal– que el mito –desacreditado por los efectos de la Primavera Árabe y el “terrorismo internacional”– de que las redes sociales llevarían deliberadamente a la emancipación política del mundo árabe.
Otro de los mitos que contribuye a minar es el relato según el cual nos dirigimos hacia un mundo automatizado, en el que sistemas inteligentes, prescindiendo del ser humano harán mejor la vida de los humanos. Para Markus siempre habrá seres humanos tras esos sistemas, impulsados por intereses no siempre legítimos. La inteligencia artificial aparece, entonces, como una fantasía: lo que existe son programas codificados y pensados por humanos “para explotar a otros humanos”. Así, cada uno de nosotros trabajamos para las redes sociales, usamos las barras de búsqueda, generamos una huella, producimos algo en esa interacción. Somos obreros digitales. El mito de que los sistemas de inteligencia artificial son un espejo nuestro no es más que una ideología al servicio de la explotación digital.
En este contexto, uno de los objetivos fundamentales de la filosofía, nos dice, es vérnosla con la realidad para desmitificar aquellos imaginarios que nos permiten permanecer tranquilos ante las injusticias. Es este el objetivo filosófico de la Ilustración recargada que Gabriel pretende actualizar, casi sin pedir permiso. En un rescate de Marx y Engels, de la consabida tesis 11 de Feuerbach nos recuerda que ya no alcanza con explicar el mundo, hay que transformarlo: “Como filósofos no tenemos que diagnosticar, tenemos que reparar”.
Inscripciones acá.
***
La inevitable «Matrix»
La primera parte de la trilogía Matrix de los hermanos Wachowski llegó a las pantallas de cine en 1999. Se grabó rápida y profundamente en la memoria cultural porque formula de manera acertada la sospecha posmoderna de que la realidad es bastante deficiente. La siguiente construcción, que me gustaría recapitular brevemente, conforma el eje de la película: sus protagonistas se nos presentan desde un primer momento habitando una realidad ilusoria (una simulación) que se asemeja a un videojuego programado de forma realista. A esta realidad ilusoria la llaman «Matrix».
Una simulación es, generalmente, una realidad ilusoria que imita otra realidad (del latín simulatio, derivado de simulare = acción y efecto de imitar). Las simulaciones son reales, pero se crean como imitaciones de ciertos aspectos de una realidad que, normalmente, no es una simulación en sí misma. Consideremos algo que en sí mismo no es ni una simulación ni se ha creado como resultado de las intenciones de un ser vivo, como parte de la realidad básica. La realidad básica no es un «sueño muerto de la realidad elemental», sino una categoría que se puede formar muy fácilmente. Hay muchas cosas que no son ni simuladas ni son, de ninguna de las maneras, un artefacto que los seres vivos hayamos producido intencionalmente: la Luna, Marte, el sistema solar, los tumores cerebrales en los humanos, los leptones, los números primos, y una infinidad de cosas más. Podríamos discutir sobre los candidatos a ser elementos pertenecientes a la realidad básica y esto de hecho ocurre en las ciencias naturales y la filosofía. Pero la afirmación de que la categoría de la realidad básica está vacía de contenido es una falacia posmoderna.

Foto: Magali Del Porte
El experimento mental de Matrix ni siquiera llega a cuestionar la existencia de una realidad básica. Más bien al contrario: porque, en el interior de la película, la Matrix es una simulación que difiere de una triste realidad básica: el hecho de que las máquinas abusan de las personas utilizándolas como plantas generadoras de energía. Para mantener vivos los organismos humanos de manera duradera, las máquinas estimulan los cerebros de las personas mediante la creación de una realidad onírica que a la gente le parece completamente real —una simulación, pues, bastante perfecta—. La idea de simulaciones perfectas a través de la estimulación cerebral es muy recurrente desde hace mucho tiempo en el género de la ciencia ficción. Pensemos también en la obra maestra de David Cronenberg eXistenZ, que saltó a nuestras pantallas en 1999. La punta de lanza de este género cinematográfico, en estos momentos, es la serie británica Black Mirror y su homóloga de éxito similar Electric Dreams.
El protagonista de Matrix es un tal Neo (interpretado por Keanu Reeves), un hacker dentro de Matrix. Por razones totalmente incomprensibles, algunas personas han logrado defenderse de las máquinas en la realidad básica. Liderados por Morfeo (interpretado por Laurence Fishburne), entran en el programa de conciencia de Neo y lo liberan de la simulación para, a continuación, iniciar una guerra contra las máquinas en la realidad básica.
La trilogía Matrix desarrolla aún más una mitología que se convirtió en el epítome de la actitud posmoderna hacia la vida que prevalecía, particularmente, en los años noventa del siglo pasado. Desafortunadamente esta mitología no ha sido superada, sino que ha sido transferencia, desde la sociología y filosofía francesa de los años sesenta a los noventa, hasta nuestro todavía joven siglo a través de las neurociencias y la tecnología de la información. En este contexto, una mitología es una estructura narrativa por medio de la cual los seres humanos nos formamos una imagen de nuestra respectiva situación histórica y socioeconómica general. Las mitologías son esencialmente falsas, pero ocultan esto al mantener puntos de referencia plausibles con respecto a la realidad. Por decirlo de entrada y sin rodeos: la imagen transhumanista del ser humano que emerge hoy en día, basada en la idea de que toda nuestra vida y nuestra sociedad podría ser una especie de simulación que solo podríamos superar alineando totalmente nuestra humanidad con el modelo del progreso tecnológico, es una ilusión peligrosa. Debemos desenmascarar esta quimera porque, de lo contrario, nos involucraremos más y más profundamente en la destrucción de las condiciones de vida de los seres humanos, que ya desde hace mucho tiempo viene siendo alarmante y se manifiesta, concretamente, en forma de crisis ecológica.

Pero la crisis ecológica no es ni de lejos el único problema de nuestro tiempo que se ve exacerbado por una mitología difundida desde una perspectiva acrítica. Y esto es así porque está estrechamente entretejida con sistemas globales de explotación y distribución de recursos materiales que, si se examinan más de cerca, son moralmente inaceptables. Esto no solo conduce a formas extremas de pobreza e injusticia económica —visibles para cualquiera que haya viajado alguna vez a Brasil o que haya visto uno de los muchos barrios marginales diseminados por todo el mundo, cuyo horror difícilmente podemos imaginar como habitantes de regiones privilegiadas de Europa—. Estos sistemas conducen más bien a crímenes contra la humanidad y al debilitamiento de nuestros sistemas de valores, lo que no estaríamos dispuestos a aceptar sin más si lo despojáramos de todo adorno y nos percatáramos de ello.
La idea actual de que los sistemas de IA y los avances tecnológicos asociados a ellos y las formas de superinteligencia sobrehumana terminarán por aportar más pronto que tarde la solución a los problemas humanos, es aún más ingenua y fatal que la utopía, refutada por las consecuencias de la Primavera Árabe y el terrorismo internacional, de la que las redes sociales conducirán automáticamente a la liberación política del mundo árabe.
Una de las tareas esenciales del pensamiento filosófico es confrontarnos con la realidad y desenmascarar las construcciones ficticias en las que nos asentamos para calmar nuestra conciencia frente a las injusticias que no podríamos soportar observar con nuestros propios ojos. Esto forma parte de la misión filosófica de la Ilustración, es decir, del «proyecto incompleto de la modernidad», como lo llamó Jürgen Habermas (nacido en 1929).
En nuestro todavía joven siglo XXI se pueden detectar al menos tres remanentes de la llamada era posmoderna:
1) La idea de que podríamos estar viviendo en una simulación por ordenador, programada por una civilización avanzada del futuro (la hipótesis de la simulación).
2) La idea de que nuestra vida espiritual es una simulación generada por nuestro cuerpo para obtener una ventaja en la lucha por la supervivencia de la especie.
3) La idea de que la sociedad es una construcción social en el sentido de que no es real, sino solo una especie de mascarada que podemos modificar en cualquier momento mediante un cambio de las reglas del juego (constructivismo social).
Fuente de la información e imágenes: https://www.revistaanfibia.com







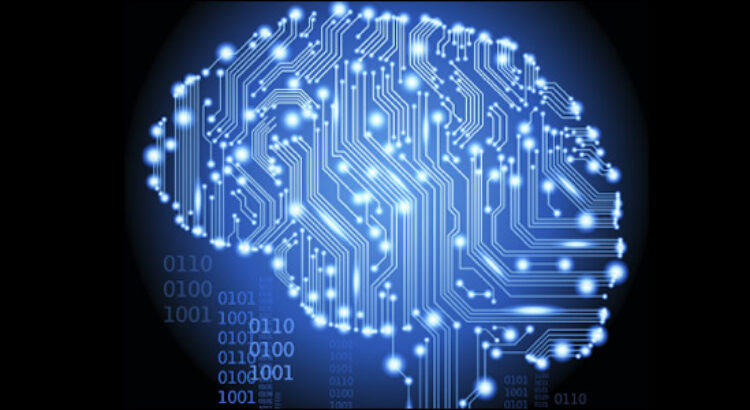





 Users Today : 50
Users Today : 50 Total Users : 35459956
Total Users : 35459956 Views Today : 57
Views Today : 57 Total views : 3418522
Total views : 3418522