Por: Jorge Majfud
Según el presidente argentino Javier Milei, “la única forma que descubrió la humanidad de terminar con la pobreza es el crecimiento económico”. La máxima fue anunciada en una entrevista televisada desde la Casa Rosada el 11 de julio de 2024. La importancia de la idea no radica en su genialidad, sino en su simplismo y en sus trágicas consecuencias.
Se trata de un conocido dogma inoculado por el sistema capitalista y fosilizado por los verdaderos capitalistas, es decir, por aquellos que viven de sus capitales y no de un salario (Un capitalista asalariado es un oxímoron.) Un conocido absurdo similar, reza: “no puede haber redistribución sin crecimiento”. En 2012, el biólogo e historiador británico David Attenborough reflexionó: “alguien que piense que es posible sostener un crecimiento infinito en un medio finito o es un loco o es un economista”. O las dos cosas.
El crecimiento de la economía ni es la única forma de eliminar la pobreza ni su efecto contrario es infrecuente. La historia modera (los últimos 300 años) lo desmiente a cada paso. Como vimos en Moscas en la telaraña, por siglos, muchas sociedades indígenas tenían menos pobres, eran más altos por su mejor alimentación y vivían más que los europeos de la Revolución industrial. Su seguridad social estaba mejor organizada. No conocían la miseria, ni las deudas, ni la propiedad privada ni la codicia, motor del progreso, según palabras de los colonos expertos en desarrollo, con o sin dinero, como lo reportó en 1885 el senador Henry Dawes de Massachusetts (ver La frontera salvaje. 200 años de fanatismo); tenían menos guerras, sufrían menos enfermedades y eran más higiénicos. Las películas (como The Mission, una recomendable) que representan a los indios sin dientes y a los europeos con una sonrisa blanca no solo consolidan una idea falsa, sino que la realidad era la opuesta. Todo terminó con la llegada del fanatismo europeo a este continente y a otros.
En las colonias (en menor grado en los imperios, ya que es más difícil tener pobres vampirizando el resto del mundo) cuando creció la economía creció también la pobreza. Los llamados “milagros económicos” como el brasileño de Médici o el chileno de Pinochet, milagros del capitalismo tutelado y financiado por el gobierno de Estados Unidos en América latina lo confirman.
Esta obsesión por el PIB de la economía capitalista surgió en los años 30 durante la Gran Depresión y, desde entonces, suma tanto la producción de bienes necesarios, innecesarios, constructivos, destructivos y contaminantes en un mismo número. En 1937, su inventor, el economista y luego premio Nobel Simon Kuznets, llegó a advertir ante el Congreso del peligro de un uso simplificado de su invento, pero los acuerdos de Bretton Woods lo canonizaron en 1944 como la única medida de éxito económico y social. En 1962, Kuznets insistió: “Es necesario distinguir entre la cantidad y la calidad del crecimiento… Las metas para un mayor crecimiento deben especificar de qué y para qué necesitamos más crecimiento”. Jason Hickel observó que “desde 1980, el PIB mundial se ha triplicado, mientras los pobres sobreviviendo con menos de cinco dólares diarios ha crecido en 1,1 mil millones; esto se debe a que, a partir de cierto punto, el crecimiento comienza a producir más efectos negativos que positivos”.
Todavía quedan por discutir otras dimensiones de los seres humanos, como la justicia social, la que no es sólo una bandera de la izquierda, sino que fue la repetida crítica (profecía) en el caso de los profetas bíblicos y de otras religiones; queda por discutir o considerar la comercialización de la existencia, la deshumanización y alienación del individuo, la destrucción de la naturaleza, entre otros problemas centrales.
El actual sistema capitalista no es capaz de resolver ninguno de los problemas existenciales que ha creado, como la acumulación surrealista de la riqueza, la destrucción de la biosfera, el agravamiento de los conflictos de forma directa por su insaciable industria de la guerra e, indirectamente, a través de exiliados y marginados de todo tipo, económicos y ecológicos.
Ahora, hasta los más férreos defensores del sistema capitalista en Europa y Estados Unidos comienzan a publicar libros, artículos y a dar entrevistas en los grandes medios proponiendo “salvar al capitalismo de sí mismo” a través de la intervención agresiva de los gobiernos en la economía y en la redistribución de la riqueza. Es decir, una vez más, desde la Depresión de los años 30 hasta las brutales crisis neoliberales en el Sur Global a finales de los 90 y la Gran Recesión en Estados Unidos diez años después, se recurre al socialismo como bombero.
Por no problematizar otras dimensiones humanas. Un estudio publicado en la British Medical Association en 2006 reveló un consistente aumento de los problemas psicológicos en los niños y jóvenes ingleses. Todo pese al incremento del PIB nacional, a la relativa estabilidad de la inflación y de la economía británica de entonces.
Crecimiento económico no es desarrollo, como la obesidad no es un signo de salud. Ambos, crecimiento y desarrollo son producto del progreso acumulado de la humanidad a lo largo de siglos, algo que no ocurrió gracias al capitalismo sino pese al capitalismo y sus primeros beneficiados: los maniáticos con síndrome de Diógenes bancario.
Como ya hemos desarrollado por años, los inventos tecnológicos, científicos y sociales más importantes que contribuyeron a este progreso y desarrollo humano se produjeron antes de que el sistema capitalista se desarrollara con la privatización de las tierras comunales de Inglaterra en el siglo XVI y, cuando ocurrieron a posteriori, casi siempre fueron autoría de científicos asalariados, inventores de talleres, activistas sociales, entre otros grupos e individuos que no invertían años en investigación y creación motivados por las ganancias futuras sino por el objetivo mismo de su vocación.
De hecho, los mayores “milagros económicos” de la historia moderna se produjeron por dos únicas vías: (1) el imperialismo capitalista (saqueando, masacrando cientos de millones de «subhumanos», y destruyendo la competencia de otras potencias de ultramar) y (2) por la intervención de los gobiernos, desde la Unión Soviética del malo de Stalin hasta la China comunista posterior a la Gran hambruna (que, con sus millones de muertos y medida por los mismos estándares, ni siquiera compite con las mayores masacres y hambrunas del capitalismo).
¿Estoy proponiendo una vuelta a un sistema comunista del estilo soviético? No, para nada. Vuelta a nada. El pasado es una obsesión del fascismo. Entiendo que no debemos dejarnos pasar por encima del sermón del dogma capitalista y neoliberal que ha hambreado, matado y saqueado a las clases trabajadoras por siglos y siempre encuentra una forma de mantener el sermón del amo, aterrorizando a los desprevenidos y a los más necesitados.
El actual terremoto ideológico y geopolítico lleva al poder hegemónico a echar mano a todos los recursos procediendo, según lo explicamos con la fórmula P = d.t por sus tres escalones principales: (1) narrativo, (2) legal y (3) bélico.
¿Hay esperanza? Claro. Afortunadamente, los seres humanos no son seres unidimensionales como Milei.
*Imagen: Niños juegan afuera de un taller de pulido de metales en Uttar Pradesh, India. Foto: UNICEF/Niklas Halle’n
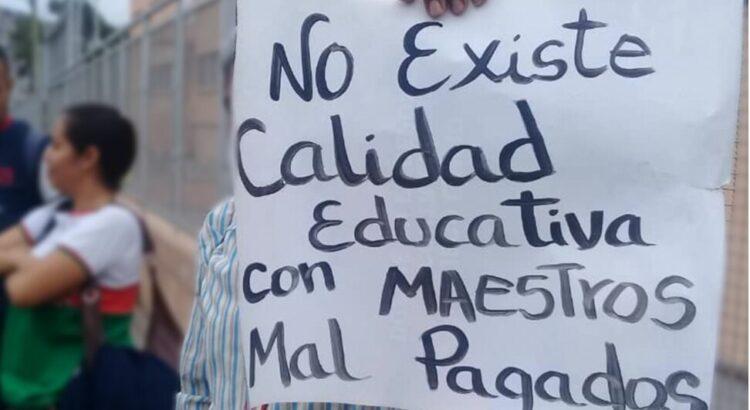
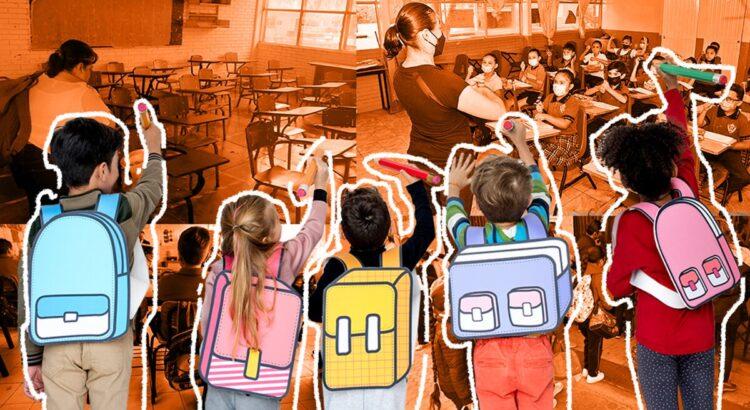






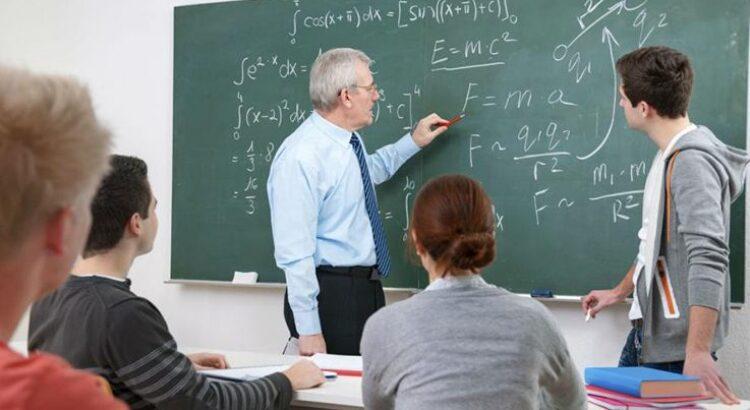












 Users Today : 226
Users Today : 226 Total Users : 35459821
Total Users : 35459821 Views Today : 391
Views Today : 391 Total views : 3418363
Total views : 3418363