Por: Alejandro Tiana Ferrer
Los últimos datos publicados por el proyecto PISA, correspondientes al año 2012, nos dejaron una mala noticia: los indicadores de equidad, de los que España podía legítimamente enorgullecerse, habían empeorado. La situación no era preocupante, pero sí la tendencia que se apuntaba.
Por ese motivo, y a la espera de que se publiquen a finales de 2016 los datos correspondientes al año 2015, estamos en un momento oportuno para reflexionar acerca del papel que desempeña el sistema educativo con vistas a promover la igualdad en la educación.
Desde este punto de vista hay tres cuestiones que merece la pena analizar con cierto detenimiento. En primer lugar, conviene pensar acerca de qué implica hacer efectivo el principio del derecho a la educación. En segundo lugar, hay que reflexionar acerca del modo en que mejor se asegura la igualdad en el acceso de los estudiantes a los distintos tipos de centro. Y en tercer lugar, debemos estudiar cómo se organiza el sistema educativo para impedir la aparición de barreras sociales y para fomentar la equidad en la educación.
Un equilibrio difícil pero necesario: libertad de enseñanza y derecho a la educación
Los dos grandes principios que rigen en la actualidad la política de la educación son los de libertad de enseñanza y derecho a la educación. Ambos cuentan con una larga historia, paralela al proceso de reconocimiento de los derechos individuales y sociales que ha tenido lugar en la época contemporánea.
El principio de libertad de enseñanza (o libertades de enseñanza, en plural, como dice acertadamente Manuel de Puelles que deberíamos denominarlo) se inserta en el reconocimiento de los derechos de libertad o libertades civiles que se produce ya desde la Revolución Francesa. Encuentran estos derechos su justificación en la necesidad de que el Estado respete la esfera privada del individuo, lo que implica reconocer la libertad de expresión, de culto, de conciencia o de prensa. La aplicación de este principio general al ámbito de la educación se realiza en una triple dirección: libertad de creación de centros, libertad de cátedra y libertad de elección de centro. Mientras que la primera acepción se consolidó en el Estado liberal, durante el siglo XIX, el reconocimiento de la segunda solo se conseguiría avanzado ese siglo, después de muchos conflictos. La tercera acepción centra buena parte de los debates políticos actuales en torno a la educación.
Por su parte, el derecho a la educación va asociado al reconocimiento de los derechos prestacionales o sociales, que comenzaron a incluirse de manera generalizada en las constituciones nacionales después de la segunda guerra mundial. Este tipo de derechos, que abarca ámbitos como las relaciones laborales, la salud, la seguridad social o la educación, encuentra su fundamento en la necesidad de asegurar a todos los ciudadanos un mínimo de igualdad, sin el cual el ejercicio de las libertades cívicas y políticas reconocidas no sería efectivo. Los componentes fundamentales del derecho a la educación son tres: obligatoriedad (ya que la educación es un derecho fundamental, del que no se debe privar a nadie), gratuidad (al menos en los niveles básicos, como medio de asegurar su efectividad) e igualdad de oportunidades (para progresar en el sistema educativo en función del mérito y no de los recursos disponibles). Los tres componentes han quedado recogidos en documentos tan relevantes como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 y la Convención de los Derechos del Niño de 1989.
Se trata de dos principios procedentes de tendencias ideológicas diferentes. El primero encuentra su origen en el liberalismo y el conservadurismo, en sus distintas concepciones, mientras que el segundo lo tiene en el igualitarismo y la democracia social. Por ese motivo ha existido y existe entre ambos una tensión que no resulta siempre sencilla de resolver.
En el caso de España, esa tensión fue evidente durante los siglos XIX y XX, generando incluso algunos conflictos de cierta envergadura. La Constitución de 1978 intentó buscar un equilibrio entre ambos, aunque la tarea no resultó sencilla, dada la profunda divergencia ideológica existente. Hay que reconocer que no fue fácil encontrar un acuerdo entre las posiciones defendidas respectivamente por los herederos de la escuela nacionalcatólica franquista y los de la escuela pública unificada republicana. El antagonismo estaba muy arraigado y los enfrentamientos habían estado a la orden del día.
Es bien sabido que el artículo 27, que trata de la educación, fue uno de los que puso en riesgo el consenso constitucional. El debate fue intenso, si bien se alcanzó finalmente un acuerdo, consistente en la yuxtaposición de los dos principios mencionados, la libertad de enseñanza y el derecho a la educación. Todas las partes negociadoras realizaron cesiones relevantes, que no dejaron de recibir algunas críticas de sus afines. Pero lo importante es que se alcanzó un consenso, de los que Giovanni Sartori denomina básicos, sobre el que basar la posterior regulación de nuestro sistema educativo.
Con más o menos dificultades y con ocasionales recursos al Tribunal Constitucional, el sistema ha venido funcionando razonablemente durante los últimos treinta y cinco años. Pero en estos últimos tiempos estamos asistiendo a un intento más o menos abierto de cambiar ese consenso básico. En nombre del principio de libertad de enseñanza, y centrándose sobre todo en la libertad de elección de centro, hay sectores ideológicos que propugnan cambios normativos profundos. La inclusión que hace la LOMCE de “la libertad de enseñanza y de creación de centro docente, de acuerdo con el ordenamiento jurídico” entre los principios inspiradores del sistema educativo, sin hacer mención paralela al derecho a la educación, me parece una demostración patente de ese intento. En mi opinión, corremos el riesgo de romper un consenso básico que costó mucho alcanzar. Y ese es un problema importante que no nos podemos permitir que se reavive en las circunstancias actuales.
Un mito engañoso: la libertad de elección
En relación con lo anterior, vale la pena destacar que la libertad de elección se ha convertido desde hace años en una de las banderas educativas favoritas de los grupos conservadores y liberales. Se trataría en última instancia de asegurar que las familias pueden elegir el tipo de educación que desean para sus hijos, por medio de la libre elección de centro. La defensa de ese principio se sustenta en algunas ideas que merece la pena analizar.
Un supuesto muy extendido entre los defensores de dicha opción es que en España existe una escasa libertad de elección. El motivo sería la existencia de una supuesta zonificación rígida, que asignaría forzosamente a los alumnos al centro más cercano a su domicilio y les impediría elegir.
Pues bien, hay que subrayar que esa idea es falsa. Es cierto que contamos con zonas escolares, cada una de las cuales agrupa generalmente varios centros. O sea, aplicamos criterios de asignación de alumnos similares a los existentes en países como Inglaterra o Estados Unidos, que no pueden considerarse enemigos de la libertad individual. Pero a diferencia de lo que allí sucede, las familias no están obligadas a llevar a sus hijos al centro que les corresponde, sino que pueden realmente elegir cualquier centro que deseen, esté o no dentro de la zona en que se ubica su domicilio. E incluso admitimos la posibilidad de tomar en consideración el lugar de trabajo de los padres en vez del domicilio a efectos de admisión en un centro determinado, ampliando así la libertad real de elección.
En consecuencia, nuestras zonas escolares no tienen carácter exclusivo, siendo su única función la de primar la cercanía (entre otros factores) cuando hay más demanda que plazas disponibles en un centro. Porque es realmente ahí donde se sitúa el problema de la elección y donde vale la pena centrar el análisis.
En efecto, cuando hay más solicitudes que plazas en un centro puede optarse por diversos sistemas para asignarlas. Una primera opción consiste en dejar que sea el centro quien elige libremente a sus alumnos. Es lo que algunos defienden abiertamente, planteando una contradicción insalvable, puesto que no serían las familias quienes elegirían, sino los centros quienes podrían elegir a su propio alumnado. Al margen de la discrecionalidad y la injusticia que ese sistema introduce, hay que hacer notar que la supuesta defensa de un principio llevaría precisamente a su negación: frente a la libertad de elección (de las familias), primaría la arbitrariedad de la elección (por los centros).
Una segunda opción consiste en adoptar algunos criterios objetivos para resolver los desajustes entre las plazas disponibles y las preferencias expresadas por las familias. En principio, se trata de una solución más justa y que concede mayor seguridad. Es el modelo actualmente aplicado en nuestro sistema educativo, al igual que en otros muchos. Ahora bien, el dilema se plantea cuando se trata de establecer dichos criterios. Los más habituales son la distancia del domicilio al centro, el nivel de renta y el tamaño de la familia. El primero se basa en la conveniencia de que los niños y jóvenes asistan a centros cercanos a su domicilio, dadas las múltiples ventajas que ello implica. El segundo y tercero tienden a favorecer a las familias con mayores necesidades, a las que los poderes públicos deben proteger especialmente. Si bien dichos criterios pueden pervertirse y no están exentos de fraudes, resultan sin duda razonables. Se trata de un sistema que asegura el equilibrio de la libertad de enseñanza y el derecho a la educación.
Existen también opciones intermedias, como la de combinar algunos de los criterios mencionados con otros más flexibles o dar la posibilidad a los centros de asignar libremente una determinada puntuación, adicional a las anteriores, para cubrir sus plazas. En este caso, la justicia de la solución adoptada depende de varios factores. Por una parte, si la puntuación así asignada es demasiado alta, estaríamos de hecho en el primer caso analizado más arriba. Por otra parte, si esa puntuación no presta una atención especial a las familias más desprotegidas o con mayores necesidades, estaríamos ante una situación que primaría a quienes tienen mayor poder o capacidad de influencia. En ambos casos habría personas o grupos que saldrían perdiendo con la aplicación de este sistema.
Y es que no basta con preguntarse qué grado de libertad de elección existe en un sistema educativo. En 1996 Bruce Fuller y Richard F. Elmore coordinaron un libro con el sugerente título Who chooses? Who loses? (Teachers College Press, New York). Debo reconocer que me impactó su análisis acerca de los efectos desiguales de la elección de centro. Desde entonces, cuando se habla de libertad de elección no me resisto a plantear la pregunta de quién sale perdiendo. Pienso que vale la pena formularla, pues no todos los sistemas son neutrales.
Un instrumento para la igualdad: trayectorias escolares abiertas y fluidas
Asegurar la equidad en la educación y evitar la creación de barreras escolares y sociales no implica solamente defender el derecho a la educación y llevarlo a la práctica en lo que se refiere a la igualdad de condiciones en el proceso de escolarización. También implica establecer una estructura y una ordenación educativas que aseguren la igualdad.
Como es bien sabido, los sistemas educativos actuales distan de ser idénticos, si bien presentan algunos rasgos similares. Por una parte, todos ellos definen una etapa de escolarización obligatoria, precedida y seguida por otras que no lo son y que a su vez difieren en los momentos de inicio y final, así como en su configuración. Por otra parte, todos cuentan con un tronco común de duración variable y unas ramificaciones que varían en número y extensión. El modo en que se imbrican la obligatoriedad y la formación común, cuya duración puede o no coincidir, difiere asimismo de unos sistemas a otros. Haciendo un símil viario, podría decirse que esta configuración dibuja un entramado de caminos, más o menos complejo y con un número variable de vías internas de conexión, por donde transcurren las trayectorias escolares que los estudiantes recorren durante su etapa formativa.
En consecuencia, puede decirse que los dos elementos fundamentales que determinan dicha configuración son la estructura del sistema y la ordenación educativa. La combinación de ambas hace posibles unas trayectorias e impide otras, abriendo o cerrando caminos a los estudiantes que las transitan. Y el análisis de tales trayectorias es muy interesante para valorar qué oportunidades de educación y formación ofrecen realmente los sistemas educativos al alumnado.
Los modelos subyacentes a la Ley Orgánica de Educación (LOE) y a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) son muy diferentes. Mientras que el primero es un modelo de tronco único prolongado, seguido por una ramificación corta pero intensa, el segundo es un modelo en abanico, donde el tronco se va escindiendo progresivamente en vías divergentes con escasa intercomunicación entre sí. Se trata de dos opciones claramente diferentes, que vale la pena analizar.
Desde una perspectiva general, puede apreciarse que la estructura del sistema educativo adoptada por la LOE y la LOMCE es idéntica, ya que tienen las mismas etapas y con igual duración. Podría, por lo tanto, considerarse que son modelos equivalentes. Sin embargo, las medidas de ordenación que las acompañan son tan distintas que determinan trayectorias escolares muy diferentes.
La LOE enfatiza el carácter común de la educación básica, entre los 6 y los 16 años de edad, esto es en las etapas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO), planteando la atención a la diversidad como un mecanismo que permite huir de la uniformidad y dar a cada estudiante lo que necesita para su pleno desarrollo, siguiendo trayectorias diferenciadas pero equivalentes y conducentes a una misma titulación. Por su parte, la LOMCE, bajo el rótulo de la flexibilización, propone desarrollar programas que permitan a cada estudiante “desarrollar todo su potencial”. El problema que subyace detrás de una declaración tan genérica estriba en que dichos programas van conduciendo a trayectorias divergentes, con difícil retorno o cambio de rumbo. Por una parte, sustituye los programas de diversificación curricular por los de mejora del aprendizaje y el rendimiento en el primer ciclo de la ESO (cursos 1º a 3º), que dejan un interrogante abierto acerca de qué sucede con quienes no los superen. Por otra parte, establece dos opciones en 4º de ESO, que ya se prefiguran en 3º: las enseñanzas académicas (conducentes al bachillerato) y las aplicadas (conducentes a la formación profesional). Por último, todo ello se culmina con un triple título final de ESO: un certificado de los estudios cursados para quienes no lleguen a superar ninguna de las dos reválidas planteadas y dos títulos diferentes de Graduado en ESO, en función del tipo de reválida aprobado. Todo ello abre la vía a tres trayectorias distintas: la nueva Formación Profesional Básica, la Formación Profesional de Grado Medio o el Bachillerato. En suma, los caminos que pueden seguir los estudiantes se abren en abanico. Y el problema aumenta, si se tiene en cuenta que las pasarelas de unas vías a otras son muy limitadas.
Este modelo de la LOMCE, aun manteniendo la misma estructura del sistema educativo de la LOE, reduce muy sustancialmente su grado de comprensividad. Los estudiantes comienzan a ser separados bastante antes de finalizar la etapa obligatoria, con notables dificultades para revertir decisiones tempranas que pudieran resultar desacertadas. Además, esa rigidez tendrá impacto en el aprendizaje que debe realizarse a lo largo de la vida. La pregunta de qué sucederá si un joven desea retomar su formación a partir de un mal comienzo académico resulta inevitable. Y hay que decir que la respuesta es muy decepcionante.
La posibilidad de plantear trayectorias abiertas y reversibles no se basa solamente en razones técnicas, sino también de equidad y justicia social. Nuestras sociedades necesitan desarrollar el talento de todos los ciudadanos, independientemente de las decisiones incorrectas tomadas en algún momento del tiempo. Sin eso, no tendremos un sistema justo ni eficaz. Y no parece que ese sea el modelo hacia el que tendemos. Y eso actúa más como barrera social que como instrumento al servicio de la igualdad en materia de educación. Quizás los próximos datos de PISA no reflejen todavía la magnitud del cambio que se está produciendo, pero antes o después lo dejarán notar, si no hacemos nada para revertir la tendencia.
Tomado de: http://www.te-feccoo.es/2016/07/20/la-educacion-como-barrera-social-o-como-instrumento-de-igualdad/





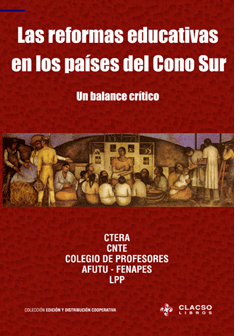








 Users Today : 272
Users Today : 272 Total Users : 35459867
Total Users : 35459867 Views Today : 446
Views Today : 446 Total views : 3418418
Total views : 3418418