Por: Selene Kareli/CII-OVE
El 07 de marzo de 2022 comenzó el II Curso Internacional en Pasamiento Pedagógico Crítico, mismo que es promovido por el Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación, la Cooperativa de Educador@s e Investigador@s Populares de Argentina, el Circulo de Investigador@s del Pensamiento Crítico de América Latina y la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa; siendo la Escuela de Educaciones Populares como Estrategia Política Emancipadora la primera de las ocho escuelas que conforman dicha formación. En este sentido, a continuación, se exponen algunas de las ideas centrales que cada una y uno de los investigadores que nos acompañó a lo largo de la semana compartió para pensar y repensar la educación.
Fernando Lázaro de Argentina, comenzó su participación señalando que su principal interés no era generar respuestas sino detonar dudas, por tal, se preguntó y nos preguntó: ¿cuáles serían las estrategias de educación popular? ¿Qué entendemos por educación? ¿Qué entendemos por popular? Es así como apuntó la relevancia de entender procesos políticos, sociales, culturales desde América Latina, con el fin de vincular la educación popular con los movimientos.
De tal manera, expresó que es necesario pensar la educación más allá de la construcción de conceptos; pues si bien, podemos leer en diversas fuentes qué es educación y obtener una respuesta desde el conglomerado conceptual, comentó que se debe construir la estrategia con las personas inmersas; por tal, invitó a debatir con nosotros mismos y con otros para cuestionar qué somos en este camino de las educaciones populares. Asimismo, refirió que hoy no podemos pensar una educación popular sin tener en cuenta los avances tecnológicos, pues a veces construimos educaciones populares desde nuestras máquinas privando de estas herramientas a las y los jóvenes.
Por otra parte, destacó la importancia de mirar el momento que vivimos como una sindemia, donde la pandemia por covid 19 se junta con las grandes desigualdades que vivimos, lo que hace urgente construir pedagógicas populares que permitan generar estrategia para comprender desde el erotismo, el imaginar, el reír, el crear, la transgresión, la provocación, para así potencializar el vínculo comunitario.
De igual manera, Fernando Lázaro expresó que hay que pensar el erotismo como acto político, como el sentipensar que nos lleva no sólo al pensamiento crítico, sino da paso al sentimiento crítico, generando espacios y colectivos de lucha y resistencia, con el propósito de Interpelar el mundo, rescatar lo cotidiano y poner en juego nuestra capacidad de conocer el mundo,
De tal manera, expresó que los espacios educativos pueden ser espacios de liberación en todo sentido, apuntando a la construcción de modelos emancipadores que nos hagan salid del individualismo y conectarse con la realidad social y el encuentro del uno con el otro.
Charla completa:
Noel Aguirre Ledezma de Bolivia nos compartió una experiencia centrada en la Bolivia plurinacional de 2006-2009, destacando que es posible hablar y hacer políticas educativas alternativas frente a las propuestas de políticas públicas, pues estas últimas se construyen desde la política de Estado, y las políticas educativas alternativas surgen de las comunidades. En este sentido, nos planteó la importancia de repensar el Estado, donde la articulación entre Estado y pueblo sea más estrecha.
De igual manera, refirió que es necesario pensar una democracia intercultural, un hecho de carácter plural, que no sea una política educativa como norma, ni que se quede en la retórica. Nos invita a buscar mayor claridad en esta interrelación.
Por otra parte, nos compartió el caso especial de la educación popular boliviana, en la cual los principales componentes han sido una lectura indignada y critica de la realidad, indignación frente al Estado; así como una clara intencionalidad política de un contexto que hay que transformar, por tal, se requieren construir metodologías de carácter dialógico, participativo y militante. Nos expresó que la base de una educación popular requiere una intencionalidad política, en la cual sea prioritario erradicar formas de discriminación, injusticia, para vivir bien. Este vivir bien es entendido como otra manera de concebir las relaciones humanas, con la madre tierra, plantear una discusión a los modelos de carácter civilizatorio occidental, pensar en otras concepciones de cómo miramos y estamos con el mundo.
Es así como apuntó a la mirada indígena y mirada nacional para crear un proyecto educativo que conciba la pluralidad del ser humano desde las culturas nativas de Bolivia. No sólo puede ser el mundo escolarizado, pues la educación, refirió, va más allá de la escuela y se da con todas las personas de todo sector. Urge bajar las armas y leer la realidad críticamente para construir una pedagogía de la vida.
Conferencia completa:
Mercedes Palumbo de Argentina. nos compartió una análisis y reflexión respecto a movimientos populares y educación popular, expresándolos como la potencia prefiguraría de los ensayos pedagógicos. De tal manera, señaló a los movimientos populares como aquellas organizaciones que surgen de las clases subalternas como luchas de clases, las cuales van contra la opresión y la explotación, en busca de autonomía. En este sentido nos invita a sustituir movimiento social por movimiento popular, donde prevalecen la teoría y lucha de clases.
Por otra parte, nos compartió que al hablar de educación popular es imprescindible preguntarse qué es lo popular y desde dónde se valoran los saberes populares, lo comunitario; por tal, habrá que pensar la educación como proyecto político pedagógico, que en el sentido popular ha tenido una gran influencia de Paulo Freire, primordialmente en la corriente Latinoamérica.
Es así como no llevó a reflexionar las educaciones populares respecto a las instrucciones públicas. Donde en lo popular hay sujetos que crean comunidad y se valoran los saberes colectivos. Es así como compartió que, en la América Latina del siglo XXI hay un retorno a lo popular pensado como lo comunal, un tejerse unos con otros, donde hay una intencionalidad política de trasformación social, con el fin de fortalecer la clase subalterne y generar posibilidades emancipadoras; por tal, la educación popular no se puede separar de los movimientos sociales, lo que genera el encuentro entre categorías y prácticas como elementos emancipatorios.
Piedad Ortega de Colombia, expresó la relevancia del pensamiento Crítico latinoamericano y compartió la experiencia particular de Colombia, destacando la poética de la pedagogía. Nos refirió de manera profunda la manera en que la burocracia pedagógica que ha colonizado el mundo, despojando el cuerpo de los procesos de enseñanza aprendizaje; por tal, la política del cuidado y el afecto se vuelven tema urgente como parte de los proyectos populares.
Asimismo, destacó que las luchas deben ser puente entre resistencia y proyectos que lleven a restaurar lo común: políticas de hospitalidad y vida digna. En este sentido, compartió que es necesario dialogar desde lo que somos y lo que queremos ser a partir de una pedagogía sentipensante, que nos lleve a construir con dignidad otras maneras de estar, así pues, como educadores populares se deben reconocer los saberes diversos que generen una poética de la existencia, un modo de vida solidario para provocar horizontes con estrategias políticas emancipadoras, así como economías solidarias libertarias: trabajo en colectivo.
De tal manera, Piedad Ortega apuntó que la educación debe ser pensada en los contextos de raza, género, clase, escuchando la sensibilidad con la que nos convoca a reconocer el afecto, habitando espacios, cuerpos, emociones para así, trabajar la pedagogía del cuidado. De igual manera, destacó la relevancia de generar conciencia crítica, conciencia histórica y un dialogo entre saberes.
Finalmente narró los hechos de violencia que se han vivido en Colombia en el último año. Lo que lleva a la urgencia de repensar los procesos de cambio. Pensar y cuestionar la manera en que se crean las subjetividades; por tal, se hace urgente trabajar una pedagogía del cuidado, donde haya una potenciación de los núcleos comunitarios: fortalecer la comunidad. Crear una articulación de la formación con la vida cotidiana, el cuerpo colectivo a través de la pedagogía del cuidado.
Marco Raúl Mejías de Colombia expresó que no hay discursos universales, esto ha sido una ilusión del poder para dominar. Asimismo, planteó la relevancia de mirar los actuales acontecimientos sociales a través de lo que se ha llamado sidemia, que, como algunos otros expositores han referido, es aquella mezcla de desigualdad y enfermedad que ha dejado la pandemia por covid 19 y las segregaciones sociales a nivel mundial que se han dejado ver, sentir y tocar con mayor fuerza. Lo que provoca la precarización de la vida y la pérdida de la democracia generando una rabia que comienza a ser muy política, contra la clase política. Asimismo, hizo una crítica a aquellas izquierdas que no han hecho nada por sacar de la precarización a las sociedades que dicen gobernar. Por otra parte, destacó que hay una urgencia de organizar de otra manera el mundo y la protesta. Leer los fenómenos de forma compleja, pues refiere, el patriarcado como sistema es algo que se tiene que erradicar, dado que en los últimos dos años se ha visto con mayor brutalidad de la reproducción de esa violencia, misma que cae en lo intrafamiliar, el suicidio, proponiendo dar paso al cuidado y autocuidado, destacando el cuerpo como principal soporte. En este sentido, comentó, el cuerpo debe ser visto como lugar político y las educaciones populares lo deben tener presente, esa reapropiación del cuerpo, destacando la justicia educativa.; por tal, la educación debe ser vista y entendida como memoria que propicie la emergencia de las comunidades, donde haya una revalorización de la comunidad, y se sostengan utopías.
Finalmente expresó que es fácil salir del mundo, lo difícil es que el mundo salga de uno, por tal urge construir nuevas realidades con una mayor necesidad de comunidad.
Estas han sido algunas de las ideas compartidas por grandes educadoras y educadores populares durante la primera escuela del Curso Internacional de Pensamiento Pedagógico Crítico y Popular, que llevó a cabo del 07 al 11 de marzo. Se hace una invitación para que se inscriban y nos acompañen en la segunda escuela llamada Pensamiento Político-Pedagógico de Antonio Gramsci, que se llevará a cabo del 21 al 25 de marzo.
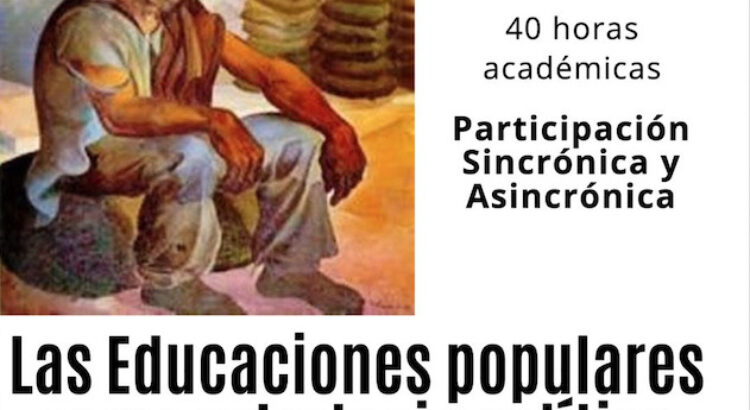


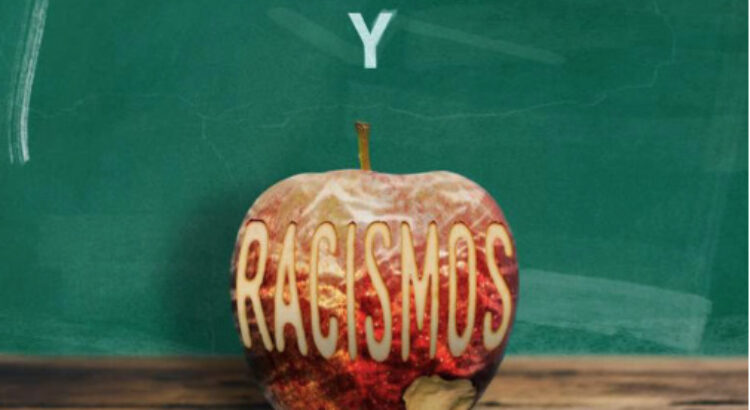
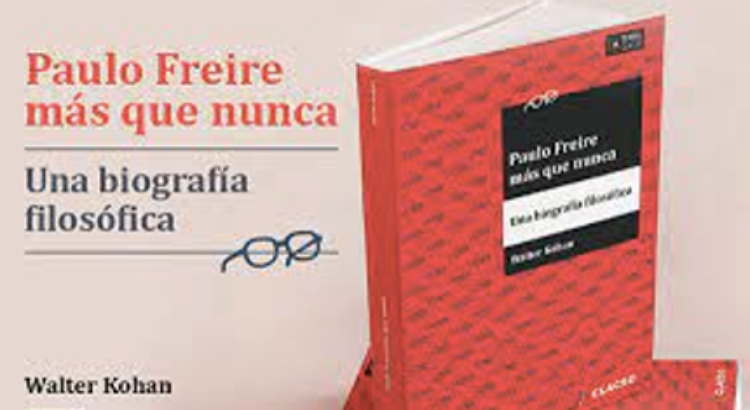
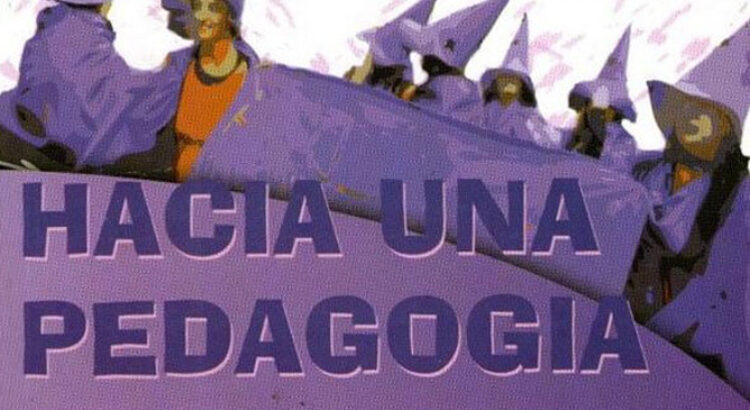
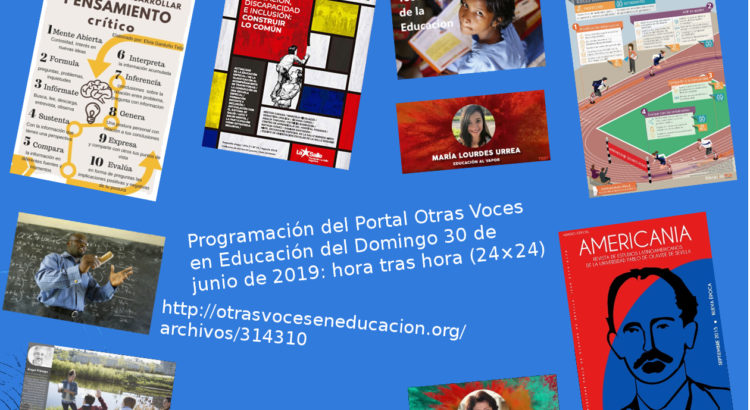







 Users Today : 62
Users Today : 62 Total Users : 35460079
Total Users : 35460079 Views Today : 80
Views Today : 80 Total views : 3418711
Total views : 3418711