Por: Luz Palomino/CII-OVE
En el corazón de América Latina, donde la desigualdad y la injusticia social han marcado su historia, emerge la figura de Orlando Fals Borda como un faro de esperanza y un incansable luchador por la transformación social. Este sociólogo colombiano, pionero de la Investigación Acción Participativa (IAP), nos legó un camino para construir un mundo más justo, donde la voz de l@s oprimid@s sea escuchada y donde la ciencia se ponga al servicio de la gente.
Fals Borda no se limitó a observar y analizar la realidad social desde una perspectiva académica distante. Su compromiso con las comunidades marginadas lo llevó a involucrarse activamente en sus luchas, a escuchar sus voces y a construir conocimiento junto a ellas. La IAP, su metodología más emblemática, es un testimonio de este compromiso. A través de ella, las comunidades se convierten en protagonistas de su propio cambio, identificando sus problemas, analizando sus causas y buscando soluciones de manera colectiva.
La IAP no es solo una metodología de investigación, es una filosofía de vida que reconoce la capacidad de las personas para construir su propio destino. Fals Borda creía en el poder de la organización y la participación comunitaria para transformar la realidad social. Su trabajo nos recuerda que la justicia social no es un regalo que se concede desde arriba, sino una conquista que se logra desde abajo, con la fuerza y la sabiduría de la gente.
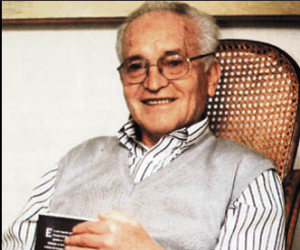
El legado de Fals Borda no se limita a la IAP. Su pensamiento crítico y comprometido abarca otros aspectos fundamentales de la realidad social latinoamericana. La memoria histórica, por ejemplo, es un elemento clave en su obra. Fals Borda nos invita a rescatar del olvido las experiencias y las luchas de nuestros pueblos, a honrar la memoria de quienes nos precedieron en el camino hacia la justicia. La memoria histórica es un tesoro que nos permite entender nuestro presente y construir un futuro mejor.
La cultura popular es otro elemento central en el pensamiento de Fals Borda. Él reconoció la riqueza y la diversidad de las culturas campesinas, indígenas y afrodescendientes, y las valoró como fuentes de conocimiento y creatividad. Fals Borda nos invita a dialogar con estas culturas, a aprender de ellas y a reconocer su papel fundamental en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.
El legado de Orlando Fals Borda es un faro que ilumina el camino hacia un mundo más justo. Su obra nos invita a reflexionar sobre el papel de la ciencia y los científicos en la sociedad, sobre la importancia del compromiso social y sobre la necesidad de construir un conocimiento que esté al servicio de la gente. Fals Borda nos muestra que la transformación social es posible si nos comprometemos con ella, si trabajamos junto a las comunidades y si creemos en su capacidad para construir su propio futuro.
En un mundo marcado por la desigualdad y la injusticia, el legado de Orlando Fals Borda cobra una relevancia aún mayor. Su pensamiento nos invita a no bajar los brazos, a seguir luchando por un mundo donde la justicia y la dignidad sean una realidad para todos. Como él mismo decía: «La sociología no es para interpretar el mundo, sino para transformarlo».
Les compartimos cinco libros que pueden descargar gratuitamente:
-
El problema de como investigar la realidad para transformarla. Por la praxis. (1981): Este texto es una guía práctica sobre la investigación-acción participativa (IAP). La IAP es una metodología clave para involucrar a estudiantes y comunidades en procesos de aprendizaje activo y transformador, donde la educación no se limita a la transmisión de conocimientos, sino que busca generar cambios sociales.Descárgalo aquí: sentipensante.red
- Acción y conocimiento: Cómo romper el monopolio con investigación-acción participativa. (1991): Este libro es una reflexión profunda sobre cómo la investigación-acción participativa puede democratizar el conocimiento. En el ámbito educativo, esto significa que los estudiantes no solo son receptores de información, sino actores activos en la construcción de conocimiento, lo que fomenta una educación más crítica y emancipadora.
-
Investigación Participativa escrito por Orlando Fals Borda y Carlos Rodríguez Brandão: Es una obra fundamental para entender cómo la investigación puede ser una herramienta de empoderamiento y transformación social. En este texto, los autores proponen un enfoque metodológico que rompe con las tradiciones académicas verticales, invitando a las comunidades a ser protagonistas en la producción de conocimiento. Descárgalo aquí: investigación participativa
-
Conocimiento y poder popular (1986): En este libro, Fals Borda explora cómo el conocimiento generado desde las bases populares puede empoderar a las comunidades. Para la educación, esto implica reconocer que los saberes comunitarios y tradicionales tienen un valor igual o mayor que los conocimientos académicos, y que la educación debe ser un espacio de diálogo entre ambos. Descárgalo aquí: conocimiento y poder popular
- Ciencia, compromiso y cambio social:
Un llamado a la acción transformadora: En su obra «Ciencia, compromiso y cambio social», Orlando Fals Borda, nos invita a reflexionar sobre el papel de la ciencia en la transformación de la sociedad. A través de una mirada crítica y comprometida, el autor nos propone una visión de la ciencia que va más allá de la mera observación y análisis, para convertirse en una herramienta activa de cambio social. Descárgalo aquí: 2013_Ciencia_Compromiso_y_Cambio_Social-Fals_Borda
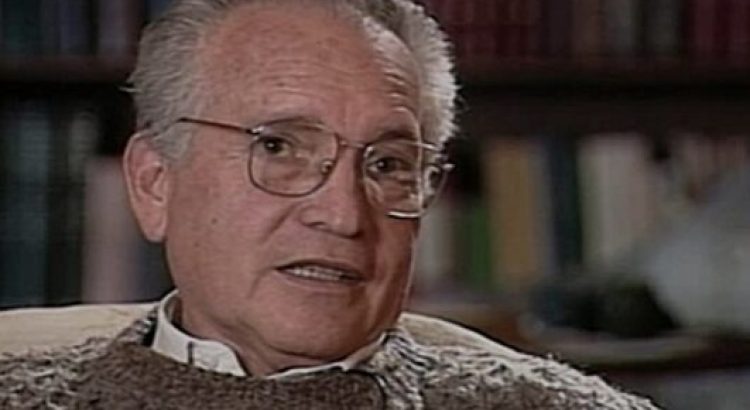






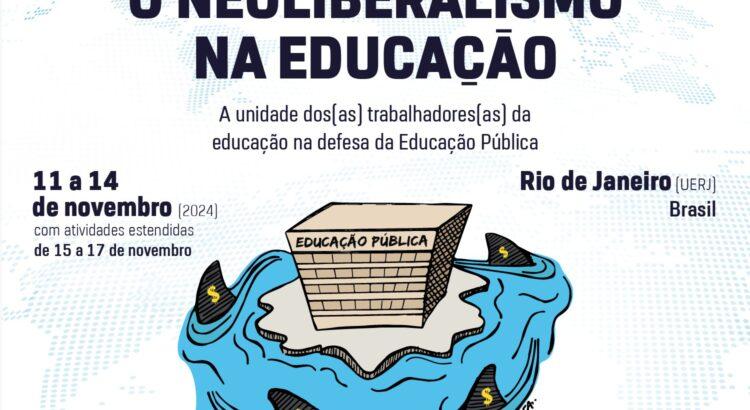










 Users Today : 45
Users Today : 45 Total Users : 35459511
Total Users : 35459511 Views Today : 60
Views Today : 60 Total views : 3417818
Total views : 3417818