Por: Luis Bonilla-Molina
Los sistemas educativos de América Latina y el Caribe, especialmente escuelas, liceos, universidades y ministerios de educación fueron concebidos y construidos para responder a las necesidades y requerimientos de la primera y segunda revolución industrial, en un contexto de dinamización del capitalismo. El desarrollo desigual y combinado de las economías nacionales, le daba a la escolaridad su “toque” nacional dentro de marcos y parámetros mundiales.
¿Cuál fue el papel de las primeras legislaciones educativas y los ministerios de educación? Las legislaciones educativas de primera generación en América Latina y el Caribe (ALC), así como la conformación de los ministerios de educación, tenían como tareas centrales la homologación epistemológica, conceptual y paradigmática de los individuos. La divulgación del conocimiento científico asociado a la primera y segunda revolución industrial era una de sus tareas centrales, a lo que se añadía el desarrollo de una cultura de consumo y la construcción de ciudadanía para el impulso del modelo de democracia liberal que caracterizó a la ideología capitalista en sus inicios. El llamado desarrollo integral de la personalidad estaba asociado a las anteriores premisas.
En sus orígenes el funcionamiento de los sistemas educativos, las escuelas, liceos y universidades estaban mediados por el patriarcado, la homofobia, el racismo, la segregación por origen de clase, que eran expresiones residuales en la educación de la transición entre el feudalismo y el capitalismo moderno.
¿Cuál fue el modelo de escuela qué se impuso y su relación con el mundo productivo desde la construcción de conocimiento?
La escuela en el capitalismo de la primera y segunda revolución industrial, funcionó como una emulación de la fábrica, de la producción industrial en lo que respecta a la generación y reproducción de conocimientos. Los grados de primaria o bachillerato y, las secciones de ellos, eran concebidos como grupos de trabajos y tareas, con dinámicas estructuradas (horarios, recesos, carga horaria, actividades de aprendizaje) a la usanza de una cadena de producción. La “escuela-máquina” funcionaba como un engranaje productivo. La promoción y la repitencia funcionaban como mecanismos de control de calidad en la reproducción del conocimiento.
La escuela, como fábrica, era vista dentro de una cadena productiva, en este caso de cultura. La escuela fue impactada por los distintos enfoques fabriles; por ello, vivió sus periodos de taylorismo, fordismo, toyotismo pedagógico, entre otros. Esta correspondencia armónica entre escuela y fábrica funcionó de manera relativamente eficaz para el capitalismo, en el marco de las dos primeras revoluciones industriales (1730-1960).
No obstante, en este periodo no todo era plano, por el contrario, las resistencias de maestros(as) y estudiantes creaban fisuras en la homogenización cultural y la hegemonía ideológica del capital. En muchos casos, estas resistencias fueron el campo de cultivo para la construcción de mentalidades críticas. El pensamiento crítico fue construyendo el corpus epistémico y de identidad de las pedagogías críticas.
Esta escuela requería un modelo de docente reproductor, de pedagogía estructurada como insumos/productos, de formación docente centrada en la alienación del trabajo pedagógico y un enfoque de perfil de egreso orientado a una dócil inserción laboral.
¿Cuál fue la relación del modelo de formación docente con este tipo de escuela?
La formación docente, si partimos de las definiciones conceptuales, debió tener como columna vertebral a la pedagogía. Sin embargo, el concepto fabril de segmentar y evaluar los procesos en sus partes fragmentó la formación docente al desarticular las pedagogías. En consecuencia, los componentes de las pedagogías fueron desarticulados y enseñados cada uno, como técnicas auto contenidas. La formación docente convirtió a los componentes de las pedagogías en materias separadas, desarticulados entre sí. Se enseñó currículo como técnica de construcción de relaciones entre contenidos, mientras la didáctica se convirtió en tecnología de la enseñanza y la evaluación en control de procesos de enseñanza-aprendizaje; la planeación y la supervisión se estructuraron alrededor del seguimiento de los objetivos instruccionales o conductuales, con un tiempo y duración de cada uno, determinado previamente. Cada uno por su lado sin un espacio de integración epistémico, disolviendo la perspectiva pedagógica integral e integradora.
El modelo de formación docente llegó a tal nivel de desarticulación que lo que se enseñaba como “novedad” didáctica no tenía correspondencia con el modelo curricular o el enfoque de la supervisión, menos aún con los criterios evaluativos. Esto fue generando una pérdida de sentido, de orientación estratégica de la actividad pedagógica. El sistema sostuvo y reforzó este caos en el marco de la primera y segunda revolución industrial, porque ello favorecía la enseñanza reproductora y el aprendizaje mecánico, que requería el modo de producción y el modelo de gobernabilidad en ese momento histórico.
La especialización, la multiplicación exponencial de campos del conocimiento, cada uno dedicado a un detalle de cada “cosa”, fue el rasgo distintivo de la formación docente en los dos primeros ciclos de innovación científico tecnológica.
¿Cuál fue el rol de la pedagogía?
Las pedagogías recibieron el impacto de un conjunto de modas que expresaban la desarticulación señalada en el punto anterior. A comienzos del siglo XX, el psicologismo se convirtió en un torpedo contra el carácter científico de las pedagogías. Los aportes de la psicología para comprender cómo aprende el cerebro pretendieron no ser integrados a las pedagogías, sino, colocados en su contra, lo cuál no tenía otra razón de ser que quebrar el carácter holístico e integrador de las ciencias pedagógicas.
A pesar de ello, las pedagogías se mantienen en el centro del debate educativo como lo evidencian los documentos fundacionales de la UNESCO a mediados del siglo XX. Pero esta recuperación del papel protagónico de las pedagogías colocaba en riesgo los esfuerzos por convertir la escuela, el liceo, la universidad en epicentros de la reproducción del conocimiento, la cultura y la ideología.
Y comienza un proceso de despedagogización del hecho educativo que tiene dos aristas claras. La primera, el quiebre en las dinámicas de recuperación colectiva del saber pedagógico que habían caracterizado la praxis educativa y segundo, descentrar definitivamente los componentes de las pedagogías de su estructura integradora. En el primero de los casos, se desvaloró la noción de colectivos pedagógicos, de equipos pedagógicos de escuelas, liceos y universidades que discutieran y analizaran los “cuellos de botella” en el ejercicio profesional y encontrarán en la fusión de teoría y práctica el mecanismo de seguir aprendiendo juntes, mejorando la práctica pedagógica y afirmando el carácter científico-reflexivo-práctico-analítico-generador de teoría y praxis alternativas de la profesión docente.
En el segundo, las modas educativas fueron desdibujando la pedagogía como epicentro. En la década de los cincuenta del siglo XX, se señaló que, las pedagogías eran en realidad didácticas, es decir, se pretendió simplificar las pedagogías a uno de sus componentes. A pesar de lo avieso de esta afirmación, causo confusión en el magisterio y los formadores de formadores; aún muchas tesis replican esta premisa señalando de manera errónea que pedagogías es igual a didácticas. En los sesenta del siglo XX, la moda de la planeación y la dirección escolar pretendieron convertirse en sinónimo de eje de las pedagogías y hasta en su sinónimo.
En los setenta, el debate sobre evaluación cualitativa versus evaluación cuantitativa colocó a lo evaluativa como el corazón y la razón de ser de las pedagogías. Ya casi nadie hablaba de pedagogías como la ciencia de la convergencia de cada uno de sus componentes en el que hacer educativo.
Para colmo, en los ochenta desembarca la moda de más larga duración, la curricular; se nos dice que el corazón de lo educativo, de los pedagógico está en el currículo, que el currículo contiene todo, pero al final se enseña por currículo tecnología de correlaciones y ordenamiento de contenidos.
Los institutos pedagógicos no hablan de pedagogías en un sentido integrador y los ministerios de educación tienen direcciones de planeación, currículo, didácticas, gestión, pero no un espacio de integración pedagógica. En medio de esta pulsión disolutiva de la pedagogía desembarca en el año 2008, la moda es la calidad educativa, una denominación sin conceptualización, pero que sirve para justificar todo cambio irracional de lo educativo.
Cada vez que se habla de una reforma educativa, ello suele terminar en nuevos contenidos a adicionar en manuales que ya apenas si dejan espacio para lo contingente. Cada día tiene marcado lo que se debe enseñar y el cambio no es una dinámica que se trabaja en el aula. Los modelos didácticos están centrados en paradigmas del pasado y no en la complejidad y el caos del presente.
Los perfiles de egreso, el orgullo de los sistemas escolares, muestra su absoluto desfase: hoy un profesional lineal es una especie en desuso, pero aún cuesta que los perfiles de egreso contengan elementos disímiles como la biología digital, metadatos y la programación informática en carreras como sociología que hoy, se hacen obsoletas como muchas profesiones estructuradas para otro momento histórico.
La física que se enseña en los liceos es la newtoniana, no la cuántica, la química que aprenden los muchachos está centrada en los requerimientos de la primera y segunda revolución industrial no en el presente, la biología que se enseña en muchos casos ya ha sido rebasada por el nuevo conocimiento científico. Por primera vez, las escuelas no son capaces de enseñar cómo funcionan la mayoría de cosas que tenemos en casa: control remoto, DVD, vídeo juegos, microondas, inteligencia artificial en el teléfono. No enseña el presente porque su lógica está en el pasado.
La pedagogía recibe la tercera revolución industrial en medio de un caos de fragmentación, propio de la primera y segunda revolución industrial. Pero la burocracia timorata es incapaz de escuchar las voces de las pedagogías críticas, de los colectivos pedagógicos que plantean rutas compartidas para salir del atolladero en el cual esta la escuela y la formación docente.
¿Cuál fue la perspectiva progresista sobre estas dinámicas?
En el periodo (1810-1960) la progresiva expansión de la cobertura escolar fue expresando las tensiones entre necesidades de orientar el consumo y construir ciudadanía para el modelo de gobernabilidad liberal versus la lucha por el derecho a la educación, entendido este último por los revolucionarios y progresistas como un mecanismo para democratizar el conocimiento y garantizar la movilidad social[1]. Sin embargo, el progresismo educativo pecó muchas veces de carencias para tener una visión de la escuela integrada a la economía y la política.
¿Y la mirada religiosa qué música toca en esta fiesta?
En el interciso, entre el paso de la primera y segunda revolución al tercer ciclo de innovaciones científicas y tecnológicas, las religiones y el neo empirismo presionaban para restarle el papel de divulgación científica asignado a la escuela, a la cual culpaban del ocaso de la otrora hegemonía de la fe y el imperio del practicismo. En ese sentido y dirección, la fragmentación de las pedagogías se convierte en uno de los blancos preferidos del oscurantismo religioso.
De repente, muchas escuelas de ALC se convirtieron en escenarios de oficios religiosos, de cánticos de fe, de oraciones, en cuya dinámica la ciencia comenzó a ser arrinconada. Con un discurso de la escuela como espacio para escuchar todas las formas de pensamiento, se desdibujó el papel asignado a la escuela en el marco de la primera y segunda revolución industrial, se abandonó cualquier iniciativa para entender las instituciones educativas en las nuevas dinámicas de la tercera revolución industrial y se puso en riesgo la utilidad social de la escuela. La falta de comprensión de la relación de la economía, la política, las dinámicas sociales con la escuela, liceo y universidad ha colocado a las instituciones al borde su colapso que amenaza su propia existencia
A ello se le adiciona, el creciente neo empirismo impulsado por sectores que se auto definen como progresistas, cuyas premisas centrales residen en un localismo entrópico revestido de “pertinencia” que desubica a la escuela como espacio de democratización del conocimiento científico. La escuela debe recuperar y trabajar todos los elementos de la memoria histórica local, pero ello no lo debe llevarla a abandonar su tarea de espacio privilegiado para democratizar el conocimiento. Una escuela que construye pensamiento crítico construye las habilidades necesarias para vincular armónicamente saber comunitario con saber científico. Esto adquiere especial relevancia en el marco de la tercera revolución industrial.
Tercera revolución industrial, sistemas escolares, pedagogía y formación docente
A la crisis civilizatoria actual y la incapacidad de los sistemas escolares para construir alternativas, se le adiciona el desfase de lo escolar con el performance del modo de producción y el consumo que traen la tercera y cuarta revolución industrial. Tenemos una escuela que trabaja con las rutinas, estética, discurso e imaginario de la primera y segunda revolución industrial y un mundo externo a ella, que sufre las viejas y nuevas opresiones en el contexto de una realidad que expresa el giro inherente a los nuevos ciclos de estas revoluciones industriales. Veamos
En 1960 se inicia la tercera revolución industrial, la cual se caracteriza por el uso de la informática, la robótica de segunda generación, la automatización a una escala singular, el emerger de los paradigmas binarios y cuántico para la construcción de equipos y maquinarias, la contingencia en la producción derivada de la aceleración de la innovación, la internet, redes sociales digitales, la inteligencia artificial, la big data, el procesamiento para diversos fines de los metadatos, entre otros elementos.
El requerimiento del capital para los procesos de enseñanza aprendizaje, está asociada con la ruptura de la fragmentación y el inicio de la transdisciplinariedad como elemento de trabajo en la complejidad del cambio incesante.
El problema es que la formación docente, las escuelas y liceos entienden que lo que está en juego es un tema de equipamiento de las escuelas, con computadoras e internet y, no una ruptura con los formatos de enseñanza aprendizaje. Ahora el capital requiere una convergencia caótica en permanente mutación y no procesos estructurados, fijos e inamovibles en corto plazo. Pero, este requerimiento está también asociado a la defensa del mundo del trabajo, a la formación para evitar o disminuir el impacto del desempleo por desfase formativo.
Un ejemplo patético del desfase escolar lo constituye el currículo. El viejo modelo de currículo por objetivos está obsoleto, se corresponde a un modelo de producción fabril caduco y en proceso de desaparición. Es urgente retomar el sentido común pedagógico que nos permita identificar que es lo que se debe enseñar en un año escolar, semestre o curos. Los viejos modelos curriculares parecieran que deben ser sustituidos por estándares (no estandarización), es decir por los enunciados centrales de lo que se debe aprender. Un currículo así no solo cabe en media hoja, sino que demanda una nueva forma de enseñar y aprender (en otro artículo profundizaré al respecto). Sin embargo, la universidad que forma docente tiene que aprender a trabajar de esa otra forma que recoloca a la pedagogía y a la actividad del docente como científico social en el centro del que hacer educativo.
Cuarta revolución industrial una agenda que nos encuentra sin comprensión de la historia y sin horizonte
La primera y segunda revolución industrial enfatizaron en la especialización, en la atomización del saber. La tercera revolución industrial demandó transdisciplinariedad, complejidad en la integración de saberes, aprendizaje en caos y modelos de enseñanza-aprendizaje disruptivos. La cuarta revolución industrial pareciera demandar simplificación de saberes, caos convergente del conocimiento y las disciplinas (mucho más allá de la transdisciplinariedad), así como un nuevo papel del docente como integrador de conocimientos que los estudiantes ya traen al aula.
Pero es imposible que la escuela, el liceo, la universidad emprendan esa ruta si quienes modelan, los formadores de formadores no inician una revolución epistemológica y paradigmática en su hacer. Esta no es una discusión menor, en ello nos estamos jugado el futuro de las instituciones educativas
Epílogo: la era de las pedagogías de la autoayuda evidencian una formación docente eclipsada por la ignorancia supina
Para concluir, quiero llamar la atención sobre las modas: ”nueva era” de pedagogías que solo son una frase bonita, de sentido común. Una nueva forma de despedagogizar lo constituye el emerger de seudo pedagogías, o pedagogías de auto ayuda, que se hacen llamar del abrazo, de la ternura, del salto, de la caricia, y pare de contar. Estas propuestas recuperan algún sentido común de las pedagogías, pero evidencian una absoluta desarticulación con sus correlatos en materia de evaluación, didáctica, currículo, gestión, supervisión. Lo triste es que, ante la pérdida de orientación y sentido estratégico de las instituciones de formación docente, estos textos están pasando a ser de referencia y consulta en la formación inicial y continua. Es menester denunciar su carácter anti pedagógico, a la par que recuperamos el sentido común de estas categorías manoseadas por los mercaderes de ideas.
[1] En este artículo no entraré en el debate sobre movilidad social, solo enunciare la caracterización que al respecto se hace
Principio del formulario
Final del formulario
*Fuente:https://luisbonillamolina.wordpress.com/2020/02/10/sistemas-educativos-y-desenfoque-epocal/

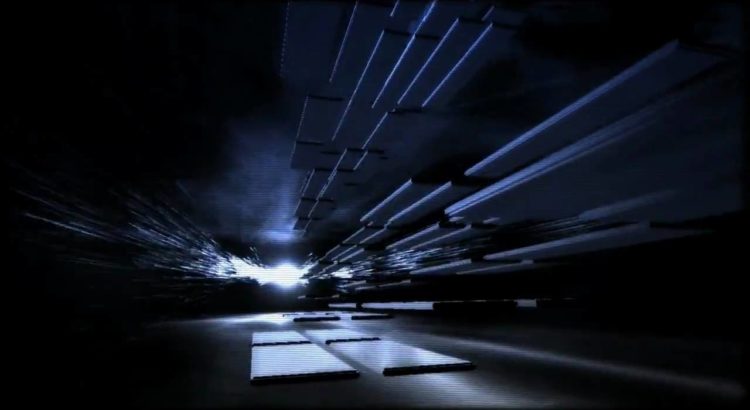


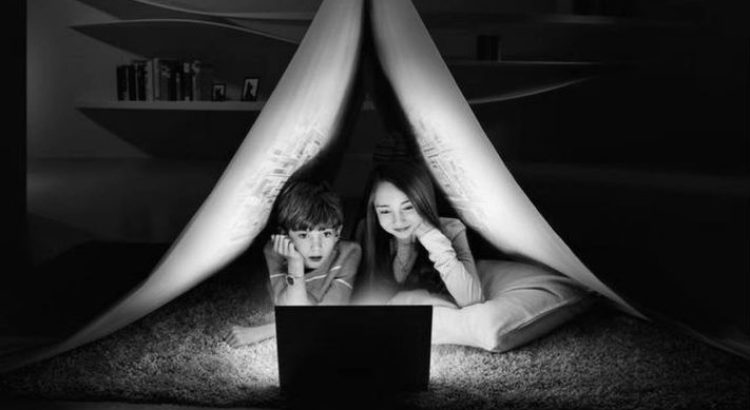









 Users Today : 7
Users Today : 7 Total Users : 35460216
Total Users : 35460216 Views Today : 10
Views Today : 10 Total views : 3418905
Total views : 3418905