Su último libro, ‘La escuela del alma’, es una reflexión sobre la forma de educar y la manera de vivir
Los tiempos de la desorientación y de la sociedad pantallizada invitan a buscar refugio y guía para aprender a vivir, porque vivir a veces cansa. No hay manual de autoayuda ni youtouber de moda a la altura de un buen libro de filosofía, como los que escribe Josep Maria Esquirol (Sant Joan de Mediona, 1963), Premio Nacional de Ensayo por La resistencia íntima.
A base de verbo pausado, ideales claros, verdades como puños y vuelta a los básicos, Esquirol se ha convertido en una autoridad, tanto para los neófitos de la filosofía, a los que encadila, como para los especialistas, a los que agita el intelecto. Su última obra, La escuela del alma, es una reflexión sobre la forma de educar -«la enseñanza es un modo de orientar la mirada»- y la manera de vivir.
En este lugar, cuya puerta siempre está abierta para todos -sin que importe la edad-, se cuida y cultiva el alma, que empieza a hacer camino. También se entrena el prestar atención. Solo puede ser maestro quien vive y quien puede y debe enseñar desde el deseo y la pasión. Jamás desde la frialdad, sostiene Esquirol. El también autor de Humano, más humano asegura que para crecer siempre es necesario juntar. Sepan que, si entran en su escuela del alma, querrán quedarse.
P. Aunque no le gusten las etiquetas, Esquirol es sinónimo de filosofía de proximidad. ¿Cómo la definiría para los profanos?
R. Mi trayectoria filosófica me ha llevado a articular un pensamiento propio. Proximidad es una palabra que me gusta mucho porque indica un intento de ir a lo concreto, a la vida, a la experiencia, y nunca desconectar de ello. Todas las abstracciones, que las hay, buscan mantener este vínculo con lo próximo. Es una filosofía que no es pesimista ni optimista, porque huyo de contraposiciones simplistas. La vida es a la vez gravedad y ligereza. No una cosa o la otra. Y abogo por la austeridad.
P. ¿En qué sentido?
R. Con poca y buena filosofía, sobra. A veces hay un exceso de discurso. Es como el peligro de la verborrea. La palabra es algo esencial y tiene que ver con nuestro modo de ser. Nos expresa y nos constituye. Vibramos con ella. Pero el exceso nos lleva a lo contrario. La verborrea es una traición a la palabra.
P. Defiende la orden filosófica del amor y la escuela del alma en estos tiempos de desorientación.
R. Sí. Quizá son conceptos que suenan demasiado buenistas o demasiado mayúsculos. Sin embargo, el horizonte de la acción y de nuestra capacidad de resistencia ha de tener este carácter. Es lo que antes y ahora llamamos los ideales. Estos no son aquellos puntos lejanos que nunca vamos a alcanzar. Los ideales tienen que ver con algo que ya se está realizando, a veces de manera marginal o incipiente, pero otras con una cierta plenitud. La esperanza es que eso que ya es bueno y que se está realizando se pueda ampliar y contagiar a las zonas fronterizas.
P. En este contexto, ¿es obligado amar mucho siempre, como dice en su libro? ¿No caben filtros?
R. El amor es un concepto muy general, que hay que matizar, porque en lo concreto adquiere formas distintas. La estima que puede darse en el ámbito de la cercanía familiar no es la misma que en la escuela. El amor fraternal es una cosa y el conyugal otra, por ejemplo. En este sentido, creo que hay que graduar el amor en función de las distintas situaciones de la vida.
P. ¿La debilidad está permitida?
R. Claro. En la escuela del alma a veces hay lágrimas que vienen de lo profundo, igual que la alegría. Ya le dije antes que las contraposiciones pueden ser inadecuadas. Existe una angustia existencial que nos acompaña casi siempre. Pero eso no impide que no haya momentos de alegría, de gozo, de disfrute de la belleza y de la amistad. Cuando se incrementan las dificultades, las lágrimas y el dolor se han de afrontar de la mejor manera.
P. ¿Cómo?
R. Esta dificultad de la existencia que se expresa no tiene que verse siempre como una situación absolutamente anómala. En realidad, ahí lo que se da es que no comprendemos bien lo que sucede. Porque toda tristeza no es una enfermedad que pide soluciones médicas. Existe otra tristeza vinculada a situaciones de la vida misma que son el resultado de una mala comprensión del momento. Eso es lo que hay que trabajar.
P. ¿Qué papel juega la escuela?
R. Es el lugar donde se producen dos encuentros, con los compañeros y con el maestro. Este indica al alumno las cosas buenas que merecen la pena, tanto las que nos vienen dadas –como el cielo estrellado–, como las que nosotros hemos creado, es decir, la literatura, la música o las matemáticas.
P. En ocasiones a los niños se les impulsa a ser menos niños, como si tuvieran que hacerse mayores cuanto antes. ¿No es excesivo?
R. Sí. Uno de los problemas de la sociedad contemporánea, quizá de los más graves, es la desorientación, la falta de sentido. Esto provoca homogeneización. Inquieta que todo parezca lo mismo. Hay que cultivar y reivindicar la diferencia. Las instituciones educativas no siempre lo hacen. De hecho, están en una crisis profunda.
P. ¿De qué tipo?
R. Cultural, referida a cómo cultivan a las personas. Para cultivarlas, se ha de vivir. Existe una cierta pobreza por esa falta de horizonte que le comentaba, sobre todo cuando tratan la educación como un problema técnico. Cuando los resultados que produce son malos, obviamente hay una dimensión técnica. Pero esta no es la principal. Quizá no se haya dispuesto bien del conjunto de elementos que influyen ni se haya contado con los mayores recursos posibles. Si se hubiera hecho así, los resultados serían mejores.
P. En este cultivo de las personas, no debería haber espacio para la violencia ni el acoso escolar.
R. No, por mucho que en la sociedad haya mucha violencia y que esta se exprese de modos distintos. Existe violencia física, verbal, gestual… Que se haya generalizado no quiere decir que deba darse en todas partes. Una escuela con violencia deja de ser una escuela. Lo mismo sucede en casa. Un hogar violento es una contradicción. Puede tener la forma externa de casa, pero no lo es sin calidez, amparo, bondad, acogida y amor.
P. ¿Casa y escuela son compatibles con la sociedad pantallizada?
R. Se ha constatado que cuando algo predomina tanto que está por todas partes, se produce un empobrecimiento de la experiencia. No hay nada perverso intrínsecamente en un móvil ni en un ordenador. El problema surge cuando lo colonizan todo. Ha de tener la misma connotación negativa que posee el totalitarismo político.
P. ¿Es bueno imponer reglas para combatir esa colonización?
R. No hace falta. Eso es parte del problema. Cuando una sociedad no está bien, multiplica las normas. Ya lo decía Platón. Si hay manía legislativa es que las cosas no funcionan. Hace falta más sentido común. Ya sé que el sentido común es un poco difícil de definir, pero entendámoslo como aquello que nos debería situar en un modo que evitásemos todo tipo de colonización excesiva o totalización.
Unos de los problemas más graves de la sociedad contemporánea es la progresiva homogeneización de todo. Hay que cultivar y reivindicar la diferencia
P. Ese sentido común ¿ayudaría a potenciar algo tan necesario como la atención?
R. Sí, sobre todo ese concepto de atención que tan bien acota Simon Weil. Ella decía que cuando una persona está absorta, cuando un niño intenta resolver un problema matemático, da igual si llega a la solución o no. Lo importante es que en ese momento está cultivando su espíritu, haciéndose más poroso, es decir, incrementando su capacidad para que algo le llegue y le transforme. Esa es la idea. El ser humano lo defino como una especie de hondura abierta. El cultivo de la atención es otro modo de hablar del cultivo de esta hondura que somos. Una hondura que no es una interioridad, en el sentido de algo cerrado que obliga a hacer una introspección para sumergirse. Somos una profundidad abierta. ¿Qué es la atención? Otro modo del cuidado de uno mismo, de su profundidad, algo que es esencial.
P. Hay que tener momentos para ello. ¡Qué importante es el tiempo!
R. Las cosas bellas son difíciles y requieren esfuerzo, paciencia, tenacidad y lentitud. El proceso a la madurez a veces se precipita, pero eso se nota y el resultado no es bueno. Algo no se está haciendo bien cuando hoy la universidad pide a los jóvenes que empiecen su carrera académica muy pronto, que tengan unos currículos amplios desde el principio. Y le hablaba antes de la importancia de la diferencia, también de los lenguajes. ¿Es adecuado que el lenguaje mercantilista, que no tiene nada de perverso, se exporte al ámbito escolar y allí se hable ya de manera muy prematura de las empresas, del emprendedor o del liderazgo? Es una auténtica barbaridad y un error mayúsculo, aunque lo defiendan las escuelas de negocios. Es igual que la sociedad consumista y en cierto modo clientelar, que tiende a degenerar al yo y lo convierte en algo que quiere ocupar un espacio muy amplio, que continuamente está reclamando para sí cosas que quizá no debería.
P. No podemos quererlo todo. ¿La ambición desmedida genera frustración?
R. El límite que separa lo bueno está ahí, pero a veces es difícil detectarlo. La autoridad, por ejemplo, es positiva, y así se lo digo a mis alumnos en la universidad. Ahora bien, el límite entre la autoridad y el autoritarismo es muy fino y se puede traspasar fácilmente. Ocurre que muy cerca de fenómenos buenos y valiosos, siempre surge lo contrario. Que una persona tenga pasión, que quiera abrirse camino y llegar lejos, es bonito. Pero si eso degenera y traspasa ese umbral, ya no es lo mismo. Una ambición desmesurada traiciona el movimiento más genuino.
P. ¿Es un error ser demasiado bueno?
R. Es muy raro que alguien pueda tener problemas por ser demasiado bueno. Lo más humano del humano tiene que ver con la calidez, con ese gesto hacia los demás, que en función del lugar en el que uno se encuentre, será de una manera o de otra. Pero sin duda será un gesto de compañerismo, de fraternidad, de respeto o de atención. La dureza, la prepotencia o la competitividad, que algunos predicen que mandará en el futuro, no es algo que tengamos que aceptar ni adaptarnos a ello. Eso es una forma de fatalismo. Justo cuando nos hemos emancipado de lo que representan los esquemas religiosos tradicionales y ahora resulta que somos fatalistas.Tenemos que denunciarlo. No hay nada que viene dado, sino que existe algo que nosotros estamos construyendo y que haremos que venga.
P. ¿El infierno es narcicista?
R. Existe un tipo de ayuda, supuestamente orientado por la filosofía, que denuncia la perversidad del yo. No comparto en absoluto este planteamiento. Cuando hablamos con los demás, cuando actuamos, siempre está presente la referencia al yo. Pero esta referencia tiene un carácter modesto. El problema lo tienen las personas que han hipertrofiado su ego. La perversidad sucede cuando el yo se hincha hasta tal punto que ocupa un espacio que no debería. Está en el centro y no permite darse cuenta de que la belleza principal no está en uno mismo, sino fuera.
P. ¿Las personas que viven solas son menos casa, menos hogar?
R. Casa es calidez y es anecdótico si en ella viven una, tres o cinco personas. Una sola puede desprender calidez. De hecho, existen personas que viven solas y que reciben muchas visitas en sus casas. Ahí notas la hospitalidad y la amabilidad de esas personas, porque ellas desprenden esta calidez.
P. Mencionaba usted antes a los alumnos. Su carrera discurre entre la filosofía, la docencia y la escritura. ¿La palabra es el elemento común en los tres campos?
R. Sí. No habría que olvidar nunca que la palabra alude a nuestra capacidad de expresarnos, literalmente. Es decir, el humano es el que se expresa, el que sale hacia fuera y se dirige hacia los demás, adquiere la forma de lo que llamamos palabra. Siempre entendida como algo cordial. La palabra más genuina es la que surge de nuestra interioridad más auténtica, la que nos sale del corazón. En este sentido, hablamos sobre todo para cuidar a los demás y para cuidarnos a nosotros mismos.
P. ¿Qué son sus libros entonces?
R. Son una manera de compartir, en este caso a través de la palabra escrita. Si tú vibras por algo y estás en contacto con la belleza de las cosas, poder ponerlo en común con los lectores incrementa esta pasión, esta sensación de proximidad y de disfrute. Es un gozo y un regalo.
P. ¿Es consciente de que leerle remueve por dentro?
R. Gracias. Es verdad que a veces notas esta especie de sintonía, que creo que es fruto de que no explico las cosas como una divulgación fría que no vaya conmigo. Al revés. Lo que planteo es lo que me ocurre a mí, es como yo lo pienso, es lo que me apasiona. Todos somos vida y tenemos una trayectoria. Y me dirijo al lector de tú a tú.
https://www.epe.es/es/abril/20240615/josep-maria-esquirol-filosofo-entrevista-libro-escuela-alma-103629376




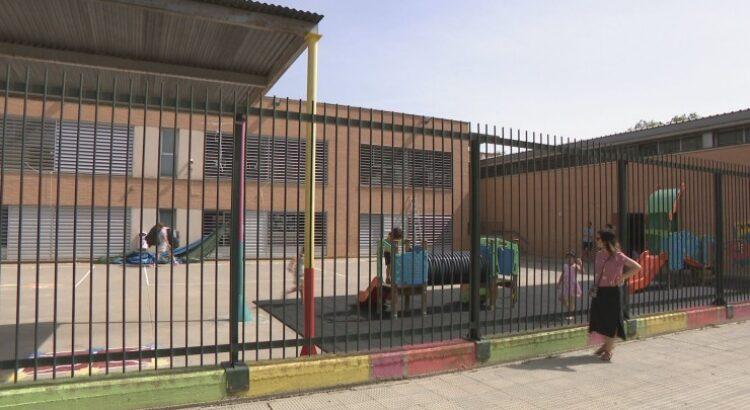









 Users Today : 78
Users Today : 78 Total Users : 35418898
Total Users : 35418898 Views Today : 94
Views Today : 94 Total views : 3352913
Total views : 3352913