Por: Hugo de Camps Mora
Sin ningún género de duda, la nostalgia y la melancolía se han convertido en dos de las emociones más características del momento en el que vivimos. Existen nostálgicos de prácticamente todos los pelajes ideológicos y, como si la posibilidad de vislumbrar un futuro estuviese necesariamente cancelada, parece que la necesidad de ‘volver a casa’ se ha vuelto hoy más intensa que en otros períodos históricos. En este contexto, la pregunta que inevitablemente surge es la de qué hacer con estos sentimientos. ¿Deberíamos permitir, acaso, que fundamenten la base de un programa político, o deberíamos, más bien, sospechar de nosotros mismos cuando nos encontramos ‘echando de menos’ una época perdida? Leyendo la obra de Proust desde una óptica marxista y psicoanalítica, la filósofa Clara Ramas San Miguel (Madrid, 1986) ha intentado responder a estas preguntas en su último libro, El tiempo perdido. Contra la Edad Dorada: una crítica del fantasma de la melancolía en política y filosofía (Arpa, 2024).
El tiempo perdido representa una continuación al proyecto intelectual que ya viene desarrollando Ramas San Miguel en sus aportaciones más teóricas sobre marxismo. La filósofa, que ha trabajado con intelectuales como Michael Heinrich desde la perspectiva de la Neue Marx-Lektüre, ha publicado acerca de la cuestión del fetiche en Marx (Fetiche y mistificación capitalistas. La crítica de la economía política de Marx, Siglo XXI de España, 2018). Ahora, se ha propuesto usar sus herramientas analíticas para abordar el sentimiento melancólico que empapa la política contemporánea. Recientemente tuve la oportunidad de charlar con Ramas San Miguel sobre su libro, y sobre cómo evitar el error de intentar suturar las heridas del presente con recetas del pasado. A lo largo de El tiempo perdido, la filósofa no se cansa de insistir en su mensaje: la nostalgia, en política, es profundamente reaccionaria.
Su libro está planteado, desde el inicio, como un diálogo con Proust y su famosa novela En busca del tiempo perdido. ¿Por qué le parece tan importante la obra de Proust para pensar nuestra relación con el pasado?
Lo primero que me llamaba la atención de la obra de Proust, en realidad, es el título. Habla de algo perdido y creo que el punto de partida para todos es esta sensación de pérdida. Pero me gustaba que Proust parecía pensar que eso que hemos perdido no es un objeto en concreto; no dice la Francia perdida, el imperio perdido, o la familia perdida. Aunque habla de todas esas cosas en el libro, dice que lo más importante de eso que hemos perdido es el tiempo. Y, de hecho, explica, si acaso hay algo que podamos recuperar es precisamente el tiempo. Así se titula el último volumen: el Tiempo recobrado, no la “gloria recobrada”, ni la “gloria francesa recobrada”. Me parecía interesante pensar qué es eso de recuperar algo que no es una cosa, sino que simplemente es el tiempo. Lo que se recupera entonces no es algo que se tuvo alguna vez, porque el tiempo perdido propiamente no lo puedes recuperar. Lo que Proust nos deja ver es que eso que se llama la infancia, o eso que se llama Francia, o eso que se llama la familia, es algo que tú vas reescribiendo y reelaborando todo el rato. En realidad, tú mismo ni siquiera existías cuando eso estaba allí, sino que esa idea de Francia o de familia la proyectas ahora con tus miedos actuales, con tus angustias actuales o con tus anhelos actuales. O sea, que toda idea de Francia es, en realidad, una construcción igual que toda idea de familia es también una construcción. Eso, políticamente, me parecía una primera intuición interesante, que contrasta con muchos de los discursos melancólicos que escuchamos hoy en día, que quieren restaurar la grandeza de la “patria perdida” o la “familia tradicional perdida” o los “valores perdidos”.
En la obra de Proust, está claro que quien va en busca del tiempo perdido es el narrador. Desde su punto de vista, ¿quiénes van hoy en día en busca del tiempo perdido?
Toca construir colectivamente relatos que den sentido al momento en el que estamos
Creo que todos deberíamos ser esos narradores proustianos que van a la busca del tiempo perdido. En mi opinión, todo libro interesante tiene que poner tareas a los lectores. Proust nos invita a ver que la tarea de dar sentido a nuestra vida no está terminada, y que tenemos que ser autores del relato que explique nuestro momento. Los relatos heredados sobre dónde estamos han entrado en una crisis profunda. Creo que toca construir colectivamente relatos que den sentido al momento en el que estamos, que se caracteriza por una sensación de pérdida. Lo que estoy diciendo en el libro es que esos relatos no pueden consistir en reivindicar la vuelta a modelos anteriores de sociedad o a modelos de bienestar pasados. La salida a esa sensación de incertidumbre no puede ser repetir un pasado que ya ocurrió.
Muchas de las identidades políticas de quienes reivindican el regreso a una Edad Dorada parecen ser contradictorias, y hasta tienen concepciones diferentes sobre cuál es esa edad dorada. ¿Cómo se explica esto?
Es muy difícil clasificar a estos nuevos sujetos políticos porque son muy híbridos. En el libro me refiero a ellos como “centauros”, porque, en cierto sentido, tienen piernas de un sitio y cabezas de otro. Digamos que el capitalismo no deja de revolucionar constantemente sus propias bases sociales y la respuesta a ese capitalismo, que es una respuesta defensiva como argumentaba Polanyi, consiste en puzles a veces muy diferentes. Pero creo que, aunque puedan tener una tonalidad más de derechas o de izquierdas en el sentido tradicional, en estos sujetos melancólicos hay siempre una idea común: la idea de la vuelta a la edad dorada, la idea de que eso que nos falta ahora, en realidad, lo poseímos alguna vez del todo. Y esta idea, además de ser falsa, es impotente políticamente. Los retos del capitalismo actual –de crisis climática, económica y social– no pueden solucionarse con recetas de bienestar tardofranquista de los años sesenta, de casa, matrimonio y termomix. Eso pudo servir para un momento dado, pero ahora hay retos y descontentos nuevos que no pueden ser suturados replicando modelos del pasado.
En su libro, considera importante tratar la cuestión de los incel. ¿Por qué cree que vale la pena estudiar a este tipo de personajes?
Creo que los incel son algo así como la última guardia pretoriana de la fortaleza más sagrada de la identidad melancólica, porque creo que de alguna forma la construcción tradicional binaria de género y la heteronormatividad que la acompaña son algo así como la última fortaleza que ningún melancólico está dispuesto a moldear. La relación de los melancólicos con el capitalismo, con el nacionalismo o con la clase es más variable discursivamente; hay melancólicos más o menos anticapitalistas, más o menos obreristas, más o menos nacionalistas, o más o menos patriotas, pero no hay ninguno que no quiera mantener alguna forma tradicional de binarismo de género. ¿En qué sentido digo que creo que el género es la última frontera de la identidad? Esto hace referencia a una crítica que hacen algunos conservadores cuando dicen: “Esta moda de lo trans está generando muchos malestares, por ejemplo en adolescentes, que antes se canalizaban con tribus urbanas o con decisiones estéticas; ahora se canalizan como problemas de identidad y eso está dañando a los niños”. Aquí es cuando yo pienso que más bien habría que plantearlo al revés. Muchas de esas decisiones estéticas y de tribus urbanas anteriormente también tenían ya en su base malestares de género o desencajes con la norma binaria; ahora simplemente eso se ha explicitado. ¿Acaso es que alguien va a pensar que la estética gótica o que la androginia que ha habido en prácticamente todos los ídolos pop, rock o disco, no tiene que ver con romper las fronteras de género? Lo único que ocurre ahora es que eso se ha hecho explícito. Lo que sí es interesante de lo incel es que ahí se mezcla también un sentimiento de malestar que es legítimo. El neoliberalismo ha destruido muchas formas de organización social más estable –formas de familia, de matrimonio, de comunidad– que ahora están en crisis. Eso, sumado a la precariedad económica, a muchas personas las deja en situaciones de vulnerabilidad o de aislamiento. Una parte del malestar incel tiene que ver con esto, y eso es el núcleo de verdad que hay que rescatar. El problema es que creo que la manera que usan para defenderse de ese daño es absolutamente destructiva, porque al final ellos no quieren cambiar las reglas que les hacen sufrir. En realidad, ellos querrían ser ganadores en ese sistema. O sea, lo que anhelan no es acabar con el patriarcado, con la idea rígida de identidad de género y de masculinidad tradicional, o con el capitalismo. En realidad, ellos adoran homoeróticamente a estos hombres ganadores y querrían ser ellos, pero no quieren destruir la fuente de ese daño. Y ahí es donde me parece que es una respuesta no solo melancólica de un modelo de género que ya no funciona, sino una que encima es profundamente misógina y reactiva.
Cuando dice que ya no funciona, ¿sugiere que funcionó en algún momento?
Sugiero que quizás antes había consensos o había sistemas de valores con los que ya no contamos. Si tú tienes un trasfondo, por ejemplo, religioso, es más fácil mantener un determinado orden que también es de género; pero esas jerarquías y esos sistemas de valores ya no funcionan. Y luego hay transformaciones materiales que impiden que funcionen. El rol de las mujeres en el sistema productivo es un hecho tozudo, material que ningún incel puede despreciar. Si tú lees sus cuentas en Twitter, lo que dicen es: “Busca una mujer que no tenga estudios y que no quiera trabajar para que se quede en casa”. O sea, literalmente, quieren revertir la modernidad, pero es que eso no va a ocurrir: no va a haber un movimiento de masas para que las mujeres renuncien a su modernidad como ciudadanas, aunque ellos lo intenten y sostengan argumentos muy demagógicos, diciendo que muchas mujeres han descubierto que el feminismo es un timo y que lo que las hace felices es estar en casa, siendo madres y horneando pasteles. Claro, lo que hay que decirles es: no es el feminismo, sino que es el capitalismo lo que es un timo para las mujeres, y les obliga a tener jornadas laborales como las de todo el mundo y además a seguir siendo la mujer sumisa que hace pasteles para el marido. O sea, que lo que es incompatible es todo el trabajo de cuidados y todo el trabajo productivo que hacen fuera de casa. Pero eso no es un problema del feminismo; es un problema del capitalismo, que sigue, de manera oculta, explotando a las mujeres tanto en su puesto de trabajo como en casa.
Basándose en la obra de autoras como Kristeva, da al lenguaje un papel importante en su libro. ¿Por qué cree que es tan necesario tratar la cuestión del lenguaje para abordar la nostalgia y la melancolía que caracterizan nuestro presente?
No es el feminismo, sino que es el capitalismo lo que es un timo para las mujeres
Somos animales muy particulares. La definición más típica de ser humano, la que planteó alguien como Aristóteles, por ejemplo, es la de animal que tiene logos, es decir, que habla. Sin embargo, es importante entender que venimos al mundo sin saber hablar y en un estado de absoluta vulnerabilidad. El proceso por el que se aprende hablar, en realidad, es un proceso en el que se toma distancia, un proceso en el que se aprende a poner algo entre tú y el mundo para poder reflejarlo, y, en ese proceso, alejarte de él. A diferencia del ser humano, los animales están inmersos en su medio ambiente; lo reciben, digamos, por los ojos, y lo metabolizan, pero no lo cosifican de vuelta. En el momento en que tú tienes lenguaje, puedes referirte al mundo desde la distancia y desde la cosificación. Pero como no hacemos eso desde siempre, queda siempre una tentación de volver a ese estado más inocente, más originario, en el que éramos cachorrillos protegidos por nuestros papás, jugando en el parque con otros cachorrillos. La tentación de asistir a tu propio nacimiento, cuando tú todavía no eras tú, es una tentación de retorno inevitable como seres de palabra. Lo que dice Kristeva es que ese retorno se puede hacer con el mismo medio que causó la herida, que es el propio lenguaje. El lenguaje, explica, sirve para contar cómo echamos de menos volver a casa, pero no sirve para erigir un sistema político en el que estemos en casa como en nuestro suelo natal. El intento de hacer un sistema político en el que te sientas tan en casa como en un seno materno de suelo y de sangre se llama nacionalsocialismo, básicamente. La herida de perder el origen la podemos contar y narrar literariamente, pero no podemos hacer un sistema político que nos devuelva a la sangre y a la tierra de nuestros ancestros.
Desde el Génesis hasta nuestros días, pasando por la obra de Kant, Hegel o Marx, explica que la idea de que estamos viviendo una “caída”, y por tanto la idea de que cualquier tiempo pasado fue mejor, ha sido una constante en la tradición occidental. ¿Hay algo particularmente diferente que separe las pulsiones melancólicas de la modernidad capitalista neoliberal de aquellas que siempre han caracterizado la cultura occidental?
Creo que hay una línea de continuidad, pero que el capitalismo y su dinámica de disolución y aceleración ha exacerbado esto, forzando las propias costuras antropológicas hasta un límite que antes no se había alcanzado. Creo que el grado de capitalismo turbo-neoliberal en el que estamos lleva los cuerpos al límite, lleva los recursos naturales al límite, o lleva al propio planeta al límite, es inédito en la historia de la humanidad. Nunca se ha llevado al límite la posibilidad de la supervivencia física del planeta al nivel en el que está, o la propia posibilidad de aguante físico y psíquico de los cuerpos que trabajan y producen. Esa capacidad descomunal de daño es nueva, por lo que creo que también son nuevas la angustia y la desorientación que generan. Claro que somos animales sin origen (“Dios ha muerto y no tiene sepulcro”, eso es así desde el Génesis), pero nunca había llegado el daño antropológico y biofísico al nivel en el que estamos ahora. Esa es la amenaza a la que nos enfrentamos y que ha generado unas tentaciones de retorno inéditas en la historia de la humanidad. En este contexto, la izquierda tiene la tarea de ofrecer una salida diferente a esa respuesta melancólica.
Siguiendo a Zizek, argumenta que, lejos de ser una posición antiestablishment, la melancolía es, en realidad, la forma definitiva de narcisismo y corrección política. Incluso llega a decir que los melancólicos son los “posmodernos” definitivos. ¿Podría desarrollar esta idea?
La sensación que yo tengo es que cuando los melancólicos no dejan de gritar cuánto les importa lo que ha pasado con España, o cuánto les importa lo que ha pasado con la familia, o cuánto les importa lo que ha pasado con Dios, más bien lo que les importa es cómo se sienten ellos, su propio agravio y su propia sensación de que ya no son ellos los únicos en potestad de definir qué es eso de la familia, qué es eso de la patria o qué es eso de Dios. Entonces, más que una preocupación por el objeto, más que una defensa del objeto, es más bien una herida narcisista de sentir que ellos han perdido su lugar de centralidad. Cabe decir que existe cierta izquierda que se ha volcado en posiciones absolutamente reaccionarias, simplemente porque esas personas ya no tienen el monopolio para definir ciertas cuestiones políticas, como por ejemplo qué es el feminismo, qué es España o cuál es la relación con Cataluña. Esta centralidad del yo quejica, que en realidad está en una posición de privilegio, me parece algo profundamente “posmoderno” y hasta “políticamente correcto”: que todo el mundo escuche mi agravio, porque es más importante que lo que le pase a las mujeres, a España o a Cataluña.
Entiendo la estrategia retórica de usar “posmoderno” en ese sentido, pero ¿no cree que perdemos algo entregando la etiqueta “posmoderno”, aceptando que realmente es algo negativo a lo que hay que renunciar?
La fidelidad divina, la fidelidad a los dioses, consiste en reinventarlos y matarlos siempre
Sin duda es una estrategia retórica. Sin duda creo que hay un sentido rescatable de posmodernidad, en la medida en que seamos conscientes del poder creador del lenguaje. Me interesa un sentido de posmodernidad que juega a reinventar la tradición. Por ejemplo, lo que hace Beyoncé en el último disco con toda la tradición country. A pesar de que ella viene de Texas, al ser una persona negra, cada vez que ha intentado acercarse a ese género se ha considerado que eso era patrimonio de los hombres blancos del sur. Y ella ha dicho: ¿sí?, pues voy a hacer un disco entero, siendo yo una persona afroamericana, mezclando el country con la ópera y con la música electrónica, y además invitando a Willy Nelson, a Dolly Parton y a los grandes jerarcas del género, y mostrando que el country es el pastiche que ella misma hace con el country. Esto me parece posmoderno, y esto es rendir, además, tributo a la tradición. Como explico en el libro, tradición significa transmitir al otro y, en ese proceso, traicionar el origen continuamente. El mejor homenaje a Willy Nelson o a Dolly Parton que se puede hacer es mezclarlos con música electrónica. La manera de que los chavales de hoy, a lo mejor, se pregunten quién es ese señor, es actualizarlo con un lenguaje musical contemporáneo. Creo que este pastiche, buscado conscientemente, es una manera de mantener viva la tradición, es el verdadero respeto a la tradición. La fidelidad divina, la fidelidad a los dioses, consiste en reinventarlos y matarlos siempre. Cuando Víctor Lenore escribía de música bien y no se dedicaba a hacer locuras como ahora, era el primero que decía esto.
Si, tal y como explica en el libro, “los verdaderos paraísos son los que se han perdido”, ¿cómo debemos entender el pasado, presente y futuro de tradición revolucionaria, que en cierto sentido ha aspirado a traer el paraíso a la tierra?
Creo que lo interesante es precisamente eso, entender el paraíso en tanto que promesa de futuro que no ha ocurrido nunca y que no sabemos si ocurrirá, pero que, aun así, tiene la capacidad de movilizarnos. Tal y como explica Mark Fisher, la actual sociedad de consumo nos ha sumido a todos en un estado entre depresivo y anhedónico, que dificulta nuestra capacidad de desear. En este contexto, puede ser que la idea de paraíso quizás ya no movilice más que a los cuatro superricos verdaderamente utópicos, como Elon Musk y compañía. Me parece interesante todo lo que tenga que ver con descoyuntar el tiempo y encontrar promesas de paraísos pasados que no ocurrieron nunca, o promesas de paraísos futuros que quién sabe si ocurrirán. Me interesa toda promesa revolucionaria que descoyunte el tiempo y lo haga asomar entre las grietas del presente. Dicho de otra manera: no considero que deba aspirarse a volver a lo que fue la URSS o a realizar el plan quinquenal del que escribió no sé quién en el manuscrito de no sé dónde, sino ver cómo esa promesa sin realizar nos inspira en el presente para, por ejemplo, reconstituir la repartición del trabajo de cuidados. La respuesta a cómo llevar algo así a cabo no está en ningún plan quinquenal; hay que inventarla.
Fuente de la información: https://ctxt.es
Fotografía: CTXT. Clara Ramas San Miguel. / José Ignacio Sánchez Domínguez





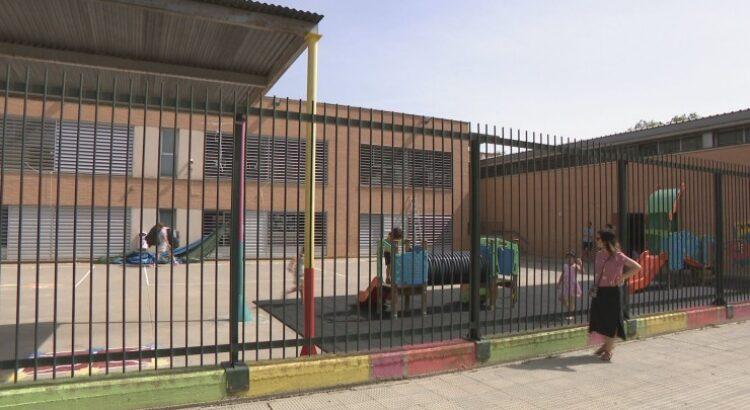








 Users Today : 187
Users Today : 187 Total Users : 35459782
Total Users : 35459782 Views Today : 347
Views Today : 347 Total views : 3418319
Total views : 3418319