Entrevista a Barbara Tardón feminista, asesora y experta en violencias sexuales hacia las mujeres.
Asesora de la ministra de Igualdad del Gobierno de España, Irene Montero —de Podemos— en la legislatura que toca a su fin con el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar, Bárbara Tardón (Madrid, 1976) agota sus días en la calle Alcalá, donde tiene su sede esta institución, tras casi cuatro años de trabajo. Tardón fue antes asesora de la Secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo de la Vega —socialista—, y sabe de las críticas a las políticas de igualdad y al anterior Ministerio de Igualdad, el que lideró Bibiana Aído entre 2008 y 2010. Pero cree que lo que se ha vivido en el ministerio de Irene Montero, que la ministra ha señalado como “violencia política”, no tiene precedentes.
Cuando en España se empezó a hablar de violencias sexuales al hilo de las movilizaciones feministas que pusieron en el centro el “no es abuso, es violación”, que acabaría impulsando la Ley de garantía integral de la libertad sexual, ella ya estaba ahí: desde 2006 Tardón trabajaba con supervivientes de violencias sexuales y de esa experiencia dio el paso a los estudios académicos.
Ha investigado sobre violencia sexual para diferentes organizaciones e instituciones de Europa Occidental, Europa Oriental y Latinoamérica, entre ellas, Médicos del Mundo o Amnistía Internacional, organización donde dirigió la investigación Ya es hora de que me creas, publicado a finales de 2018, uno de los informes de referencia en España sobre la atención de las instituciones a la violencia sexual.
Cuando salga definitivamente del Ministerio de Igualdad, dice, piensa convertirse en activista de la ley del sí es sí, que defiende como una ley integral sin precedentes. Y descansar de varios años de vértigo. “No ha habido un día en donde el ministerio y el equipo ministerial y la ministra no fueran noticia en este país, lo cual es sintomático de lo que supone para el patriarcado y para toda esa estructura patriarcal el ministerio”.
En enero 2020 se crea el Ministerio de Igualdad de esta legislatura, que ha acompañado y promovido un amplio debate en torno a otras violencias machistas más allá de la violencia de género en pareja, y especialmente sobre violencias sexuales. Tu trayectoria en la investigación de las violencias machistas empieza antes. ¿De qué violencias se hablaba cuando empezaste a especializarte en violencia sexual?
Yo tengo 46 años y empecé a trabajar con 28 acompañando a las víctimas de violencia en pareja o expareja. Trabajaba en entidades del tercer sector y ONG. No entré directamente en la academia, sino que a raíz de toda mi experiencia laboral acompañando a mujeres, empecé a adentrarme en la investigación de la violencia sexual. En 2006 me contrató una entidad que trabajaba con las supervivientes de violencias sexuales y empecé a meterme. ¿Qué es lo que descubrí a raíz de eso? Pues que no solamente de manera teórica, sino en la realidad del día a día, nos encontrábamos con una desatención institucional hacia las supervivientes de violencias sexuales radical y absoluta. Pero, desgraciadamente, tengo que decir también que, al menos en el contexto español, y me atrevo a decir que en Occidente —no tanto en América Latina y quizás en Estados Unidos un poquito menos— las violencias sexuales contra las mujeres tampoco estaban dentro de la agenda, tanto política como social. Las violencias sexuales no eran centrales en ningún caso y el sujeto político por excelencia de las políticas públicas en materia de violencia contra las mujeres eran las víctimas supervivientes de violencia en pareja o expareja. Todo lo que tenía que ver con el deber del Estado y de las instituciones en la atención, en la reparación integral, se centraba solo en la violencia en pareja o expareja.
Poquito a poco, por distintas circunstancias, el movimiento feminista fue adentrándose en la visibilización de las violencias sexuales, fue incorporándolo en su agenda. Entiendo que también venía arrastrado por América Latina y por un MeToo norteamericano que no quiero dejar de recordar que viene de mucho antes de lo que podemos llegar a imaginar, y que fueron las mujeres racializadas norteamericanas las primeras que quisieron denunciar esas violencias sexuales estructurales.
Con ese bagaje profesional, decidí dar el paso y empecé en 2013 a investigar para mi tesis doctoral, que defendí en el año 2017, que es precisamente sobre la historia de las violencias sexuales y la desatención del Estado español a las violencias sexuales. A partir de 2016 esto coincide con el caso de la chica agredida sexualmente en Sanfermines y con todo el poder del movimiento feminista. Y creo que ahí juegan un rol fundamental muchas periodistas feministas que, por primera vez, empiezan a incluir en sus agendas, también comunicativas, las violencias sexuales. Porque si rastreamos en cómo se representaban los medios, las violencias sexuales estaban totalmente desatendidas también.
O estereotipadas…
Totalmente. Por eso, el trabajo de Nerea Barjola [Microfísica sexista del poder] para mí es la obra maestra de las violencias sexuales en el contexto de nuestro país, porque en nuestro país no teníamos una referente teórica que nos cambiara el paradigma. Y Nerea es eso. Y precisamente de lo que habla es de esa representación del terror sexual. Como decía, en 2016 diferentes vectores se aúnan para por fin situar en la agenda las violencias sexuales. Luego Amnistía Internacional me contrata para elaborar la investigación de Ya es hora de que me creas.
Cuando yo realicé mi investigación de violencias sexuales, no había ni informes teóricos del movimiento feminista. Acsur Las Segovias hizo uno estupendo, no quiero dejar de nombrarlo, pero el informe de Amnistía Ya es hora de que me creas cambia también en términos de incidencia política y de dar el toque a las instituciones. Poco a poco empieza esa fuente de obras que empiezan a hablar de la violencia sexual. Y el recorrido biográfico termina con una oportunidad en mi vida que es que primero me llama la secretaria de Estado, Soledad Murillo, en el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, y luego me llama la ministra para formar parte de su equipo, junto con otras compañeras, para tomar las riendas y por fin empezar a elaborar políticas públicas y relatos políticos que estén dirigidos a visibilizar las violencias sexuales y a acompañar a las supervivientes.

En el año 2018 el movimiento feminista toma las calles para decir “no es abuso, es violación”. ¿Qué pensabas entonces de ese lema?
El “nombrar para politizar” famoso de Celia Amorós era un paso fundamental que teníamos que dar como activistas, como feministas y como teóricas. Y la realidad es que “abuso” era una palabra insignificante para lo que son las violencias sexuales en las vidas de todas, en nuestra biografía. Cuando el movimiento feminista empieza a señalar que no es abuso y que es violación, creo que más allá de lo que implica nombrar, se produce un giro radical que en la representación cultural que marca un antes y un después también. Ya no nos conformamos con palabras nimias, estamos hablando de una agresión sexual, estamos hablando de violencias sexuales, estamos hablando de un continuo que nos atraviesa a todas las mujeres en nuestras biografías, en todo el planeta. Creo que esa conceptualización es clave también.
Estamos en 2023, ha pasado poco tiempo pero “no es abuso, es violación” ya no solo es un lema feminista sino el principio de una ley. ¿Qué impacto tiene eso?
El impacto que tiene es doble. En primer lugar porque podemos, desde la integralidad de una norma de estas características, no solamente trabajar para prevenir las violencias, las agresiones sexuales, las violaciones, sino que por primera vez vamos a penalizar también esas agresiones sexuales que se ejercen de manera constante y continua contra las mujeres. Eso implica reclamar una deuda histórica que es la justicia feminista para todas. Para mí eso es clave, que esté en una norma, que se visibilice, pero que hablemos también de ese derecho a la justicia feminista al que yo por lo menos no quiero renunciar.
Y que se penalice de una forma distinta no significa que las feministas estemos abogando como única salida por las medidas punitivas, ni mucho menos. Porque las penas tienen que ser proporcionales a un delito. Lo que estamos abogando es por un derecho del que nos han despojado a lo largo de los siglos, que es el derecho a la justicia y por el que vamos a seguir peleando muchas, a pesar de que la derecha, la ultraderecha o el negacionismo intenten robárnoslo.
Hay un debate interno dentro del feminismo, sobre si la ley es punitivista o si hay que rendirse al Código Penal para hacer justicia con las mujeres. ¿Qué piensas?
Creo que eso es de una gran ignorancia. Para empezar, porque es una ley integral y creo que quien centraliza el debate de la ley solo en el Código Penal es quien lo mantiene en el marco punitivista. Es una ley integral que tiene más de 60 artículos y habla de la prevención, de la sensibilización, del derecho histórico a la reparación integral de las víctimas, de la educación. Lo que viene es a paliar todo ese gran vacío histórico que existe para intentar enfrentar y para intentar erradicar las violencias sexuales. Cuando me hablan de que es punitivista y se centra en el Código Penal… pues me indigno un poco, tengo que reconocerlo, porque al final me temo que lo que estamos haciendo cuando catalogamos a esta ley como punitivista es agarrarnos precisamente al discurso más punitivista, que es focalizar en el cambio del Código Penal, que ni mucho menos es el espíritu de esta norma. Sabemos es que cada víctima es única y cada víctima tiene unos derechos, unas necesidades vitales y biográficas. Pero la mayoría de las supervivientes y de las víctimas lo que desean es el reconocimiento de la verdad y, por supuesto, reparar todos los derechos vulnerados de la mejor forma posible. Unas lo desean a través del Código Penal, otras a través de unos recursos de atención integrales como los centros de crisis 24 horas, y otras en sus espacios.
Si echamos un vistazo a cómo nuestro sistema judicial ha operado en ese derecho de las víctimas, nos damos cuenta también de que es es una indecencia lo que se encuentran las víctimas. En el informe de Amnistía Internacional, lo que nos dijeron la mayoría de las víctimas es que si llegan a saber lo que pasaría tras denunciar, no lo hubieran hecho. Eso es un mensaje evidente de cómo nuestro sistema judicial sigue operando desde unos marcos patriarcales y con enormes prejuicios, ejerciendo una violencia institucional que es inadmisible. Y ahora que estoy en el Gobierno como parte del equipo de este Ministerio de Igualdad, nuestro deber es impulsar políticas que intenten precisamente atenuar todo ese dolor. Es nuestra obligación atenuar el dolor de las víctimas que sí quieren esa justicia.
Existe el precedente del Ministerio de Igualdad del Gobierno de Zapatero, donde la cartera de Igualdad fue objeto de muchas críticas. Sabiendo lo que ocurrió entonces, ¿estabais preparadas para todo lo que ha pasado? ¿La reacción contra el Ministerio de Igualdad estaba en vuestros planes comunicativos y personales?
Voy a hablar por mí: ninguna feminista está preparada, ninguna, para enfrentar la violencia que el equipo del Ministerio ha enfrentado. El sufrimiento de estos cuatro años no lo voy a olvidar nunca, lo tengo clarísimo. Y la violencia extrema que han sufrido la ministra de Igualdad, la secretaria de Estado, la delegada del Gobierno y el resto del equipo es de una violencia indescriptible, inaudita en la historia de nuestra democracia.
Y lo más doloroso para mí de todo este proceso es que una parte del movimiento feminista se ha subido al carro de la violencia. Vengo del movimiento feminista, de una militancia de base. Ha sido dolorosísimo. La crítica no es dolorosa. La crítica unas veces nos gusta en lo personal, otras veces nos indigna, otras nos abre los ojos. No. Lo que es inaudito es que haya una parte, creo que pequeña, del movimiento feminista, que deliberadamente haya ejercido esa violencia. Creo que todavía tenemos mucho dolor. Voy a ser sincera: acarreo rabia encima y necesito que la rabia se me pase porque, si no, no puedo seguir siendo militante feminista.
De la misma forma, no voy a olvidar a las compañeras que nos han acompañado en el proceso y al feminismo que incluso siendo crítico con el Ministerio, porque no pasa nada (yo soy crítica con su propio equipo dentro del ministerio, no pensamos igual todas), han decidido no mirar a otro lado y sobre todo han decidido acompañarnos. Esas son las compañeras que ya están tatuadas en mi biografía y a algunas no las conozco, pero no se nos van a olvidar nunca.
Irene Montero nombró lo que ocurría como violencia política de forma más o menos reciente y llegó a haber cierto apoyo de otras políticas y políticos. Creo que fue importante, porque ha habido una parte de la legislatura donde se ha entendido como crítica legítima, como mucho se ha leído como troleo. Una vez que se ha nombrado como violencia política la reacción contra el ministerio, ¿ha cambiado algo?
La ministra y el equipo del ministerio han conseguido por primera vez hablar en nuestro país de violencia política contra las mujeres. No hay que olvidar que este tipo de violencia ya está reconocida en numerosas legislaciones de América Latina porque tiene una gran experiencia con sus defensores de derechos humanos y sus políticas como víctimas y supervivientes. Y también hay que recordar que en Europa hay países donde han asesinado también a políticas más bien de tiempo.
Entiendo que el reto futuro, porque la reacción patriarcal es cada vez más cruenta, va a ser incluir en nuestros marcos normativos y de políticas públicas la violencia política contra las mujeres. Porque creo que el avance que estamos dando es tan grande que el patriarcado no lo va a tolerar. Por lo tanto, desgraciadamente, también vamos a tener que ampliar nuestros marcos en materia de protección y garantía de derechos.
¿Qué hace un ministerio en funciones?
Un ministerio en funciones hace exactamente lo mismo que cuando no está en funciones, pero con la diferencia de que hay algunos proyectos o iniciativas que no puedes desarrollar y que tampoco puedes comunicar. Pero nosotras vamos todos los días en nuestro horario, que es súper importante decirlo porque esta es otra de las cosas que nos dicen cuando nos maltratan, que no trabajamos. Seguimos cada día junto con todo el equipo funcionarial del ministerio trabajando mano a mano e implementando las políticas públicas que ya hemos aprobado en esta legislatura. Y luego, es fundamental, con la presidencia europea. Tenemos mucho trabajo.
Luego hay un asunto muy importante, que son los fondos europeos de recuperación y resiliencia que caducan el 31 de diciembre, y hemos aprobado desde el Ministerio de Igualdad medidas importantísimas para la garantía de los derechos de las mujeres, como son los centros de crisis, como es el sistema Atenpro, como son los dispositivos… Un montón de medidas.
Si tuvieras que hacer balance, ¿de qué te sientes más orgullosa y qué cambiarías?
De lo que más orgullosa me siento es de haber sido parte del equipo de Irene Montero y de un ministerio que ha apostado por políticas feministas transformadoras para la vida de las mujeres.
¿Qué habéis hecho mal? ¿En qué os habéis equivocado?
Cambiaría muchas cosas, evidentemente, y estoy convencida de que nos hemos equivocado cada día. Quizás lo que cambiaría sería el ritmo frenético al que hemos estado sometidas para, ante la angustia de que esto terminara, sacar adelante toda esa batería de políticas públicas y de leyes que hemos hecho. Porque creo que quizás las políticas públicas se tienen que hacer de una forma un poquito más tranquila. Pero es verdad que los tiempos y el momento político no nos lo permitían.
Desde los medios también ha habido esa sensación de vértigo. El ministerio ha acaparado muchísima atención mediática, diría que desproporcionada si se tiene en cuenta su tamaño, ya que es uno de los ministerios más pequeños.
Ha sido una locura. No ha habido un día en donde el ministerio y el equipo ministerial y la ministra no fueran noticia en este país, lo cual creo que es sintomático de lo que supone para el patriarcado y para toda esa estructura patriarcal el ministerio.
Igualdad ha sido blanco de críticas, de ataques y de fake news de forma constante, eso es indudable. Sin embargo, las rebajas de condenas a presos condenados por violencia sexual a raíz de la ley del solo sí es sí supusieron un punto de inflexión, porque ya no hablamos de fake news o de críticas reaccionarias de medios conservadores, sino de hechos. ¿Ha sido esa la mayor crisis del ministerio?
Yo creo que sí, la verdad. Porque hay un relato objetivo y demoledor que es el relato de “violadores a la calle”. Y frente a ese relato es muy complicado defenderse porque objetivamente hay una serie de juezas y jueces que están aplicando una serie de criterios que no se corresponden con el espíritu de la ley ni con la circular de la propia Fiscalía, ni con los criterios de otros jueces y juezas que no han traducido penas ni han revisado las condenas. Yo lo tengo claro: es un relato funcional y es un relato también disciplinario, pero es muy complicado de desmontar como relato. Porque yo no puedo objetar nada a una mujer que ha sido agredida sexualmente y que considera que la condena es proporcional cuando ve que el agresor ha sido puesto en libertad o ha visto reducida la condena… Es que no tengo nada más que decir, lo que hago es solidarizarme con esa víctima. Para mí ha sido lo más complicado de toda esta legislatura.
La ley es una gran ley, pero ese relato es demoledor. Sobre todo cuando hay toda una maquinaria que opera al servicio de destruir al Ministerio de Igualdad. Y, desgraciadamente, en la Ley de Libertad Sexual y en el Código Penal ha encontrado la horma perfecta.
Se han pedido dimisiones de responsables del ministerio casi desde que se creó, sin muchas repercusión. Pero, ¿se llegó a plantear alguna dimisión cuando se conocieron las rebajas?
Internamente no, porque defendemos la ley. Me temo que es complicado de trasladar pero la ley, tal y como se redactó, es conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, y a lo que establecen todos los informes preceptivos. Era una ley que se planteaba que no iba a producir estos efectos.
En un contexto tan débil y tan debilitado como fue el de que se estaba poniendo en la calle a los agresores, lo facilón habrían sido las dimisiones, los ceses inmediatos. Lo fácil no ha sido señalar qué es lo que está fallando dentro de este patriarcado judicial. Porque los agresores han sido puestos en libertad en la mayoría de los casos a lo largo de los últimos veinte años. O sea, si echamos un vistazo a la jurisprudencia o entramos en los buscadores de jurisprudencia, observamos una inmensa impunidad contra las agresiones sexuales, observamos que en la mayoría de los casos nunca llegan al sistema judicial y que los que llegan muchas veces terminan en absoluciones, precisamente por cómo está construido el propio sistema judicial, por los estereotipos de género, por los prejuicios, por el machismo judicial.
También fue llamativo que medios, tertulianos y partidos solicitaran dimisiones en Igualdad, cuando sabemos que es una norma en la que se han visto implicados otros ministerios y principalmente el Ministerio de Justicia. Mientras tanto, es un escándalo que comunidades autónomas como las del Partido Popular, que tienen millones de euros para crear los centros de atención a víctimas de violencia sexual, hayan pedido que se posponga al año que viene, después de dos años, al tiempo que están cada día en todas las instituciones atacando a la Ley de Libertad Sexual. Para mí, todo esto ha superado con creces lo que yo me podía llegar a imaginar que era trabajar en un ministerio de estas características.
¿Era más fácil dimitir que tratar de explicar lo que estaba pasando?
Nosotras hemos intentado en numerosas ocasiones explicar lo que estaba sucediendo y lo vamos a seguir explicando. Y yo personalmente voy a seguir explicando durante los próximos años de mi vida en qué consiste esta ley, que no es del ministerio, sino que es de todas. Es tan poderoso el relato que se ha impuesto que complica en términos comunicativos el entender la trascendencia de esta norma. Pero yo espero que a lo largo de los próximos años y en los próximos meses podamos ir poco a poco explicando y, sobre todo, que todas se puedan apropiar de esta norma.
Entonces, ¿crees que tus próximos años van a estar ligados a la ley del sí aunque ya estés fuera del ministerio?
Mis próximos años van a ser de un activismo absoluto y extremo. Voy a hacer que la ley sea mi activismo y específicamente algunos elementos de la ley que creo que son trascendentales para la vida de todas. Uno es la atención especializada, que todavía no existe. Cambiar una ley es fácil, cambiar una cultura es muy difícil. Con la ley del sí es sí tenemos que llegar a todo el mundo y mi activismo va a estar centrado en todo lo que tiene que ver con las medidas de prevención y sensibilización y rendición de cuentas. Porque no puede ser que todavía las víctimas, las supervivientes, los familiares, el entorno íntimo, se acerquen a las instituciones y las instituciones sigan sin responder como se merecen las víctimas como ocurría antes cuando no había ley.
Vienes del movimiento feminista de base. Estás hablando de volver a ese movimiento feminista de base. Como feminista de base, cuando entras a la institución, ¿a qué tienes que renunciar?
Vengo del movimiento feminista de base, pero yo soy una de las feministas que cree que en las instituciones se pueden cambiar muchas cosas. Es evidente que yo he tenido que renunciar a algo, para empezar a hacer un activismo de base. Muchas compañeras critican que las feministas que estamos en las instituciones tenemos que renunciar a algunas demandas que se hacen desde el movimiento feminista. Y, en ese sentido, yo tengo que ponerme de perfil, no puedo formar parte de entornos de militancia donde se deciden acciones legítimas y que apoyo por completo contra las políticas institucionales que no están funcionando.
Pero luego hay otras cosas muy bonitas que hemos podido hacer gracias al movimiento de base del que vengo. Hemos podido hacer cosas que nunca la institución tan patriarcal en la que estamos, incluso el Ministerio de Igualdad, podría plantearse que podrían modificarse. Por ejemplo, yo he descubierto un mundo que es el derecho administrativo. Y yo digo que necesitamos más juristas que sepan de derecho administrativo, porque el patriarcado se cuela por la burocracia por todos lados.
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/violencia-sexual/barbara-tardon-ninguna-feminista-preparada-enfrentar-violencia-ha-enfrentado-ministerio



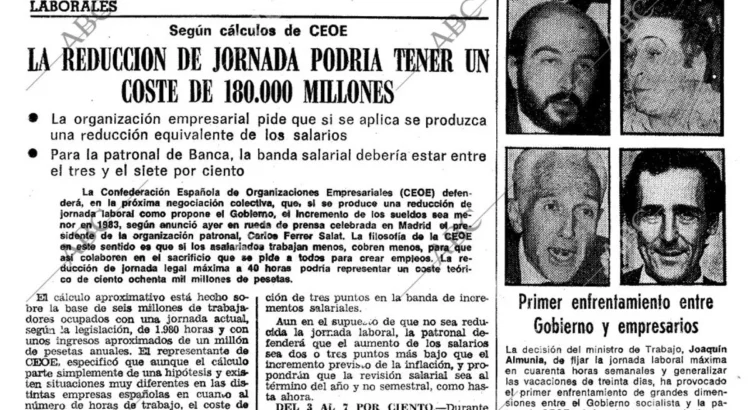













 Users Today : 129
Users Today : 129 Total Users : 35418949
Total Users : 35418949 Views Today : 159
Views Today : 159 Total views : 3352978
Total views : 3352978