Pese a los avances, aún 172 millones de personas en América Latina y el Caribe no cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades elementales y, entre ellas, 66 millones no pueden adquirir una canasta básica de alimentos, señala el informe Panorama Social de América Latina y el Caribe 2024: desafíos de la protección social no contributiva para avanzar hacia el desarrollo social inclusivo.
El porcentaje de la población latinoamericana en situación de pobreza en 2023 fue del 27,3%, cifra que representa una disminución de 1,5 puntos porcentuales en comparación con el año anterior y de más de 5 puntos porcentuales respecto de la registrada en 2020, el año más crítico de la pandemia de COVID-19. Se trata, además, de la cifra más baja desde que se tienen registros comparables. En tanto, la tasa de pobreza extrema alcanzó un 10,6% de la población de la región, cifra inferior a la de 2022 en 0,5 puntos porcentuales, pero por encima de los niveles de 2014. En total, 172 millones de personas vivían en la pobreza en 2023, de los cuales 66 millones estaban en pobreza extrema, informó hoy la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El informe contenido en https://www.cepal.org/es/publicaciones/80858-panorama-social-america-latina-caribe-2024-desafios-la-proteccion-social sobre el Panorama Social de América Latina y el Caribe 2024: desafíos de la protección social no contributiva para avanzar hacia el desarrollo social inclusivo, presentado por el Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, indica que la pobreza sigue afectando más a las mujeres que a los hombres en edad laboral y que el porcentaje de niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza es considerablemente más alto que el de otros grupos etarios. La pobreza también es mayor en las zonas rurales (39,1%) que en zonas urbanas (24,6%).
La disminución de la pobreza regional en 2023 se explica en más de un 80% por lo sucedido en Brasil, país en el que vive un tercio de la población de América Latina y en el que las transferencias no contributivas fueron determinantes. Si en Brasil la población en situación de pobreza no hubiera caído, el promedio regional en 2023 habría sido de un 28,4%, apenas 0,4 puntos porcentuales menos que en el año anterior, y la incidencia de la pobreza extrema se habría mantenido sin cambios, en un 11,1%, dice el reporte.
La CEPAL también señala que, entre 2022 y 2023, no hubo variaciones significativas en los niveles de desigualdad de los ingresos en la región, manteniéndose persistentemente altos. Entre 2014 y 2023, el índice de Gini experimentó una leve reducción del 4%, bajando apenas de 0,471 a 0,452.
La distribución de la riqueza es significativamente más desigual que la del ingreso, según estimaciones incluidas en el reporte que integran distintas fuentes de información (activos financieros y no financieros) de la población latinoamericana. Alrededor de 2021, el 10% de las personas de mayores ingresos concentraba el 66% de la riqueza total y el 1% más rico concentraba el 33%.
El Panorama Social de América Latina y el Caribe 2024 alerta también que en la región persisten altos niveles de desprotección social. En 2022, 1 de cada 4 hogares (23,5%) carecía de acceso a la protección social, tanto contributiva como no contributiva, en 14 países de América Latina. Esta proporción se elevaba a 1 de cada 3 hogares (36,5%) en el quintil de menores ingresos y en áreas rurales (29%).
La protección social no contributiva, asegura la CEPAL, es fundamental en los hogares del primer quintil de menores ingresos, dado que 1 de cada 2 de esos hogares accede a la protección social por esta vía. Esto quiere decir que las políticas de transferencias monetarias o en especie (como la alimentación escolar) y los programas de inclusión laboral son clave para vincular a las personas con los servicios sociales y avanzar en la erradicación de la pobreza y la reducción de la desigualdad.
En 2022, el 27,1% de las personas en América Latina residía en hogares receptores de programas de transferencias condicionadas. Pese a sus impactos positivos, en 14 países estudiados sus montos no llegaban a cubrir el déficit de ingreso per cápita de los hogares para alcanzar la línea de la pobreza.
El informe constata que los sistemas de pensiones no contributivos (SPNC) juegan un papel central en la reducción de la pobreza en la vejez. En los últimos 20 años, la cobertura de los SPNC entre las personas de 65 años y más aumentó más de 27 puntos porcentuales y durante ese período la pobreza en esta misma población se redujo en 14,3 puntos porcentuales.
“El fortalecimiento de los sistemas de protección social en América Latina y el Caribe, en particular la protección social no contributiva, es un espacio estratégico para la adopción de un enfoque integrado que pueda tener impactos significativos en la reducción de la pobreza, las diversas causas de la desigualdad y los bajos niveles de cohesión social de América Latina y el Caribe, y, por ende, en el logro del desarrollo social inclusivo”, remarcó el Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs.
“Enfrentar la crisis del desarrollo en la región requiere avanzar hacia sistemas de protección social universales, integrales, sostenibles y resilientes. Para ello, urge robustecer la institucionalidad social con capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas (TOPP)”, resumió el máximo representante de la CEPAL, haciendo hincapié en la oportunidad que presenta la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de 2025 para enfrentar estos desafíos.
De acuerdo con el reporte, en 2023, el gasto social alcanzó a 11,5% del PIB en América Latina, nivel muy similar al 11,4% del PIB de 2022.
En América Latina, el gasto público social se mantiene como el principal componente del gasto público total (53,3% en promedio en 2023). En el Caribe, la participación del gasto social en el gasto total bajó a 41,3% en 2023, lo que amplió aún más la brecha existente con los países latinoamericanos.
Según la CEPAL, para avanzar en la erradicación de la pobreza se requiere establecer un estándar de inversión para la protección social no contributiva de entre 1,5% y 2,5% del PIB o entre 5% y 10% del gasto público total. En promedio, los Ministerios de Desarrollo Social de 20 países de América Latina y el Caribe gastaban en la protección social no contributiva 0,8% del PIB o 3% del gasto público total en 2022.
Finalmente, la edición 2024 del Panorama Social de América Latina y el Caribe incluye un capítulo sobre la protección social ante la crisis de los cuidados y el envejecimiento de la población, escenario que demanda políticas con enfoque de género, interseccional y de derechos. En los próximos 25 años, la población de personas de 65 años y más se duplicará (del 9,9% al 18,9%), alcanzando a 138 millones de personas en 2050.
“La división sexual del trabajo y la actual organización social de los cuidados crean brechas de género que se expresan durante todo el ciclo de vida y en los obstáculos que enfrentan las mujeres para la inclusión laboral y protección social”, dice la CEPAL. De esta forma, en 2022, solo un poco más de la mitad de las mujeres en América Latina y el Caribe estaban vinculadas al mercado laboral (53,5%) y, entre las mujeres que se encontraban fuera de la fuerza laboral en la región, el 56,3% declaraba dedicarse exclusivamente al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado (en comparación con el 7,3% de los hombres).
Las mujeres de 65 años y más tienen mayores niveles de pobreza que los hombres a pesar de recibir pensiones (tanto contributivas como no contributivas) y el 70,3% de las mujeres que no recibe ningún tipo de pensión percibe ingresos propios menores a la línea de pobreza. Lo mismo ocurre con el 42,6% de las mujeres que sí reciben una pensión no contributiva.
https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-la-tasa-pobreza-regional-que-aumento-la-pandemia-se-ha-reducido-un-nivel-similar
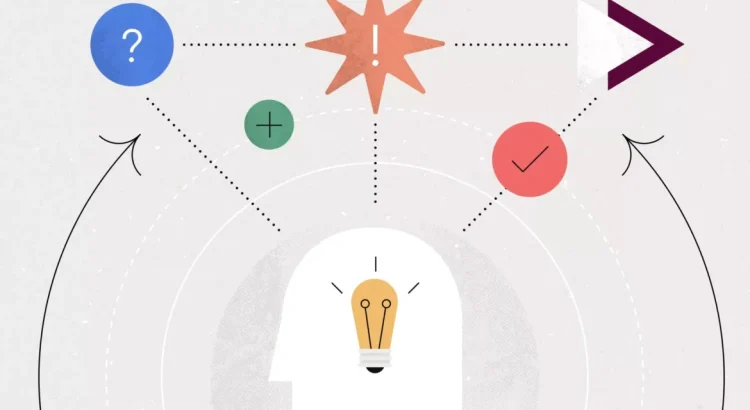














 Users Today : 66
Users Today : 66 Total Users : 35459661
Total Users : 35459661 Views Today : 136
Views Today : 136 Total views : 3418108
Total views : 3418108