En el campo de las relaciones internacionales, dos líneas de pensamiento han dominado la geopolítica del siglo XX, el realismo y el idealismo. El realismo preconiza la competencia de los Estados basada en el “interés nacional” y una “anarquía” asentada en el poder relativo de las naciones como vector principal. Es decir, una traducción en clave geopolítica del naturalismo y la supervivencia en base a la “ley del más fuerte”.
Por su parte, el idealismo, acuñado posteriormente al desastre de la I Guerra Mundial – aunque con antecedentes en el texto de Kant “Sobre la paz perpetua” – promueve una diplomacia multilateral, regulada por el derecho internacional y organismos internacionales, socavados hoy en la práctica entre bastidores por la influencia del poder financiero y militar de las corporaciones y Estados a su servicio.
Si bien existen corrientes menores, en general desprendidas o renovadas a partir de esas tendencias de pensamiento geopolítico, China sorprende hoy al mundo con la irrupción de un tipo de relacionamiento con otras naciones que podemos denominar “geopolítica de la complementación”.
Aun cuando recogiendo en su política exterior conceptos provenientes de las corrientes tradicionales como el legítimo interés nacional – propio del realismo – o el apego a las instituciones multilaterales y sus disposiciones formales – característico del idealismo, la diplomacia china va cosechando crecientes y novedosos resultados – rasgo pragmático, esencial en el universo mental chino. Todo ello sucede a partir de la afirmación de relaciones de “beneficio mutuo” y la idea rectora de una “comunidad de destino compartido para la humanidad”, propagada por el gobierno de Xi Jinping como base de su política exterior.
Paz y desarrollo
En este contexto, es muy significativa la reciente “carambola”[1] de paz desatada en Oriente Medio (o Asia occidental), una región que, con el concurso de los repetidos titulares de las agencias de noticias monopólicas, se vincula hasta ahora en el escenario mental de la población a la violencia, al conflicto y al terrorismo extremista como únicas realidades.
Resonante ha sido la recomposición de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Irán, mediada por el esfuerzo chino, lo que alimenta una salida a la catástrofe humanitaria que vive el pueblo yemenita, azotado por una guerra que ya lleva nueve años y posibilita la resolución de distintas crisis que tras bastidores tienen a estos contendientes como actores principales.
Del mismo modo, fue muy importante la postura tomada por el gobierno chino en Siria, que junto a Rusia impidió desde su asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la legitimación de proyectos intervencionistas o sanciones conjuntas, como los que ocasionaron la invasión a Irak o la destrucción en Libia en la primera década del siglo XXI.
Por estos días, el reino saudita y Siria anunciaron la reanudación de vuelos comerciales y servicios consulares que habían sido interrumpidos en 2011, mientras que otros dos países del Golfo, Bahréin y Qatar, acaban de acordar también el restablecimiento de lazos diplomáticos, cortados por la apoyo qatarí a la Hermandad musulmana, acusada de incidir en las revueltas de la primavera árabe. A aquella ruptura, le siguió un bloqueo al país organizador de la última copa del mundo de fútbol, que fue promovido por Arabia Saudita en alianza con Bahréin, Egipto, y los Emiratos Árabes Unidos, entre otros.
Lograr la paz en Medio Oriente y Asia Central, es indispensable para implementar gigantescos proyectos de infraestructura y desarrollo comercial como el de la Franja y la Ruta (Belt and Road Initiative), lo que constituye un objetivo estratégico de China, cuyos frutos ya comienzan a verse en la arena internacional.
Sin embargo, este asomo esperanzador se ve todavía opacado por el accionar bélico de Israel contra el pueblo palestino, la intrincada encrucijada política en el Líbano y las cifras astronómicas invertidas por los países de la subregión en armas, las mayores del mundo en promedio en relación a su Producto Bruto Interno (4,3%, 2021), según informó el SIPRI.
Inversión como carta de presentación
Con los ingentes recursos alcanzados en gran medida por su potente superávit en la balanza comercial, que tan solo entre 2001 y 2021 pasó de 28 a 462 mil millones de dólares estadounidenses, China desarrolla una política de inversión mundial que le trae junto al rédito económico, influencia internacional y beneplácito en los países beneficiados.
La estrategia de inversión, que originalmente se basó en la complementariedad de realizar proyectos de infraestructura y extender financiamiento a cambio de la provisión de alimentos y otros recursos naturales, hoy se ha diversificado, apuntando al mismo tiempo a engrandecer los mercados locales, para poder a su vez exportar más y mejores productos. Estrategia, que al menos en la teoría, debería beneficiar a las poblaciones locales, de no mediar el capitalismo “realmente existente” que solo favorece a las minorías que concentran la riqueza producida.
Aun así, este horizonte desarrollista, a diferencia del despojo llano de las potencias coloniales europeas, ha brindado cierta mejora a regiones cuyas carencias materiales no admiten relativización alguna.
Por ejemplo, en África, según los datos de la Iniciativa de Investigación China-África de la Universidad Johns Hopkins, el país asiático otorgó en las dos primeras décadas del siglo 1143 préstamos por valor de 153 mil millones (en US$). Salvo E-swatini (anteriormente Swazilandia, único país del continente en reconocer a Taiwán como estado independiente), Libia y Somalia, todas las demás naciones del África recibieron financiamiento.
Según aseguró en diciembre pasado el embajador chino en Liberia, Ren Yisheng, “entre 2000 y 2020, China ayudó a los países africanos a construir más de 13.000 km de vías férreas, casi 100.000 km de autopistas, unos 1.000 puentes, casi 100 puertos y más de 80 grandes centrales eléctricas”.
Pero la diplomacia de cooperación china abarca muchos otros campos. Ante la emergencia pandémica del COVID-19, mientras varios países ricos del Norte acaparaban lotes de vacunas, incluso en exceso para su propia población, China fue una voz adelantada en apoyar la exención de los derechos de propiedad intelectual (DPI) de las vacunas y en realizar la cooperación en materia de su producción con países en desarrollo, destaca el Ministerio de Relaciones Exteriores chino.
Algo similar ocurre con el caudal de sus inversiones en América Latina y el Caribe. Luego de la década de expolio neoliberal de los 90’, China se fue consolidando como uno de los principales socios comerciales, financieros y fuente de inversión directa de la región, lo que colaboró con la ampliación de derechos sociales y la sostenibilidad de gobiernos progresistas.
Pero también las empresas europeas encontraron en China una salida a su propia crisis, abriéndose sus exportaciones al creciente poder adquisitivo de las capas medias de la nación oriental. Al igual que en otros lugares, el capital aprovechó esto para su propio beneficio, sufriendo los trabajadores de Europa la presión de ver deslocalizados muchos de sus puestos de trabajo hacia el Asia.
Y por supuesto, los Estados Unidos también fueron durante varios años destino principal de los fondos chinos, hoy en merma hacia ese país.
Esta diplomacia del dinero bajo el mentado concepto del “ganar-ganar”, hace que una interminable fila de dignatarios extranjeros desfile diariamente por la capital china en busca de “cooperación”.
China ha logrado con el correr de los años establecer lazos formales de intercambio y concertación alternativos a los manejados por el pretendido hegemón unipolar norteamericano. A través de foros bilaterales permanentes con cada región como China-CELAC o China-África y su participación en ámbitos de asociación económica y de seguridad como la Cooperación de Shanghai, el BRICS, la ASEAN, la RCEP, por solo citar algunos, el país ha logrado insertarse como factor de peso global.
La tradición de mediación y la ubicación central del país en el escenario mundial puede remitirse directamente al modo en que el pueblo chino autodenomina a su territorio, Zhongguo, que en traducción literal significa “país del centro de la Tierra” o “Reino del Medio”.
Obviamente, los analistas occidentales (sobre todos los estadounidenses), educados en la competencia permanente por el poder, ven en ello un escenario de reemplazo hegemónico y alertan sobre un nuevo posible imperialismo, esta vez con características orientales. ¿Qué hay de cierto en ello?
Hacia una civilización global
En octubre de 2021, en el transcurso de la reunión conmemorativa del 50º Aniversario de la reincorporación de China a la ONU, Xi Jinping señaló: “Hay que impulsar mancomunadamente la construcción de una comunidad de destino común de la humanidad, para construir conjuntamente un mundo que goce de una paz duradera, de una seguridad universal y de la prosperidad común, y que sea abierto, inclusivo, limpio y hermoso. Los seres humanos deben unirse para superar codo con codo los momentos difíciles, y convivir de forma armoniosa.[2]
A su vez, en el marco de los Diálogos de Alto Nivel del Partido Comunista Chino con liderazgos políticos de otros países (Marzo 2023), el presidente de China presentó la Iniciativa para la Civilización Global, una propuesta al mundo que complementa la Iniciativa de Desarrollo Global y la Iniciativa para Seguridad Global dadas a conocer con anterioridad.
Con ello, la potencia oriental parece tomar el liderazgo para redefinir la globalización desde una perspectiva inclusiva, respetuosa de la soberanía y la diversidad y, sobre todo, centrada, así la declaración, en “poner al pueblo en primer lugar y asegurarse de que la modernización y el desarrollo esté centrado en la gente”.
Más allá de las suspicacias que los voceros del “ancién régime” occidental (particularmente anglosajón) siembran sobre la veracidad de estas intenciones, no puede dejar de destacarse el profundo carácter humanista de la propuesta.
En las últimas décadas, China se ha opuesto consistentemente a la intervención extranjera y las sanciones unilaterales, se ha manifestado en contra del uso o la amenaza de uso de la fuerza, ha apostado por la no injerencia en los asuntos internos de otras naciones –salvo en lo concerniente a temas como su propia indivisibilidad territorial o su sistema político – y promovido la resolución pacífica de las controversias entre naciones en conflicto, lo cual exhibe una fuerte base de credibilidad para sus declaraciones.
En contraparte, el cada vez más grande gasto militar y la posesión de armamento nuclear, junto a la reticencia a promover iniciativas de desarme, aun cuando puedan ser justificados desde argumentos defensivos, colocan una niebla gris sobre tan alentadores propósitos.
Un posible nuevo modo de abordar la diferencia
Para entender más cabalmente la imagen de sistema-mundo que mueve a una China aislada durante siglos de las demás naciones y hoy plenamente interconectada, deben considerarse algunos elementos de su universo filosófico.
No cabe dudas que la “era Xi Jinping” ha reforzado elementos confucianos en política interna, como la rigidez frente al disenso o la falta de probidad en el funcionariado y que en su política exterior asoman contenidos taoístas como la complementación de opuestos y la convergencia de la diversidad en un todo abarcativo.
A su vez, cierto componente budista, tercera fuente de principal inspiración filosófica del pueblo chino, colabora con el impulso hacia una moral de paz y no violencia.
Correspondiéndose a una síntesis integradora de tales fundamentos históricos, esas corrientes parecen amalgamarse en el trasfondo psicosocial de la población china en una búsqueda permanente de equilibrio y armonía como ideal felicitario de sociedad, a la que el gobierno debe responder, para no perder “el favor del cielo”[3].
A través de las numerosas escuelas de pensamiento, estas fuentes de referencia mítica han generado a su vez una lógica incluyente, diferente de la lógica occidental de la exclusión de los opuestos, basada en los axiomas aristotélicos.
El multilateralismo ascendente que impulsa la política exterior china, puede a su vez relacionarse con la necesidad de proporción, que consiste en que a todos los pueblos les vaya mejor en un marco de bienestar compartido, en el que no se busca la preeminencia sino la distribución equilibrada, reconociendo la interdependencia y estructuralidad del mundo.
Probablemente varias de estas intenciones subyacentes, favorezcan la emergencia de nuevos modos de abordar las diferencias, en un sentido complementario e integrador, superador del estancamiento de una perenne dialéctica de bandos enfrentados sin síntesis efectiva.
Dicen en Occidente que el mundo ha virado hacia Oriente, pero en realidad el mundo se ha vuelto más inclusivo, debiendo considerar seriamente los aportes de un largamente negado y explotado Oriente, a lo que seguirán las múltiples contribuciones de todas las culturas de la Tierra, aplastadas en su identidad por la primitiva pretensión de primacía y uniformidad.
Lo que parece inexorable, es que la mundialización y la aceleración histórica conduzcan a la conformación de una civilización planetaria unida en la diversidad con igualdad de derechos y oportunidades, una Nación humana universal, condición ineludible para la preservación de la especie y su proyección hacia nuevos retos evolutivos.
Tal como fuera anunciado por el pensador humanista Silo en 2004: “Estamos al fin de un período histórico oscuro y ya nada será igual que antes. Poco a poco comenzará a clarear el alba de un nuevo día; las culturas empezarán a entenderse; los pueblos experimentarán un ansia creciente de progreso para todos, entendiendo que el progreso de unos pocos termina en progreso de nadie. Sí, habrá paz y ¡por necesidad!, se comprenderá que se comienza a perfilar una nación humana universal.”[4]
(*) Javier Tolcachier es investigador en el Centro Mundial de Estudios Humanistas y comunicador en agencia internacional de noticias Pressenza.
[1]Si bien la carambola es una fruta tropical consumida en el Sudeste asiático, es también el nombre popular del “billar francés”, en el que el jugador intenta impactar, pegando con un taco sobre una bola, las otras dos que se encuentran sobre el tapete.
[2]https://dangdai.com.ar/2022/10/05/apuntes-sobre-la-politica-exterior-china/
[3] El mandato del cielo o mandato celeste (tiānmìng (天命) es un concepto de la filosofía tradicional china referente a la legitimidad de sus gobernantes. Su origen se remonta a la dinastía Zhou, aunque luego sería usado por todas las demás dinastías para justificar su gobierno y por sus opositores, para rebelarse a ellas.
[4] Palabras de Silo con motivo de la Primera Celebración anual del Mensaje de Silo, Punta de Vacas, Mendoza, Argentina, 4 de mayo de 2004. Alocución completa en Silo a Cielo abierto, p. 6 http://www.archivosilo.org/archivopro/espanol/libros/cieloesp.pdf
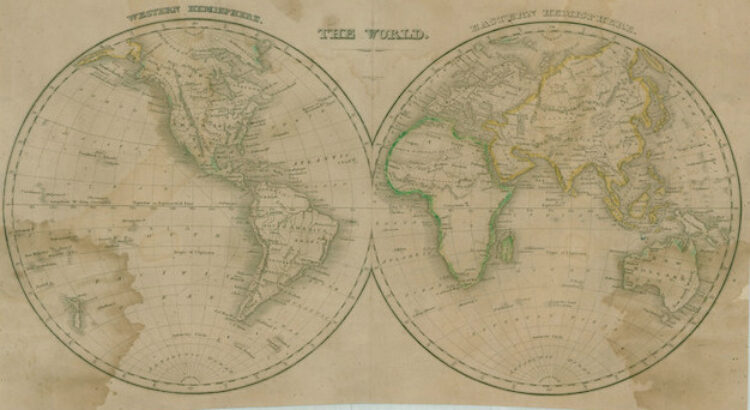
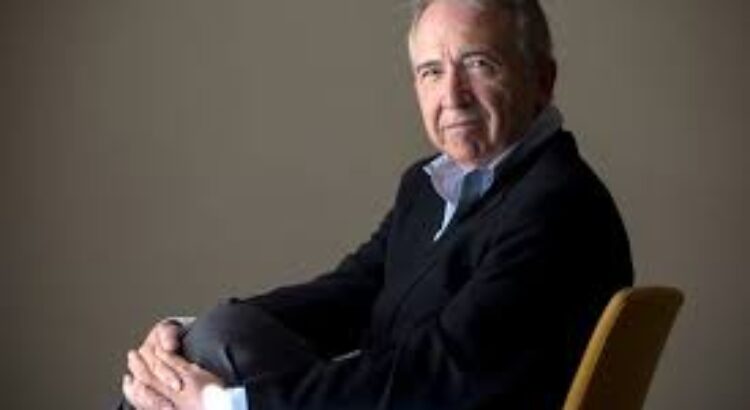

/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.com/public/QRDVB3A4MRHDXKLZWYYBPB47TY.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/BW6OKNO5UVBZNOFTEZ4NLMZP4M.jpeg)










 Users Today : 106
Users Today : 106 Total Users : 35459572
Total Users : 35459572 Views Today : 166
Views Today : 166 Total views : 3417924
Total views : 3417924