Ahora creo que todo va a cambiar./ Hace una semana compré un libro vital:/ Cómo conquistar amigos y disfrutar de la vida./ Cada mañana leo un capítulo:/ ayer me tocó repetirme, ante cada contratiempo:/ soy feliz, soy feliz, soy feliz/ hoy me toca abrirme vitalmente a todas las/ oportunidades o sea: decir a todo que sí/ mañana me tocará pensar un poco en los demás:/ tratar de adivinar qué quieren, para/ complacerlos de inmediato./ Yo creo que en una semana todo va a ser perfecto…/ salvo que aún no he decidido si seguir leyendo/o de una vez abrir la llave del gas.
Elena Jordana
Aquel día pretendía llegar a algún punto en la ciudad, no recuerdo cuál. Retengo la tarde y cierto brillo del sol posándose en el andén: esperar el Metro para abordarlo y dirigirme así a algún sitio. Es el propósito de poseer rumbo en medio de un mundo y de sí mismo. De pronto, la persona delante de mí desplegó algunos pasos erráticos y desconfiados; admiré a lo lejos el tránsito de esa bestia naranja que hasta entonces siempre me había parecido hermosa. Tras esos trazos, vi su cuerpo lanzarse contra las vías y sentí cómo su vida transitaba –de un momento a otro y a una velocidad infinita–, entre un inmenso estallido y el silencio absoluto.
Era alguien que se había suicidado frente a mis ojos. La fuerza de la máquina había fragmentado su cuerpo, el conductor frenó inhóspitamente y las personas al interior de los vagones se agitaron como cenizas desperdigadas, sin coherencia alguna entre sí. Luego, volvió a encenderse la máquina para dar marcha atrás y asomaron los restos desposeídos de una estrella embarrada contras las vías. La estación fue desalojada y trabajadores del lugar llegaron con bolsas negras para depositar sus restos. Casi no había nada que recoger…
Quería abrazar a mi madre, quería abrazar al mundo, quería saber su nombre. Busqué al siguiente día noticias sobre su muerte, no encontré ninguna, decidí llamarlo Joaquín para poder regresar algo de él a la realidad, yo tenía diecinueve años. Una altísima tristeza me colmó. Ver estallar a alguien hasta su propia extinción es una de las experiencias más violentas de la vida, pero también de las más naturales. Las personas colapsamos y desistimos de nuestra participación en el mundo, de forcejear con él a costa de convertir nuestro cuerpo en un arma, un mensaje, o sencillamente resguardarnos en el candor de una nada infinita.
Para la modernidad el suicidio agita explosivamente las coordenadas del individuo como pilar del Estado y de la sociedad: ¿Se trata del acto más egoísta y cobarde? ¿Del único acto que no resulta fallido? ¿Puede concebirse como el tránsito más libre y sublime? ¿O sencillamente se trata de una patología creciente o degenerada que transitaría tanto por la genética como por disposiciones fisiológicas al interior de esa compleja selva de enfermedades y padecimientos mentales alimentados y potenciados por nuestros tiempos?
Pobreza, desigualdad y suicidio
Los estragos de la pandemia global por Covid resultan evidentes: aumento radical de las desigualdades sociales. El Atlas de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud (OMS), muestra que los trastornos de ansiedad aumentaron en un 25.4 por ciento y los trastornos de depresión mayor en un 27.6 por ciento. Este panorama ostenta el precedente de una trayectoria en donde la estancia de adolescentes en centros psiquiátricos aumentó de manera estrepitosa. En las últimas tres décadas, el estado español vio cuadruplicar dicho fenómeno en personas de entre diez y veinticuatro años (José Juan Morales y Ana Torres Menárgues, El País).
El suicidio es definido por la Organización Mundial de la Salud como “el acto deliberado de quitarse la vida”. Aunque en términos fisiológicos pueda resultar certera dicha acepción, su orientación es una temible penumbra en términos sensibles. En diversas sociedades “primitivas” el suicidio constituía una práctica común, e incluso honorable, como en el caso de comunidades en Japón o China, mientras que en diversas tribus africanas era –y es– temiblemente condenado, hasta el punto en que se opta por no convivir con el cuerpo del suicidado e incluso por quemar su casa.
Infelizmente, el suicidio aumentará sustancialmente. Actualmente (y hasta donde los informes alcanzan) setenta y siete por ciento de los 700 mil suicidios anuales acontecidos globalmente trascurren en países periféricos y más de la mitad son realizados por hombres. De acuerdo con el Banco Mundial, cien millones de personas transitaron a la pobreza a causa de la pandemia, mientras que en el mismo período la franja de hambruna se engrosó en 40 millones de personas. Al mismo tiempo, el gasto público en salud mental sigue rondando la barrera pírrica del dos por ciento; dicha estimación puede ser completamente imprecisa en el caso de diversos países. Tal y como denuncia el minucioso informe de Oxfam: ¡Las desigualdades matan!
La pandemia por venir
En los términos de diversos organismos nacionales e internacionales se combaten los principales medios a través de los cuales la gente determina quitarse la vida, intentado que el acceso a ellos no resulte tan sencillo: plaguicidas (sobre todo, y no por nada, en el mundo rural), ahorcamiento y disparo con armas de fuego. Entre jóvenes de quince a veintinueve años ocupa la cuarta causa de muerte, por encima de los accidentes de tráfico, la tuberculosis y la violencia interpersonal. Existe un valioso discurso del rector de la Universidad de Atenas, Jristos Kitas, emitido durante los disturbios que se sucedieron tras el asesinato policial de Alexis Grigorópulos, un joven anarquista de 15 años, en 2008:
Hace al menos dos años dije a todo el que quisiera oírme que hay un divorcio absoluto entre la juventud y el sistema, pero nadie me hizo caso. Ahora todos reparan en los jóvenes. Su rabia ha tocado el corazón de la Universidad, y eso es lo grave, porque no sólo es un recinto donde se dan clases, sino un símbolo de la sociedad […] Claro que tienen razón para expresar su malestar, toda la razón del mundo.
Como señala la Organización Panamericana de la Salud: “Cada año mueren más personas a causa del suicido que por VIH o cáncer de mama, la malaria o que por la guerra y los homicidios.” En la actualidad, cada cuarenta segundos una persona se suicida a nivel mundial. A esa cifra debemos hacerla dialogar con las muertes acumuladas por el consumo de opioides sintéticos (principalmente fentanilo), que sólo en el último año acumularon 70 mil (de cien mil relacionadas a las drogas) en Estados Unidos, aunque estas defunciones no resulten sencillamente interpretables en el terreno del suicidio. Estudios recientes en ese país revelaron la profunda soledad y ruptura de lazos de confianza que experimentan actualmente las personas. En un de ellos se expone cómo, entre 1985 y 2004, el universo de vínculos sociales existentes en la población se redujo en un treinta por ciento, mientras que las personas que manifestaron no contar con nadie en quien confiar se triplicó (Maia Szalavitz, The New York Times). Es por ello precisamente que The Lancet ubica en la adicción a los opioides sintéticos una pandemia a la que nos aproximamos.
La (imposible) romantización literaria
En términos poéticos y discursivos no son significativas las campañas actuales. Quizás congratulen a nuestros funcionarios estatales y empresariales, pero en términos sensibles operan como un tratamiento superficial para una hemorragia que no pretende ser abordada de manera frontal. La Organización Panamericana para la Salud creó un lema que reza: “crear esperanza a través de la acción”. La frase es profundamente obtusa e incomprensible para quienes han extraviado las ganas de vivir. Goza de una poética famélica y no incita al diálogo ni a una sensibilidad para hablar de cómo la vida se ha devaluado. Quizás la poética gestada entre escritores suicidas pueda brindar un poco de ayuda, en principio, para intentar comprender o interpretar aquello que ocurre en el terreno del sentido y el valor de la vida. Lejos de la autodestructiva gala literaria que puede hacerse del dolor en torno al suceso, es posible encontrar una larga lista de escritores que han llevado sus vidas hasta sus extremos. En Wikipedia, por ejemplo, existe una lista compuesta por más de 180 nombres.
El suicidio es un tema instalado en la literatura de los últimos siglos, y no por casualidad. Existen obras enteras que lo tratan, como la Agencia General del Suicidio, de Jaques Rigaut, o más recientemente, El arte de volar, de Antonio Altarriba, donde el autor aborda audazmente el suicidio de su padre: volar, después de todo, era una práctica que antecedía al irreparable brinco al vacío para renunciar a la vida. Todo ello refleja que el suicidio es todo menos una práctica uniforme, cuyo sentido pueda ser universalmente equiparable u homologable. Sylvia Plath dejó pan con mantequilla en el cuarto de sus hijos antes de meter la cabeza en el horno, por si ellos despertaban con hambre. Por su parte, Ernst Weiss rasgó sus venas al contemplar la incursión triunfante del ejército fascista en París, mientras que Alejandra Pizarnik recurrió a una dosis letal de cincuenta pastillas de seconal sódico. Ella retrató la presencia de las sombras en nuestras vidas: “¿Cómo no me suicido frente a un espejo y desaparezco para reaparecer en el mar donde un gran barco me esperaría con las luces encendidas?”
Hace meses un amigo decidió quitarse la vida. Se trataba de un joven escritor y militante anarquista que participó en las protestas de Guadalajara (México) en 2004, en el marco de la III Cumbre América Latina, el Caribe y la Unión Europea, aquello que el estúpido presidente en turno de México denominó: “globalifóbicos”. No tenemos casi nada que reprochar a esa persona, cuya sensibilidad y ternura eran formidables y feroces, y que portaba en la piel la marca de una macana que le partió el cráneo. Nada que prevenir, todo por transformar radicalmente.
Samuel González Contreras es escritor, tallerista y promotor cultural.
Publicado en La jornada, 21/08/2022








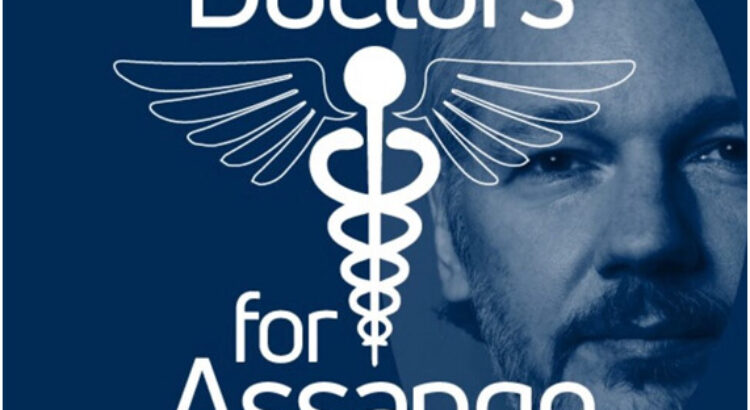






 Users Today : 124
Users Today : 124 Total Users : 35459590
Total Users : 35459590 Views Today : 201
Views Today : 201 Total views : 3417959
Total views : 3417959