Por: David Graeber
David Graber pronunció su versión particular de «el rey va desnudo» en su mítico artículo titulado «On the Phenomenon of Bullshit Jobs». Desveló lo que muchas personas sentían: que trabajo era absurdo, sin propósito.
David Graeber. Doctor en Antropología y profesor del Goldsmiths College de Londres. Con un largo historial de activismo y compromiso político, colaboró en medios como The Nation, The Guardian y Harper’s Magazine, entre otros. En 2006 la London School of Economics le reconoció como «un destacado antropólogo que transformó radicalmente el estudio de la cultura». Murió en 2020.
Avance
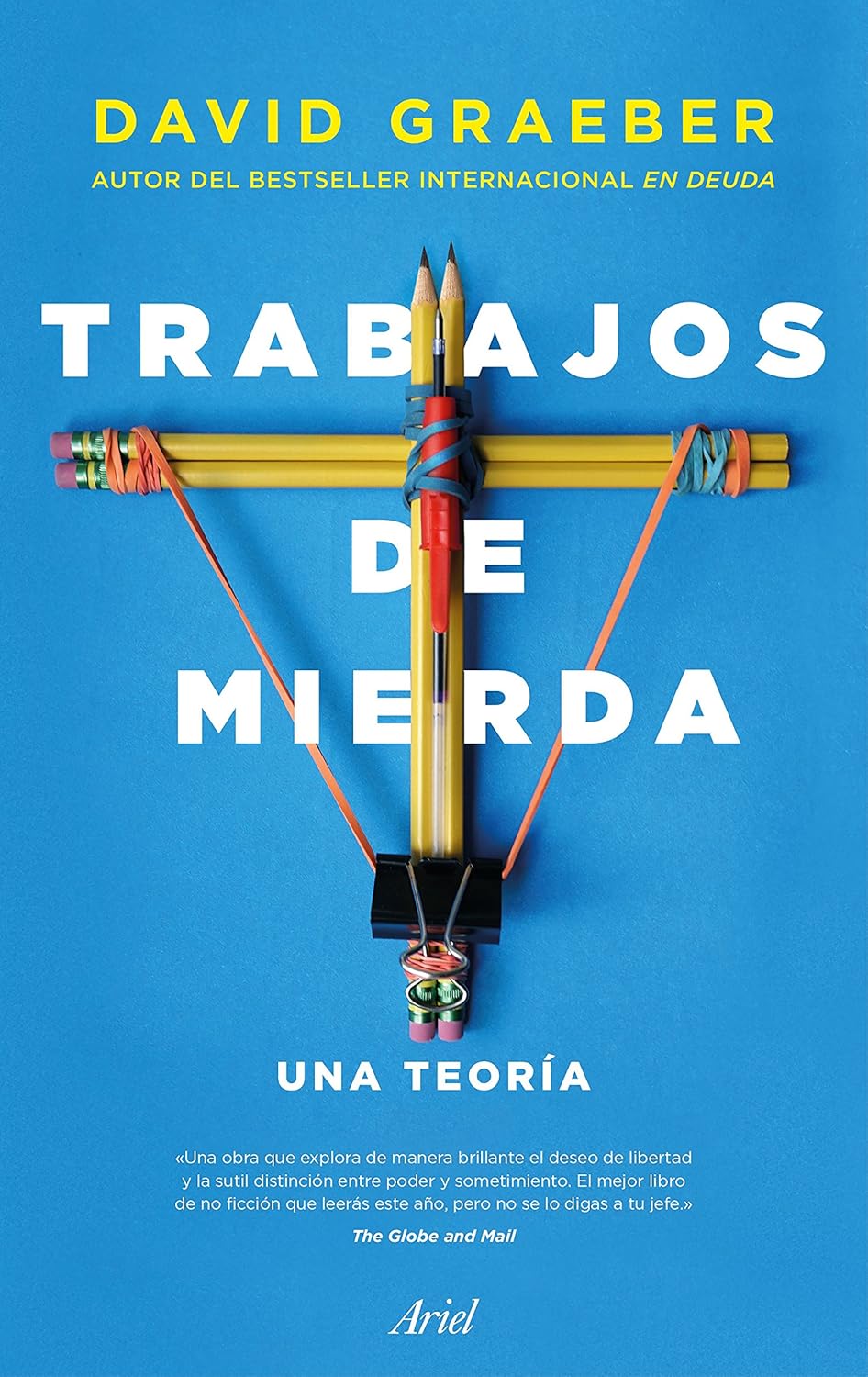
En el año 2013 el antropólogo David Graeber escribió un artículo titulado originalmente On the Phenomenon of Bullshit Jobs: A Work Rank (Sobre el fenómeno de los trabajos de mierda: una diatriba laboral), que sacaba del armario a esas profesiones de nombres largos y contenido incierto. Enseguida se convirtió en un fenómeno. Se compartió viralmente, se tradujo de forma masiva y la página web de la revista donde se había publicado, Strike, se colgaba repetidamente por exceso de tráfico. No se quedó en meras palabras. En 2015 aparecieron carteles en el metro de Londres donde se reproducían algunas de sus frases. La respuesta fue tal que Graeber se dedicó también a pensar sobre esta y publicó un libro donde exploraba el tema con mayor detenimiento. Reproducimos aquí el texto original con conocimiento y permiso de la web destinada a la difusión de su legado: www.davidgraeber.org
ArtÍculo
En el año 1930, John Maynard Keynes predijo que, a finales de siglo, la tecnología habría avanzado lo suficiente como para que países como Gran Bretaña o Estados Unidos hubieran conseguido una semana laboral de quince horas. Hay muchas razones para creer que tenía razón. En términos tecnológicos, somos perfectamente capaces de ello. Y, sin embargo, no ha ocurrido. En su lugar, la tecnología se ha utilizado, si acaso, para encontrar formas de hacernos trabajar más. Para lograrlo, se han tenido que crear puestos de trabajo que, de hecho, no tienen sentido. Muchísimas personas, sobre todo en Europa y Norteamérica, pasan toda su vida laboral realizando tareas que, en el fondo, creen que no son necesarias. El daño moral y espiritual que se deriva de esta situación es profundo. Es una cicatriz en nuestra alma colectiva. Sin embargo, prácticamente nadie habla de ello.
¿Por qué la utopía prometida por Keynes —aún esperada con impaciencia en los años 60— nunca se materializó? Hoy se dice que no tuvo en cuenta el aumento masivo del consumismo. Ante la disyuntiva de elegir entre menos horas y más juguetes y placeres, hemos optado colectivamente por lo segundo. Se trata de una bonita moraleja, pero si reflexionamos un momento veremos que no puede ser cierta. Sí, hemos sido testigos de la creación de un sinfín de nuevos empleos e industrias desde los años 20, pero muy pocos tienen algo que ver con la producción y distribución de sushi, iPhones o zapatillas deportivas de lujo.
Así pues, ¿cuáles son o en qué consisten exactamente estos nuevos empleos? Un informe reciente que compara el empleo en EE. UU. entre 1910 y 2000 ofrece ejemplos claros (y observo que muy similares a los del Reino Unido). A lo largo del último siglo, el número de trabajadores empleados en el servicio doméstico, en la industria y en el sector agrícola se ha reducido drásticamente. Al mismo tiempo, «los trabajadores profesionales, directivos, administrativos, comerciales y de servicios» se triplicaron, pasando «de una cuarta parte a tres cuartas partes del empleo total». En otras palabras, los empleos productivos, tal y como se predijo, se han automatizado en gran medida (incluso si se cuenta a los trabajadores industriales a nivel global, incluidas las masas trabajadoras de India y China, dichos trabajadores siguen sin ser un porcentaje tan grande de la población mundial como solían ser).
Pero, en lugar de permitir una reducción masiva de las horas de trabajo para liberar a la población mundial y que esta pueda dedicarse a sus propios proyectos, placeres, visiones e
ideas, hemos asistido a la expansión no tanto del sector «servicios» como del sector administrativo, hasta la creación de industrias completamente nuevas como los servicios financieros o el telemarketing, o la expansión sin precedentes de sectores como el derecho corporativo, la administración académica y sanitaria, los recursos humanos y las relaciones públicas. Y estas cifras ni siquiera reflejan a todas aquellas personas cuya labor consiste en proporcionar apoyo administrativo, técnico o de seguridad a estas industrias, ni tampoco a las que integran toda la serie de industrias auxiliares (bañar perros, repartir pizzas a domicilio toda la noche) que solo existen porque los demás trabajadores se dedican a trabajar en las otras. Esto es lo que propongo llamar «trabajos de mierda».
Es como si alguien se inventara trabajos sin sentido únicamente para mantenernos ocupados. Y aquí, precisamente, radica el misterio, ya que, en el capitalismo, esto es exactamente lo que se supone que no debe ocurrir. Claro, en los viejos estados socialistas ineficientes como la Unión Soviética, donde el empleo se consideraba tanto un derecho como un deber sagrado, el sistema se encargaba de crear tantos puestos de trabajo como fuera necesario (por eso en los grandes almacenes soviéticos hacían falta tres dependientes para vender un trozo de carne). Pero, por supuesto, este es el tipo de problema que se supone que soluciona la competencia del mercado. Según la teoría económica, al menos, lo último que va a hacer una empresa con ánimo de lucro es despilfarrar dinero en trabajadores que realmente no necesita. Pues esto es lo que, de algún modo, ocurre.
Aunque las empresas reduzcan sus plantillas de forma despiadada, los despidos y las reducciones de plantilla recaen invariablemente sobre esa clase de personas que realmente fabrican, mueven, arreglan y mantienen las cosas. A través de alguna extraña alquimia que nadie puede explicar, el número de asalariados que se dedican a llevar papeles de aquí para allá parece aumentar, y cada vez más empleados se encuentran —de manera no muy diferente a la de aquellos trabajadores soviéticos— trabajando 40 o incluso 50 horas semanales sobre el papel, pero en realidad trabajando quince, tal y como predijo Keynes, ya que el resto de su tiempo lo dedican a organizar seminarios de motivación, actualizar sus perfiles de Facebook o descargar series.
Está claro que la respuesta no es económica: es moral y política. La clase dominante se ha dado cuenta de que una población feliz y productiva con tiempo libre en sus manos es un peligro mortal
(pensemos en lo que empezó a ocurrir cuando esto empezó vislumbrarse en los años 60). Y, por otra parte, les resulta extraordinariamente conveniente la creencia de que el trabajo es un valor moral en sí mismo, y que cualquiera que no esté dispuesto a someterse a algún tipo de disciplina laboral intensa durante la mayor parte de sus horas de vigilia no merece nada.
Una vez, dándole vueltas al crecimiento aparentemente interminable de las tareas administrativas en los departamentos académicos británicos, se me ocurrió una posible imagen del infierno. El infierno es un conjunto de individuos que pasan la mayor parte de su tiempo trabajando en una tarea que no les gusta y en la que no son especialmente buenos. Digamos que se les contrató porque eran excelentes ebanistas y luego descubren que deben pasar gran parte de su tiempo friendo pescado. En verdad, no es una tarea realmente necesaria —al menos, solo hay un número muy limitado de pescados que haya que freír—, pero, de alguna manera, todos se obsesionan tanto con el resentimiento ante la idea de que algunos de sus compañeros de trabajo podrían estar pasando más tiempo haciendo armarios, y escaqueándose de sus responsabilidades asignadas de freír pescado, que en poco tiempo hay interminables pilas de pescado mal cocinado que no sirve para nada amontonándose por todo el taller y esto es lo único que realmente se hace. En mi opinión, esta es una descripción bastante exacta de la dinámica moral de nuestra propia economía.
Me doy cuenta, por supuesto, de que cualquier argumento de este tipo se va a topar con objeciones inmediatas: Y ¿quién eres tú para decir qué empleos son realmente «necesarios»? De hecho, ¿qué es necesario? Usted es profesor de antropología, es esto entonces lo «necesario?» (Y, de hecho, muchos lectores de tabloides considerarían la existencia de mi trabajo como la definición misma del despilfarro en gasto social). Por un lado, es evidente que es cierto. No puede haber una medida objetiva del valor social.
No me atrevería a decirle a alguien que está convencido de estar haciendo una contribución significativa al mundo que, en realidad, no lo está haciendo. Pero, ¿qué pasa con las personas que están convencidas de que su trabajo no tiene sentido? No hace mucho volví a ponerme en contacto con un amigo del colegio al que no veía desde que tenía doce años. Me sorprendió descubrir que, entretanto, se había convertido primero en poeta y luego en líder de un grupo de rock independiente. Había escuchado algunas de sus canciones en la radio sin saber que el cantante era alguien a quien conocía. Era brillante, innovador, y su trabajo había alegrado y mejorado sin duda la vida de personas de todo el mundo. Sin embargo, tras un par de álbumes fallidos, perdió su contrato y, acosado por las deudas y una hija recién nacida, acabó, como él mismo dijo, «eligiendo la opción por defecto de tanta gente sin rumbo: estudiar derecho». Ahora es abogado de empresa, trabaja en un importante bufete de Nueva York. Y es el primero en admitir que su trabajo carece de sentido, que no aporta nada al mundo y que, en su opinión, no debería existir.
Hay muchas preguntas que uno podría hacerse aquí, empezando por: ¿qué dice de nuestra sociedad el hecho de generar una demanda extremadamente limitada de poetas y músicos con talento, pero una demanda aparentemente infinita de especialistas en derecho corporativo?
(Respuesta: si el 1 por ciento de la población controla la mayor parte de la riqueza disponible, lo que llamamos «el mercado» refleja lo que ellos, y nadie más, consideran útil o importante). Pero aún más, demuestra que la mayoría de las personas que ocupan estos puestos son conscientes de ello en última instancia. De hecho, creo que no he conocido nunca a un abogado de empresa que no pensara que su trabajo era una mierda. Lo mismo ocurre con casi todas las nuevas industrias antes mencionadas. Hay toda una clase de profesionales asalariados que, si los conoces en una fiesta y admites que te dedicas a algo que podría considerarse interesante (la antropología, por ejemplo, podría servir), evitarán por todos los medios hablar de su trabajo. Pero, si les das unas copas, entonces empezarán a despotricar sobre lo inútil y estúpido que es su trabajo.
Hay una profunda violencia psicológica en esto. ¿Cómo se puede siquiera empezar a hablar de dignidad en el trabajo cuando uno siente en secreto que su trabajo no debería existir? ¿Cómo no va a
crear un sentimiento de profunda rabia y resentimiento? Sin embargo, la peculiar genialidad de nuestra sociedad es que sus gobernantes han encontrado la manera, como en el caso de los freidores de pescado, de asegurarse de que la rabia se dirige precisamente contra aquellos que realmente consiguen hacer un trabajo significativo. Por ejemplo: en nuestra sociedad, parece existir la regla general de que, cuanto más evidente es que el trabajo de uno beneficia a otras personas, menos probable es que le paguen bien por ello. De nuevo, es difícil encontrar una medida objetiva, pero una forma fácil de hacerse una idea es preguntarse: ¿qué pasaría si toda esta clase de personas simplemente desapareciera? Se diga lo que se diga de las personas profesionales de la enfermería, encargadas de la basura o los mecánicos, es obvio que si se esfumaran, los resultados serían inmediatos y catastróficos. Un mundo sin maestros ni estibadores no tardaría en tener problemas, e incluso uno sin escritores de ciencia ficción ni músicos de ska sería claramente un lugar peor. No está del todo claro cómo padecería la humanidad si desaparecieran todos los directores ejecutivos de empresas de capital riesgo, grupos de presión, investigadores de relaciones públicas, actuarios, teleoperadores, agentes judiciales o asesores jurídicos. (Muchos sospechan que podría mejorar notablemente.) Si descontamos un puñado de excepciones bien conocidas (los médicos, por ejemplo), la regla se cumple sorprendentemente bien.
Y lo que es aún más perverso, parece existir la sensación generalizada de que así es como deben ser las cosas. Este es uno de los puntos fuertes secretos del populismo de derechas. Se puede ver cuando los tabloides azuzan el resentimiento contra los trabajadores del metro por paralizar Londres durante los conflictos por sus condiciones contractuales: el mero hecho de que los trabajadores del metro puedan paralizar Londres demuestra que su trabajo es realmente necesario, pero esto parece ser precisamente lo que molesta a la gente. Es aún más claro en EE. UU., donde los republicanos han tenido un éxito notable movilizando el resentimiento contra el profesorado o los trabajadores del automóvil (y no, significativamente, contra los administradores de las escuelas o los directivos de la industria del automóvil que realmente causan los problemas) por sus salarios y beneficios supuestamente inflados. Es como si les dijeran: «¡Pero tú puedes enseñar a los niños! ¡O fabricar coches! ¡Tenéis trabajos de verdad! ¿Y encima tenéis el descaro de esperar pensiones y asistencia sanitaria de clase media?
Si alguien hubiera diseñado un régimen laboral perfectamente adaptado para mantener el poder del capital financiero, es difícil ver cómo podría haberlo hecho mejor. Los trabajadores reales y
productivos son exprimidos y explotados sin descanso. El resto se divide entre un estrato aterrorizado de desempleados, universalmente vilipendiados, y un estrato más amplio al que básicamente se paga por no hacer nada, en puestos diseñados para que se identifiquen con las perspectivas y sensibilidades de la clase dominante (gerentes, administradores, etc.) —y en particular con sus avatares financieros— pero que, al mismo tiempo, fomentan un resentimiento latente contra cualquiera cuyo trabajo tenga un valor social claro e innegable. Está claro que el sistema nunca se diseñó conscientemente. Surgió de casi un siglo de ensayo y error. Pero es la única explicación de por qué, a pesar de nuestras capacidades tecnológicas, no todos trabajamos tres o cuatro horas diarias.
La Imagen que ilustra este artículo ha sido creada con ayuda de la IA generativa de Adobe Firefly
autorDavid Graeber
Doctor en Antropología y profesor del Goldsmiths College de Londres. Con un largo historial de activismo y compromiso político, colaboró en medios como The Nation, The Guardian y Harper’s Magazine, entre otros. En 2006 la London School of Economics le reconoció como «un destacado antropólogo que transformó radicalmente el estudio de la cultura». Murió en 2020.
Fuente de la información: https://www.nuevarevista.net






 Users Today : 70
Users Today : 70 Total Users : 35461151
Total Users : 35461151 Views Today : 168
Views Today : 168 Total views : 3421000
Total views : 3421000