Por: Juan J. Paz-y-Miño Cepeda
En América Latina y, sin duda, en Ecuador, el ingreso de la ideología neoliberal, de la mano del FMI y las teorías económicas globalizadoras a partir de la década de 1980, han alterado el piso histórico del derecho social en general y del derecho laboral, en particular.
La experiencia histórica de la superexplotación humana con sistemas como la esclavitud o la servidumbre, pero también del capitalismo de “libre competencia”, que desde su nacimiento a mediados del siglo XVIII originó fuertes luchas obreras y teorías cuestionadoras de sus condiciones laborales, explican el origen de la “cuestión social” en Europa, que condujo al nacimiento del derecho social. En América Latina, el derecho social fue inaugurado por la Constitución Mexicana de 1917 y en Ecuador por la de 1929. Bajo ese manto, se reconocieron los derechos laborales, que están regidos por el principio pro-operario, según el cual las leyes sobre el trabajo se inclinan a favorecer a los trabajadores, garantizan sus derechos y se interpretan siempre en el sentido más favorable al trabajador. Y son derechos fundamentales: contrato individual y colectivo, salario mínimo, jornada máxima, recargos sobre horas extras y suplementarias, descansos y vacaciones, protección a la mujer, prohibición del trabajo infantil, jubilación, indemnizaciones, sindicalización, huelga y seguridad social, que también es un sistema independiente que nació en 1928 con la Caja de Pensiones. Los derechos laborales forman parte de los derechos universales reconocidos por las Naciones Unidas y están ampliamente desarrollados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El derecho laboral, que refuerza los derechos individuales, de cierta manera incluso se impone sobre ellos, pues los derechos del trabajador son intangibles, es decir, no pueden alterarse y peor recortarse; pero, además son irrenunciables, de manera que ninguna persona puede, voluntaria y libremente, aceptar que no se le pague el salario mínimo o trabajar por sobre la jornada máxima en forma indefinida. Además, el derecho laboral igualmente rige como un conjunto de obligaciones para el sector patronal, cuyo incumplimiento ocasiona responsabilidades legales.
Por su naturaleza, los derechos sociales y, en su marco, los laborales, están garantizados por el Estado, de modo que los ministerios de Trabajo y otras instituciones que tienen que ver con el tema, están obligados a protegerlos y hacerlos respetar, especialmente sobre el sector empresarial que, de otro modo, establecería condiciones arbitrarias sobre el trabajo, como siempre lo ha demostrado la historia laboral en el mundo y particularmente en América Latina.
Los fundamentos históricos y los principios teóricos del derecho social y laboral han sido conquistas esenciales para el bienestar colectivo, para aliviar las tensiones entre capitalistas y trabajadores y para sentar las bases de una economía social. Los mejores ejemplos de ello se encuentran en Europa y particularmente en los países nórdicos, donde los avances del derecho y de la economía sociales han logrado convertirlos en sociedades con los mayores niveles de bienestar humano en el mundo. Incluso se habla de “socialismo nórdico” y también de sociedades con “socialismo del siglo XXI”.
Pero en América Latina y, sin duda, en Ecuador, el ingreso de la ideología neoliberal, de la mano del FMI y las teorías económicas globalizadoras a partir de la década de 1980, han alterado el piso histórico del derecho social en general y del derecho laboral, en particular. El neoliberalismo se ha unido a las tradicionales mentalidades oligárquicas de las elites empresariales latinoamericanas, que se lanzaron a liquidar los avances ya logrados en materia de derechos para los trabajadores. Han logrado éxitos en levantar la falsa idea de que los derechos laborales son “viejos”, deben “modernizarse” e impiden la “competitividad” de las actividades empresariales y el libre mercado. Y en todos los países latinoamericanos en los cuales los gobiernos neoliberales han impulsado la “flexibilidad” y la “precarización” del trabajo, no solo se agudizó la conflictividad social, sino que avanzó la desocupación, la subocupación y el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de amplios sectores de la población, mientras se reforzó el enriquecimiento empresarial. Existen innumerables estudios nacionales e internacionales que lo demuestran. Y, sobre todo está la vida cotidiana, a tal punto que la conflictividad social se ha extendido y contradice la anhelada paz, pues ahora, quienes abogan o luchan por preservar el derecho social y alentar el derecho laboral, son perseguidos, criminalizados e incluso asesinados, como ocurre, a diario, en Colombia. La política está atravesada por una aguda “lucha de clases” lanzada por las elites empresariales del neoliberalismo latinoamericano en contra de los trabajadores.
Esas elites no tienen idea de lo que es el derecho social. En Ecuador creen que basta generar trabajo y que éste se sujete a la voluntad de las partes, es decir, patrono y trabajador. El Estado, argumentan, no debe intervenir, pues la “libertad” se impone. Han cuestionado el principio pro-operario. Si dependiera solo de ellos son capaces de revivir la esclavitud. Y la última novedad (en realidad viene desde los años ochenta) es su deseo por “privatizar” la seguridad social, incluyendo las prestaciones médicas ligadas a ella. Suponen que el Estado no puede “monopolizar” la seguridad social, que debe abrirse a la “competencia”, que los ciudadanos deben tener la opción de decidir “libremente” a cuál sistema se acogen y que hay que tomar los exitosos ejemplos de las “administradoras de fondos de pensiones” (AFP) de Chile y las eficiencias de los “seguros privados”. En noviembre de 1995, movido por los mismos argumentos y mitos, el gobierno empresarial-neoliberal de Sixto Durán Ballén (1992-1996) hizo una consulta popular para privatizar la seguridad social. Felizmente la población se pronunció por el NO.
Pero, con perspectiva histórica, lo que contraponen es la seguridad social frente a la seguridad privada. La seguridad social solo puede ser pública y, como ordena la Constitución ecuatoriana (2008) tiene que ser universal y “no podrá privatizarse” (Art. 367). En Europa o Canadá, donde existen consolidados sistemas de seguridad social estatal, universal, gratuita y sustentada por fuertes impuestos, a nadie se le ocurre “privatizar” un derecho fundamental de todos los ciudadanos. En América Latina -y Ecuador- debería quedar en claro que la seguridad privada no es seguridad social. Su base es la rentabilidad empresarial. Por eso el derecho social, que incluye a la seguridad social, se impone por sobre cualquier sistema de seguridad privada y sobre los intereses empresariales. De manera que el Estado tiene que monopolizar la seguridad social, no tiene que competir con nadie, sino asegurar los derechos de sus ciudadanos. El sector privado sabrá cómo se desarrolla para ofrecer servicios a quienes deseen acudir a ellos, pero no a costa de la seguridad social monopólica del Estado.
A pesar de estas formulaciones teóricas, muy claras en otras épocas, los derechos de los trabajadores ecuatorianos se han visto seriamente afectados por las políticas antilaborales y proempresariales del gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) y particularmente las que se tomaron aprovechando de la pandemia Covid-19. La “Ley de Apoyo Humanitario” (2020) rompió con el principio pro-operario; permitió arreglos -sin protección laboral- entre empresarios y trabajadores y, sobre todo, permitió violar la jornada máxima de 8 horas diarias, que puede extenderse a 12, sin pago por horas extras ni suplementarias. Además, hay varias resoluciones sobre modalidades de contratos en materia laboral que igualmente afectan derechos históricos. Lastimosamente, todo ello ha ocurrido bajo las condiciones de debilidad, división y oportunismo político de una serie de dirigencias de las centrales de trabajadores, limitadas por su visión tradicional y su insuficiente comprensión de las condiciones del trabajo en el siglo XXI. Pero, sin duda, es urgente mantener la defensa de los derechos sociales.
Blog del autor: Historia y Presente – www.historiaypresente.com

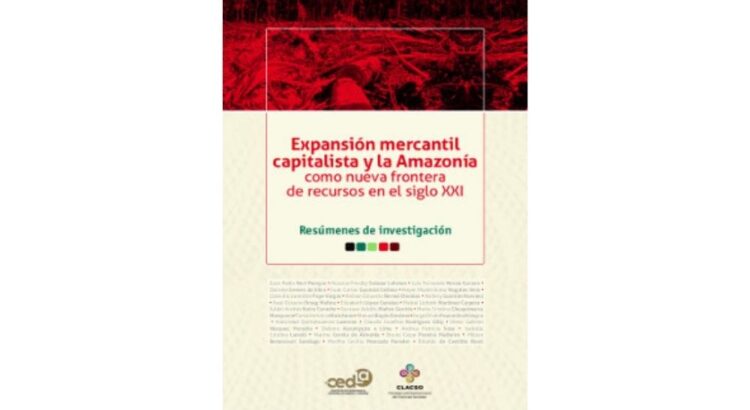


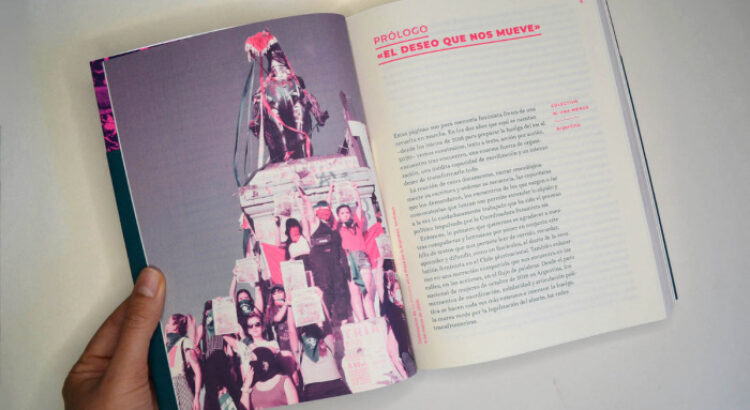

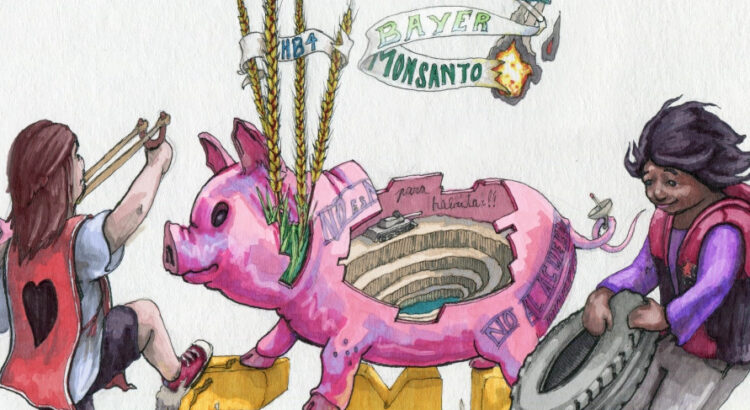






 Users Today : 30
Users Today : 30 Total Users : 35459625
Total Users : 35459625 Views Today : 72
Views Today : 72 Total views : 3418044
Total views : 3418044