Las reflexiones que siguen parten de la lectura del ensayo de Boaventura de Sousa Santos titulado “Epistemologías del Sur”, publicado en la revista Utopía y Praxis Latinoamericana, año 16, No. 54, julio – septiembre de 2011, pp 17 – 39, publicada por la Universidad de Zulia, Maracaibo, Venezuela. En su libro “Descolonizar el saber, reinventar el poder” también recoge Boaventura de Sousa Santos estas mismas ideas.
¿Qué dice Boaventura?
De salida, en la primera línea de su resumen, Boaventura de Sousa Santos (BSS) afirma: “Es un hecho irreversible que el logos eurocéntrico ha implosionado en sus propias fuentes de desarrollo político y económico”.
Enseguida agrega que el nuevo logos que propone, aunque nace de la Teoría Crítica (concepto que a lo largo del texto alternará con Pensamiento Crítico, que no es exactamente lo mismo), ayudará a superar la lógica del “capitalismo y colonialismo sin fin” (en que supuestamente ha caído el logos eurocéntrico), basándose en la “sabiduría ancestral que porta el pensamiento de estos pueblos originarios” (de América) y su filosofía del “Sumak Kawsay” (Buen Vivir), vocablo de origen quechua que alude a vivir a plenitud, felizmente, en armonía con la naturaleza, y que tiene equivalentes en otras culturas originarias de América.
Estas primeras afirmaciones de BSS nos producen algunos interrogantes: ¿Es cierto que ha “implosionado” todo el “logos”, que él califica de eurocéntrico? ¿Esto incluye toda la ciencia moderna, las naturales y las sociales? ¿El concepto “sumak kawsay” se opone a todo el logos proveniente de Europa o el Norte, o específicamente a la visión positivista de la lógica desarrollista o productivista de una parte del logos “eurocéntrico”?
Según él, “no necesitamos alternativas, sino más bien maneras alternativas de pensamiento”, las cuales pueden encontrarse en los movimientos indígenas y sus concepciones sobre el estado plurinacional, la democracia participativa y desarrollo basado en el Buen Vivir y los derechos humanos que incluyen la naturaleza. Estas alternativas presentan una salida a “la calle ciega en que la tradición crítica occidento-céntrica parece estar atrapada”.
Para Boaventura, la crisis de la “tradición crítica” se basa en los siguientes desafíos: cómo interpretar lo viejo y lo nuevo; el fin del capitalismo sin fin; el fin del colonialismo sin fin; la pérdida de sustantivos críticos; la relación fantasmal entre teoría crítica y práctica.
1- Lo muy viejo o muy nuevo: para explicar este problema pone el caso del Proyecto Yasuni de Ecuador, por el cual el país dejaría de explotar algunos yacimientos de petróleo a cambio de que los países desarrollados le reconocieran 2 mil millones de dólares por no contaminar. Para BSS, esta propuesta apunta a un “futuro postcapitalista” que sale de una concepción de la vida precapitalista de los indígenas ecuatorianos que, según él, el pensamiento crítico no termina de comprender. “En el caso de América Latina, reclamar un pasado pre-colonial es una propuesta revolucionaria…”. Preguntas: ¿La propuesta modificaba el sistema capitalista? ¿Recuerda la idea del Banco Mundial de “canje de deuda por naturaleza”? ¿Su evidente fracaso habla de que no condujo a Ecuador a ningún camino postcapitalista? La política de Rafael Correa no rompió con el extractivismo, es decir, con una variante del capitalismo dependiente, aunque es justo reconocer que aplicó políticas sociales más justas gracias a una redistribución del ingreso de tipo keynesiano. Los problemas actuales de Ecuador, y el fracaso del proyecto Yasuni en 2013, prueban que no ha trascendido en un sentido post-capitalista la sociedad ecuatoriana.
2- El fin del capitalismo sin fin: para BSS la izquierda mundial está entre dos extremos, los que tienen dificultad para imaginar un fin del capitalismo, la socialdemocracia, en la que coloca a Lula; y los que tienen dificultad para imaginar cómo será el fin del capitalismo, en la que entra el “socialismo del Siglo XXI” y los procesos de Bolivia, Ecuador y Venezuela. Respecto a los últimos señala: “si los gobiernos imaginan el pos-capitalismo a partir del capitalismo, los movimientos indígenas imaginan el pos-capitalismo a partir del pre-capitalismo. Pero ni unos ni otros imaginan el capitalismo sin el colonialismo interno”. BSS simpatiza con la segunda vertiente, pero señala que su base social debe incorporar legitimidad ampliando el sentido de lo nacional popular al reconocimiento de las naciones originarias y el carácter plurinacional y pluricultural del estado. Pregunta: Coincidiendo plenamente con BSS, respecto a la existencia de un colonialismo interno que debe ser combatido, el problema es si, siete años después de escrito este ensayo, a la luz de la crisis de estos proyectos políticos “progresistas”, cabe preguntarse si ha habido algún intento serio de avanzar hacia el “fin del capitalismo” o si se mantuvieron en los límites del capitalismo sin atreverse a tocar la cabeza del sistema de propiedad burgués.
3- El fin del colonialismo sin fin: Respecto a este problema BSS también señala la existencia de dos vertientes, la primera, que cree que el colonialismo se acabó con la independencia y que sólo interesa la lucha de clases; la segunda, que entiende que las oligarquías gobernantes continuaron un colonialismo interno con implicaciones en la sociabilidad, la cultura, el espacio público y privado, las mentalidades y subjetividades. Para la segunda vertiente la “lucha anticapitalista tiene que ser conducida de modo paralelo a la lucha anticolonialista”; “la lucha por la igualdad no puede estar separada de la lucha por el reconocimiento de la diferencia”. Cita a René Zavaleta para el cual esta realidad (nuevos movimientos sociales indígenas, afro-descendientes, mujeres), crean turbulencia en los conceptos: clase/multitud, sociedad civil/comunidad, estado/nación. Lo que lleva a BSS a “la necesidad de tomar alguna distancia en relación a la tradición eurocéntrica”. Pregunta: ¿No incurre BSS en una contradicción al reivindicar aquí que una parte de la tradición marxista sostiene la lucha paralela contra el capitalismo y el colonialismo interno, pero más adelante “pone distancia” de toda ella?
4- La pérdida de los sustantivos críticos: Para BSS, la teoría crítica en el pasado poseyó conceptos que la diferenciaban de las teorías burguesas. Pero conceptos como “socialismo, comunismo, dependencia, lucha de clases, alienación, participación, fetichismo de la mercancía, frente de masas, etc. Hoy, aparentemente, casi todos los sustantivos desaparecieron” (¡!¿?). Aquí BSS no hace distinción entre vertientes reformistas y revolucionarias, y adscribe a la totalidad de la teoría crítica el adoptar conceptos burgueses adaptándole un adjetivo contra-hegemónico, como “desarrollo sostenible”, “democracia participativa”, etc. Las luchas sociales en Latinoamérica estarían dirigidas, según BSS, a “resemantizar viejos conceptos y, al mismo tiempo, introducir nuevos conceptos que no tienen precedente en la teoría crítica eurocéntrica”. Pregunta: Coincidiendo con BSS en que una parte de la izquierda (reformista) ha abjurado de los originales sustantivos críticos, la pregunta es si en verdad están muertos esos “viejos” conceptos en la academia y en las luchas sociales, o si lo que está muerto es la caricatura de añadir adjetivos supuestamente contra-hegemónicos a la sustantividad positivista burguesa.
5- La relación fantasmal entre teoría crítica y práctica: El problema aquí se centra, según BSS, en que “En los últimos treinta años las luchas más avanzadas fueron protagonizadas por grupos sociales (indígenas, campesinos, mujeres, afro-descendientes, piqueteros, desempleados) cuya presencia en la historia no fue prevista por la teoría crítica eurocéntrica… muy distintas de las privilegiadas por la teoría: el partido y el sindicato… no habitan los centros urbanos industriales sino lugares remotos…”. No se expresan en conceptos como socialismo, derechos humanos, democracia o desarrollo, “sino dignidad, respeto, territorio, autogobierno, el buen vivir, Madre Tierra”. Esta diferencia entre teoría y práctica no se debe solo a realidades distintas, sino a diferencias ontológicas y epistemológicas, pues estos movimientos construyen su lucha en base a conocimientos ancestrales “ajenos al cientificismo” de la teoría crítica, y sus cosmovisiones los llevan a pensar en actores sociales distintos: comunidad, tierra, etc. Cita a Álvaro García Linera quien habla de “bloqueo cognitivo” e “imposibilidad epistemológica” respecto a dos realidades que serán punto de partida de proyectos emancipatorios y se sobrepondrán a la teoría marxista: la temática campesina y étnica. Termina proponiendo “alguna distancia” del pensamiento crítico y su tradición “pensado anteriormente dentro y fuera del Continente” (¿?). Preguntas: ¿Esto último incluye a Mariátegui, primer pensador marxista que le metió cabeza al tema indígena y campesino? ¿No pensaron el problema campesino Engels, Kautsky y Lenin? ¿No hubo un debate entre Lenin y Luxemburgo sobre nación y autodeterminación? ¿Flora Tristán, Vera Zasulich, Rosa Luxembugo, Kollontai, y tantas otras marxistas, no pensaron el tema de la mujer y el feminismo?
Boaventura Sousa Santos, establecidos los problemas que ve en la Teoría Crítica, pasa a formalizar su propuesta de cómo encarar la situación. Empieza por una afirmación contradictoria, “no echar a la basura de la historia toda esta tradición tan rica”, de la Teoría Crítica, “sin embargo, las soluciones modernas propuestas por el liberalismo y también por el marxismo ya no sirven…”.
Como se aprecia, siguiendo la moda postmoderna, Boaventura no hace diferenciación entre positivismo burgués y materialismo histórico proletario, los iguala para descartarlos en bloque. Ni siquiera intenta rescatar algo de algunas de las múltiples corrientes marxistas. Nada sirve. Al basurero no, pero sí échelos a algún cajón del desván. Es parte de la moda post-moderna de repudiar la “racionalidad occidental” en su totalidad.
Esquemáticamente BSS propone superar el “calle ciega” de la Teoría Crítica con: A. una Sociología de las Ausencias, que haga visible lo que se ha invisibilizado en referencia a saberes que no responden a la linealidad y la monocultura del pensamiento eurocéntrico; B. una Sociología de las Emergencias que muestre las posibilidades plurales de futuro que pueden salir de saberes y prácticas no europeas; C. una Epistemología del Sur que reclame la justa valoración de conocimientos emanados de sociedades excluidas y silenciadas de las que puede surgir “una transformación progresista del mundo… no previstos por el pensamiento occidental…”; D. una Ecología de Saberes, que establezca el necesario diálogo intercultural de saberes, ya que no hay ni ignorancia, ni conocimiento en general; E. una Traducción Cultural o de Saberes basada en la “hermenéutica diaptópica”, de interpretación entre culturas.
Todo lo cual está muy bien y lo compartimos, con la aclaración de que no puede ser hecho sin incorporar allí al materialismo histórico, con su carga sustantiva o conceptual, incluyendo toda la tradición de lucha del movimiento obrero europeo y norteamericano, y de centenares de intelectuales marxistas de esos y nuestros países. Pretender confundir el empirismo y el positivismo burgués con la Teoría Crítica y la tradición marxista es inaceptable desde un punto de vista serio.
¿Qué aporta la Epistemología del Sur?
Dejemos claro desde el principio que consideramos un aporte positivo de Boaventura Sousa Santos y su Epistemología del Sur, el intento de comprender, explicar y producir una conceptualización a partir de los grandes movimientos sociales de América Latina de inicios del siglo XXI.
Esta labor propuesta por BSS es necesaria, porque no se han analizado suficientemente los grandes procesos sociales y políticos que dieron origen a los gobiernos radicalmente progresistas de Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales, en Venezuela, Ecuador y Bolivia respectivamente, y otros procesos menos radicales pero que fueron influidos por los primeros.
Constituye un aporte invaluable de Boaventura Sousa Santos el visibilizar y dar voz a movimientos sociales que han devenido en actores centrales de la realidad en las últimas décadas: indígenas, afro-descendientes, mujeres y agreguemos nosotros, LGTBi y juveniles.
Junto con ellos rescatar para la “doxa” y la “episteme” conceptos que de una manera u otra reflejan esa realidad: nación, pueblo, raza, comunidad, buen vivir, autonomía, naturaleza (entendida no desde la perspectiva científico-técnica, sino desde el mundo de la vida de nuestros pueblos originarios).
Adscribimos con BSS a esa vertiente de la izquierda y de la Teoría Crítica que comprende que el colonialismo interno no ha desaparecido y que se expresa en la cotidianeidad con prácticas discriminatorias, racistas, patriarcales que escinden la sociedad entre el mundo de “el Ser” y el mundo de “el No Ser”, que a su vez pretende aplastar todo tipo de manifestación cultural de los oprimidos bajo el objetivo de imponer la “civilización”, es decir, la monocultura de la dominación.
Por eso también, junto a BSS, creemos que cualquier propuesta revolucionaria del siglo XXI, no sólo en Latinoamérica y en general en el Sur, sino también en el Norte, debe desarrollar paralelamente a la lucha contra la explotación de clase, la lucha contra toda forma de opresión, discriminación, invisibilización de las culturas, los pueblos y las naciones oprimidas.
Debe prevalecer un “diálogo intercultural” no sólo limitado a los movimientos sociales y políticos, sino también en el mundo de la ciencia social y la ciencia en general. Diálogo que hay que asumir con la actitud de estar dispuestos a ver, vivir y comprender “realidades sorprendentes”, al decir de BSS.
Como propone BSS, ese diálogo intercultural debe partir de una Sociología de las Ausencias y de las Emergencias que visibilice la amplia gama de formas que la humanidad ha desarrollado a lo largo del tiempo y en multiplicidad de culturas para comprender y explicar el mundo. Esa “Ecología de Saberes” debe ser asumida rechazando los prejuicios eurocéntricos del positivismo, que pretende una clasificación de las sociedades en inferiores y superiores, según un criterio arbitrario de progreso.
Ecología de Saberes necesaria, no solo desde el conocimiento formalizado hacia las cosmovisiones de las culturas “no occidentales”, sino también a lo interno de la ciencia y las humanidades, de la academia, donde es evidente que el “norte” controla e impone sus saberes de manera lineal e imperialista, mientras devalúa y manda al mundo del “no-ser” al conocimiento formal producido en las universidades “tercermndistas”.
Suscribimos el criterio de BSS de que se debe apoyar consecuentemente las demandas de los pueblos indígenas, no solo a la tierra, sino también a vivir la vida como les dicta su cosmovisión, lo que obliga a los gobiernos a respetar su cultura, su lengua, sus tradiciones, su autonomía y su autogobierno. Otro tanto puede decirse de las comunidades campesinas y afro-descendientes, para las que la democracia comunal y participativa es un ingrediente esencial económica y culturalmente.
Entre todas esas demandas culturales también están los de las mujeres en general, pero en particular de las mujeres pobres, cuyas luchas atraviesan transversalmente los movimientos sindicales, indígenas, campesino y afro-descendientes.
¿Cuáles son las limitaciones y errores de Boaventura Sousa Santos?
Sin embargo, el enfoque de Boaventura Sousa Santos tiene una serie de errores que impiden que sea tomado en bloque como la propuesta novedosa, epistemológicamente hablando, que él ha pretendido. El asombro que siente BSS frente a los pueblos originarios de América lo lleva a ser solidario y exigir respeto por sus culturas y saberes, lo cual es correcto y estamos de acuerdo, pero también lo conduce (al menos en este ensayo) a una simplificación idealizada, por la vía negativa del logos europeo y por la positiva de la cosmovisión indígena.
Si aplicamos el rigor del pensamiento crítico veremos que en muchos casos se trata de sociedades complejas, con diferenciación de clases y explotación, como lo fueron los grandes imperios Azteca, Inca o Maya. Incluso en cacicazgos de mediana complejidad, como los existentes en el istmo de Panamá prehispánico, se practicaba la esclavitud doméstica a enemigos vencidos. En el mismo sentido, se podrían analizar la existencia de prácticas patriarcales y opresivas contra las mujeres en mucha de estas sociedades, las cuales persisten hasta el presente.
Esas contradicciones sociales fueron utilizadas por los conquistadores y colonialistas europeos para “dividir y vencer”. De manera que, simplificar los pueblos originarios, para reducirlos a la filosofía del “buen vivir”, es hacer una caricatura irreal, semejante a la del personaje (Viernes) de la novela Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. La muy eurocéntrica imagen del “buen salvaje”, al que la civilización occidental debe “conservar” en un frasco como un producto exótico para turistas.
Lo dicho no implica justificar ninguna política “civilizatoria”, como han pretendido los gobernantes liberales y socialdemócratas inspirados por el positivismo europeo. Europa no tiene moralmente nada que enseñar. Pero el mundo no está dividido en diablitos europeos y angelitos americanos. Se trata de hacer un análisis social objetivo y realista.
Este maravillarse lleva a BSS a generalizaciones que lo colocan, filosóficamente hablando, en el margen de la metafísica, más que en análisis social concreto. Sin relación a las explicaciones concretas, decreta de salida la muerte del “logos”, que adjetiva en general como eurocéntrico, cuyos contornos van desde lo que podría ser el positivismo liberal hasta el marxismo en todas sus variantes, incluyendo aparentemente el marxismo indiano de Mariátegui. BSS toma distancia de todo eso. Y no sabemos si abarca a las ciencias naturales.
Peor aún, decreta la muerte de los “sustantivos críticos”: lucha de clases, socialismo, dependencia, etc. Y todo ello sin pararse a analizar si en la realidad concreta eso es cierto o si mantienen vigencia. Argumenta que un sector de la izquierda y la socialdemocracia (que hace cien años fue señalada de traicionar sus principios), ha adoptado variantes de sustantivos burgueses a los que suma un adjetivo con los que hacer reformismo (contra-hegemonía, dice BSS): desarrollo sostenible o democracia participativa, por ejemplo.
Pero no todas las corrientes marxistas adscriben a ese procedimiento. Reduce lo más radical de la Teoría Crítica a Habermas, el menos marxista y el más weberiano de la Escuela de Frankfurt. Cometiendo la misma falta que critica en los eurocéntricos de invisibilizar, o enviar al mundo del “No-Ser”, a buena parte de la izquierda marxista y revolucionaria del mundo y de América Latina.
Reduce las izquierdas latinoamericanas a los socialdemócratas como Lula, por un lado, y a los Evo, Chávez y Correa, por otro lado, dejando por fuera otras variantes que existen y actúan, que van desde el MSTS y el PSOL en Brasil, el Frente de Izquierda de Argentina, o el Frente Amplio peruano y chileno, etc.
Decreta una ruptura entre la teoría y la práctica de la Teoría Crítica, que él presenta como sinónimo de Materialismo Histórico, al pretender que esa perspectiva no ha pensado más que en “el partido y el sindicato”, y que los movimientos campesinos, indígenas, de mujeres, etc. “no fueron previstos” y se han producido por fuera de la teoría. Falso.
Frente a todos esos temas hay pilas de documentos y análisis que no datan del siglo XXI, sino desde hace más de cien años. Contra la mentira habitual de los postmodernos, de que Marx, Engels y demás no vieron el problema de la naturaleza, la mujer y campesino, está probado que sí analizaron bastante esos temas, hasta donde la realidad del momento les permitió avanzar.
A Boaventura se le olvidan dos cosas: una, que el marxismo o Teoría Crítica, nunca ha pretendido construir un sistema filosófico al estilo de los filósofos burgueses, que pontifican acerca de todo lo humano y lo divino. El marxismo aborda los problemas en concreto, en la medida que la lucha de clases los va colocando. Así que usar la obra de Marx, como los escolásticos usaban la Biblia, para encontrar la respuesta a todos los problemas, es un método que Marx repudiaría.
Dos, que el conocimiento nace de la realidad social, cuando en ella se van produciendo fenómenos nuevos que exigen análisis, comprensión y respuestas. De manera que, si posteriormente a Marx, surgieron movimientos feministas o indígenas que no actuaban en su época, corresponde a los cientistas sociales y a los activistas políticos de hoy realizar la actualización del “logos” que ayude a comprender los nuevos fenómenos.
Todos esos fenómenos se han analizado y se están analizando desde la Teoría Critica, y se han producido miles de documentos al respecto. Pero Boaventura Sousa Santos ha decidido ignorarlos porque, de manera apriorística, y rompiendo con los buenos métodos sugeridos por el Pensamiento Crítico, él decretó el fracaso de la Teoría Crítica.
Bajando a lo concreto de la cuestión concreta: todos esos movimientos sociales de los que habla BSS, que ciertamente han cobrado protagonismo en los últimos años, ¿Contra qué luchaban? ¿Contra el colonialismo en abstracto?
El movimiento que llevó al poder a Evo Morales, es indígena y a la vez SINDICAL (de un sindicato sale Evo), y cobró fuerza en la Guerra del Agua, contra la privatización de los servicios de agua potable de la ciudad de Cochabamba, impuesto por las políticas neoliberales de las agencias de crédito imperialistas y aplicados por los gobiernos burgueses en Bolivia. El fenómeno político de Evo Morales no puede ser explicado sin la lucha de clases.
Así que, contra el pronóstico de Boaventura Sousa Santos, tenemos vivos en Bolivia todos los “sustantivos críticos” que él dio por muertos: clase, sindicato, lucha de clases, socialismo (porque MAS se llama al partido que lo postuló), partido, imperialismo, explotación, teoría del valor, capitalismo, neoliberalismo, democracia burguesa, etc. Claro, todo ello combinado con el movimiento indigenista y sus particularidades culturales, cosmovisiones, etc.
Pero un análisis serio de por qué un indígena llegó a presidente de Bolivia, no puede desenfocarse de la crisis de la globalización capitalista actual, con toda su carga sustantiva, que BSS ha pretendido eliminar.
La lucha de las comunidades contra las empresas mineras y las hidroeléctricas, ¿No es acaso una lucha contra el capitalismo depredador que somete a sus relaciones sociales de producción zonas que antes escapaban a su lógica explotadora?
Nuevamente, cualquier “análisis concreto de la realidad concreta” (Lenin), nos lleva de vuelta a los sustantivos críticos que ha dado por muertos Boaventura Sousa Santos. Porque la realidad es que el mundo vive la crisis del capitalismo en su fase decadente, eso explica y da el tono de los movimientos comunales, campesinos, indígenas, de mujeres que defienden sus formas de vida frente a la depredación del capitalismo voraz.
Vayamos más allá. ¿Cuál es la explicación de la crisis de los gobiernos progresistas del continente, en los últimos años? La crisis del Proceso Bolivariano en Venezuela, por ejemplo, no se reduce a la mera agresión exterior del imperialismo yanqui, ella parte de la crisis mundial capitalista, la manera como la crisis general afecta en particular a ese país: con su crisis de los precios de las materias primas, el petróleo, y con ello la crisis presupuestaria en el marco de no haber cambiado las estructuras sociales capitalistas.
La crisis del “progresismo” latinoamericano es un aspecto de la gran crisis capitalista mundial que no logra ser superada en el plano social y político. Porque la humanidad no logra trascender el capitalismo, justamente es por lo cual los sustantivos críticos que lo explican siguen vigentes.
En la realidad social concreta, no existe una separación tajante y mecánica, entre los conceptos clase/pueblo, sociedad civil/comunidad, estado/nación, como propone BSS. Por el contrario, existe una fusión dialéctica de los conceptos que explica la Teoría Crítica y los conceptos propuestos por las Epistemologías del Sur.
En Panamá, por ejemplo, nuestra clase obrera agrícola está compuesta principalmente por el pueblo Ngabe-Bugle. De manera que fueron los mismos actores sociales, indígenas y a la vez obreros, los que en 2010 realizaron una huelga general en defensa de su sindicato bananero, y en 2011 y 2012, lucharon como comunidad y nación contra una ley minera que pretendía quitarles sus tierras ancestrales, y los años siguientes contra un proyecto hidroeléctrico impuesto desde el gobierno.
Como obreros y como comunidades originarias, su enemigo es la explotación capitalista. NO hay una separación mecánica entre ambas cosas, por el contrario, hay una fusión dialéctica de la realidad y de los conceptos que la explican.
La crisis no está en los conceptos, está en el sistema y en las direcciones políticas “contra-hegemónicas» que lo enfrentan. Como decía Trotsky, “la crisis de la humanidad es la crisis de la dirección revolucionaria”, porque las condiciones objetivas para la superación del capitalismo “han comenzado a pudrirse”. Las direcciones políticas contra-hegemónicas se hayan más debilitadas ahora que nunca porque, a partir de la desaparición de la Unión Soviética, en la mente de muchos se ha confundido la degeneración stalinista con todo el movimiento socialista y se ha puesto un signo de igual entre la burocracia soviética y toda la Teoría Crítica.
Parte de ese problema son las teorizaciones postmodernas, al estilo de lo hecho por BSS, que pretende la supuesta muerte de la única teoría que sigue dando cuenta cabal del sistema capitalista: el materialismo histórico.
En ese sentido, reivindicar el diálogo intercultural y la ecología de saberes, es un objetivo necesario, pero no suficiente, si no es acompañado del análisis y combate al sistema de explotación mundial que aplasta a los pueblos, naciones y etnias del mundo. Y ese análisis y lucha no se puede sin las armas conceptuales construidas por más de cien años de batallas del movimiento obrero, socialista, comunista y marxista contra el sistema capitalista.
Visualizar el “fin del capitalismo sin fin”, la sociedad que BSS llama post-capitalista (y se niega a llamar socialista), requiere repensar partiendo del invaluable aporte del marxismo y la Teoría Crítica. La superación del capitalismo industrial no la encontraremos en la añoranza de un pasado idealizado. La disyuntiva es la planteada por Rosa Luxemburgo, socialismo o barbarie. La primera opción implica superación positiva del capitalismo, para todas las naciones y culturas oprimidas del mundo. La segunda opción implica un desastre y un fracaso para toda la humanidad.
Bibliografía
Sousa Santos, Boaventura. “Epistemologías del Sur”. Revista Utopía y Praxis Latinoamericana, año 16, No. 54. Maracaibo, Venezuela, julio – septiembre de 2011.
Sousa Santos, Boaventura. Descolonizar el saber, reinventar el poder. Ediciones Trilce. Montevideo, 2010.
Fuente: https://rebelion.org/epistemologias-del-sur-de-boaventura-de-sousa-santos-aportes-limitaciones-y-errores/
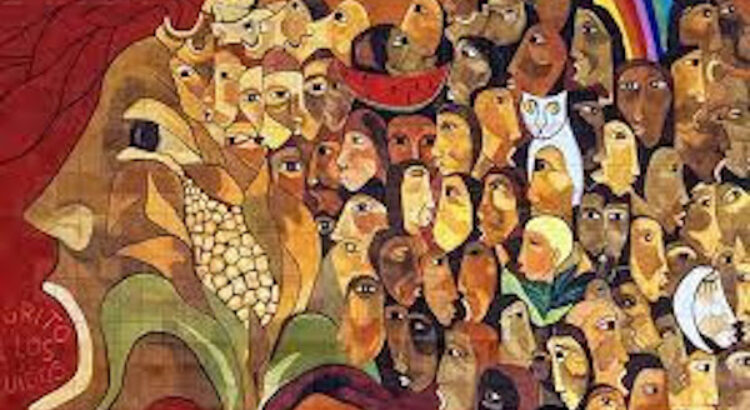


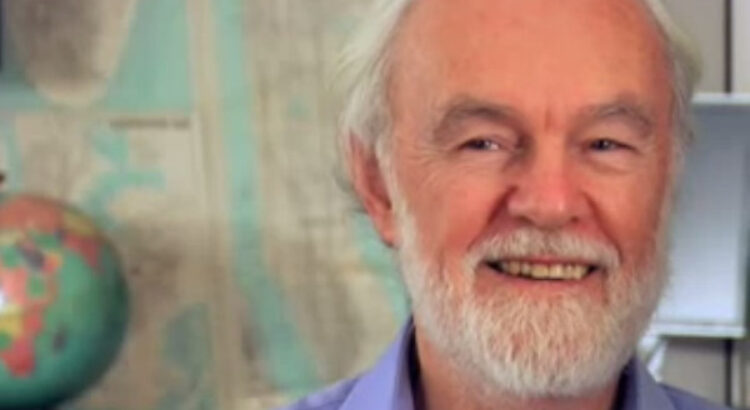
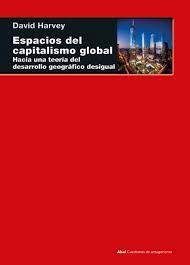
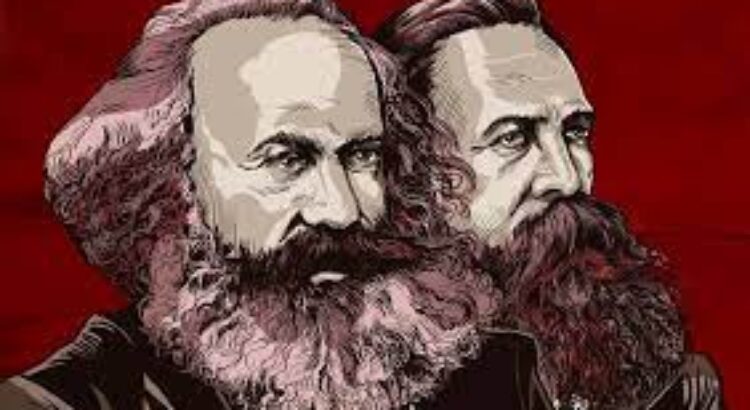










 Users Today : 29
Users Today : 29 Total Users : 35460046
Total Users : 35460046 Views Today : 41
Views Today : 41 Total views : 3418672
Total views : 3418672