Como parte de su activismo en pro de los animales, desarrolló la Brigada Animal México, el tour de activismo a nivel nacional y global más grande de la historia, visitando universidades, centros comunitarios y poblaciones activistas en 32 sedes del país. Ha sido coordinadora global y asesora de campañas antiespecistas para organizaciones internacionales, latinoamericanas e hispanohablantes, presentado conferencias magistrales sobre el especismo y las crisis que genera, creado contenido divulgativo, crítico, en medios audiovisuales y académicos; además, acciones disruptivas, legislativas, artivismo y de acción directa.
FSJ: ¿Cuándo nació tu vocación por la defensa de los demás animales?
PS: A los 12 años cuando empecé en el activismo.
FSJ: ¿Hubo algún referente en tu familia sobre el respeto y cuidado de las demás especies?
PS: No, pero me fue inculcado el interés por la lucha social vinculada a los derechos de lxs campesinxs y la soberanía.
FSJ: ¿Cómo enfrentas la lucha contra el especismo en un país como México?
PS: Con valentía, ante los riesgos que implican ser mujer y hacer activismo en un país misógino, armado, corrupto y profundamente desigual que apoya poco la lucha anti especista, donde hay una relación entre la industria alimentaria especista y lxs creadores de políticas públicas dañinas.
FSJ: ¿Cómo involucras elementos como etnia, clase y género en la defensa de los demás animales?
PS: Desde el estudio y enfoque interseccional, pues ninguna violencia es aislada. El especismo es un sistema de opresión que opera a través de mecanismos de control y normalización en las esferas: cultural, económica y política.
La violencia hacia lxs demás animales convive con otras formas de opresión, que se potencian unas a otras. La lucha anti especista no puede ser efectiva sin pensar sus estrategias desde el contexto capitalista y patriarcal. Esta perspectiva se encuentra en todas mis propuestas.
FSJ: ¿Crees que el movimiento animalista, liderado especialmente desde la academia, utiliza las herramientas adecuadas, materiales y discursivas, para persuadir a la comunidad en general de la importancia de esta causa?
PS: No. Creo que hay un esfuerzo importante por la divulgación, pero también autoritarismo, poca colaboración hacia el veganismo popular y carencia de pragmatismo, así como una ausencia de urgencia y radicalidad ante las crisis planetarias de origen especista y de consecuencias terribles para el resto de lxs animales
FSJ: ¿Cómo debe abordarse, desde tu perspectiva crítica, el problema del especismo en pueblos originarios -históricamente colonizados-para acercarse a ellos respetando su concepción del mundo?
PS: sin la perspectiva colonialista y romántica de que hay quienes «no entienden» o «sus costumbres deben ser respetadas sin cambio», puesto que la mayoría de los pueblos originarios no explotaba animales para la alimentación hasta la llegada de la invasión europea a nuestro continente, así como tampoco reproducía costumbres patriótico-cristianas que imponen la explotación animal bajo pretextos de «cultura».
Las comunidades indígenas también viven las consecuencias del especismo, en términos éticos, ambientales, políticos y económicos. Por lo que no debe ser menor su consideración, tanto desde el rol que juegan como violentadores, como el rol que les vulnera al imponerles prácticas alimentarias como la dieta estándar americana y costumbres judeocristianas especistas que reproducen desde contextos de vulnerabilidad sistemática.
FSJ: ¿Es el veganismo el ideal último en la defensa de los demás animales?
PS: lo es el veganismo popular.
FSJ: ¿Si es así, qué pasa con el problema del consumo y el capitalismo detrás de la ingesta de comida vegana o de la promoción de alimentos como el aguacate y la soya, ambos monocultivos, que comprometen la pervivencia de múltiples comunidades?
PS: Esos problemas no son del veganismo ni de «la comida vegana» puesto que sus productores son empresas especistas como: Cargill (dueña de Purina, principal productora de alimento para animales de diversas especies), Nestlé y otras. La producción de alimentos y su consumismo conflictivo son problemas de la cultura capitalista no de la práctica ética y política que es el veganismo. Sus autores son las mafias empresariales o del narcotráfico (en el caso del aguacate), que reproducen prácticas especistas y contrarias a los derechos humanos, no lxs productores y consumidores veganxs.
No predomina en las personas veganas el consumo de aguacate. En promedio, solo el 10% de la población es vegana, pero no así el consumo de aguacate que es generalizado, en un país como México, por ejemplo. Por otro lado, más del 75% del cultivo de soya en el planeta corresponde a soya destinada a la alimentación de lxs animales presxs en las granjas, de manera que su producción es especista y una consecuencia de la alimentación con animales y poco tiene que ver con productores o consumidores veganxs. Incluso la producción de productos alimentarios de origen vegetal poco tiene que ver, en términos generales y estadísticos, con la «comida vegana». Se puede argumentar que la producción agrícola actual es contraria al veganismo.
No deben confundirse el problema de la agricultura capitalista y la cancelación de la soberanía alimentaria con el veganismo, pues responden a sujetos políticos distintos. La soberanía alimentaria, así como la práctica ética detrás de toda actividad laboral, incluida la agrícola, debe sostener valores de justicia integral, así como la búsqueda de un veganismo popular.
FSJ: La defensa de los derechos de los animales es una apuesta eurocéntrica y anglosajona, que está siendo ampliamente difundida por académicos y activistas latinoamericanos. ¿Qué características debería tener esta causa en el contexto de Abya yala, reconociendo el colonialismo ya existente? ¿cómo podría construirse un movimiento que tenga en cuenta la interseccionalidad y la diversidad cultural nuestra?
PS: en nuestros contextos existen abundantes colectivos, comunidades y pensadores de habla hispana, que conocen y viven el especismo en Latinoamérica. Estos son los trabajos que debemos divulgar, no las perspectivas extranjeras, que si bien son interesantes no son más valiosas que las propias ni corresponden a nuestras realidades ni valores ni tampoco son propuestas imprescindibles, sobre todo tomando en consideración que la lucha por los derechos de lxs demás animales ha estado presente desde cientos de años atrás, previo a toda interacción academicista del elitismo extranjero. Por otro lado, sí es imprescindible recordar que el especismo, como sistema de opresión, es una imposición de lxs europexs invasores y el imperialismo por demás violento del norte global. Mientras que, en nuestros contextos, las propuestas por un veganismo popular y consciente de la interseccionalidad son abundantes.
FSJ: Finalmente, en una reciente ponencia dijiste que no crees en la regulación para avanzar en la defensa de los demás animales. ¿Cuál es la ruta por seguir y cuál la radicalidad, entendida como ir al origen del problema, propones?
PS: la regulación, como vía jurídica en la lucha por los derechos de lxs demás animales, es insuficiente, y muchas veces especista; por lo tanto, contradictoria porque toda regulación implica mantener el estatus de propiedad sobre lxs demás animales.
No es suficiente regular contra el «maltrato», es imprescindible una postura radical contra la opresión, es decir, abolicionista, que impulse cambios estructurales, e integrales, en las áreas del sistema social, no solo en la normatividad. Pero, particularmente en las leyes se debe velar por la vida de lxs demás animales y no por el libre mercado como en la legislación actual.
El antiespecismo debe involucrarse en la implementación y popularización de prácticas de producción, laborales, culturales, etcétera, que sean éticas, porque aún si, en el caso hipotético, mañana fuera ilegal matar animales de cualquier especie mientras las prácticas sociales éticas (como la alimentación basada en plantas o la vestimenta de corte textil y local) no sean accesibles para todxs difícilmente habrá algún cambio estructural.
El antiespecismo no debe velar solo por los derechos de lxs demás animales, sino por una soberanía alimentaria y justicia ambiental que garanticen la reproducción del veganismo como puntero ético en todas las facetas de la vida humana. Solo una comprensión compleja, sin divisionismos, dará lugar al respeto, libertad y dignidad para todxs lxs animales sin distinción de especie.
Ninguna violencia debe ser tolerada y, si lxs activistas no practican la radicalidad desde esta óptica; entonces no estamos trabajando por la justicia, sino por mantener el statu quo desde el antropocentrismo (con todas sus opresiones), algo que, desafortunadamente, sucede mucho en el regulacionismo lo cual, en muchos casos, no construye el fin último (la liberación animal), sino por aquello que puede hacerse sin «ofender» los intereses humanos. El asunto es que ningún interés humano es más valioso que el de cualquier otro animal.
Más información sobre su trabajo en: www.polifaceticaenlaweb.com y www.brigadaanimal.com
J. Fernanda Sánchez Jaramillo, abogada, comunicadora social y periodista, magister em relaciones Internacionales y doctoranda en derecho.
“Ningún interés humano es más valioso que el de cualquier otro animal”
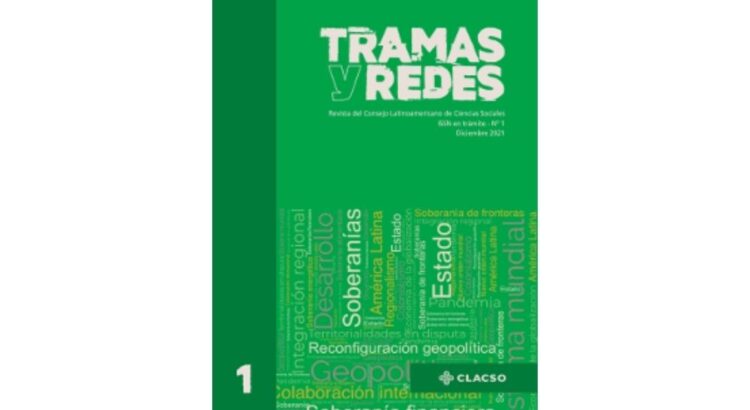

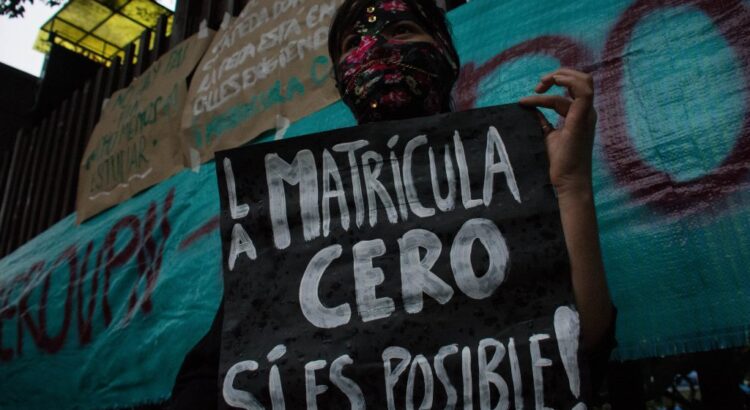

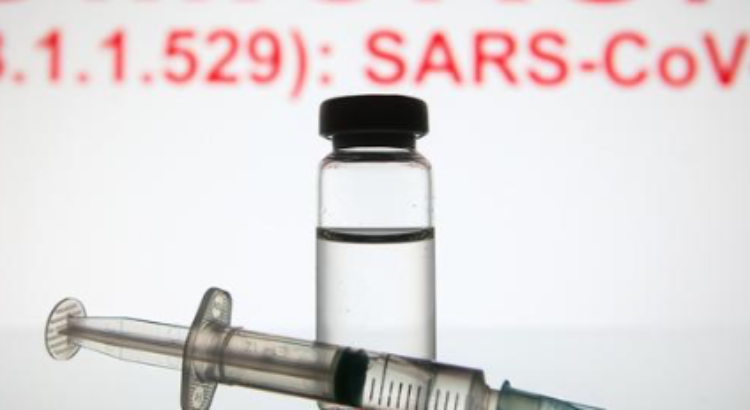









 Users Today : 185
Users Today : 185 Total Users : 35459780
Total Users : 35459780 Views Today : 345
Views Today : 345 Total views : 3418317
Total views : 3418317