Por: Lucas Aguilera
¿Qué es lo nuevo de las derechas “alternativas” y por qué siguen sumando adhesiones?
El avance de las fuerzas políticas reaccionarias en el mundo, más allá de las particularidades regionales y nacionales, exige un esfuerzo interpretativo sobre las transformaciones profundas de la economía política y de la producción de poder, sus personificaciones sociales, el correlato en la geopolítica y la construcción de sentido común. Adentrarnos en el caso argentino con la emergencia de Javier Milei, permite un acercamiento analítico a los fenómenos en curso.
El joven siglo XXI irrumpió con toda su maquinaria-digital y aceleradamente se transformaron las relaciones sociales que sostienen nuestras vidas. Este proceso de “pantallización” de nuestra cotidianeidad, ha dado como resultado un aumento exponencial en el tiempo que habitamos el territorio virtual, algorítmicamente organizado. Según el reciente informe de abril de 2024 de DataReportal, 5.440 millones de personas utilizan Internet, representando el 67,1% de la población mundial. Un crecimiento nada desdeñable -catalizado por la pandemia- desde el 2019, cuando el 57% de la población accedía a internet, es decir 4.388 millones de usuarios alrededor del globo.
Es posible agregar, sin objeciones, que en medio del vertiginoso desarrollo del régimen de acumulación y el cambio de fase del sistema capitalista que está configurando la era del metaverso, la democracia revela sus fines y demuestra sus límites. El capital ya no la necesita tal y como durante más de 2 siglos organizó la estructura política en la arena internacional, aunque los desgastados Estados nación sigan siendo un tablero importante en la disputa por la riqueza socialmente producida.
“La verdadera política es la política internacional” sentenció con certeza el estratega argentino Juan Domingo Perón promediando el S.XX, pero el mundo que supo leer, es otro. Qué lejos encontramos los tiempos de un polo socialista y un polo capitalista. La contradicción que se presenta en este tiempo histórico podría definirse por la disputa entre el proyecto de la globalización y sus contradicciones y la “derecha alternativa”, Alt-right o neoreaccionaria, livianamente llamada neofascista.
Se trata, en verdad, de distintas personificaciones sociales y políticas de una misma clase: la capitalista. Su semilla es idéntica, aunque sus ramificaciones y follajes se diferencien y compitan en busca de esa luz solar que les permite reproducirse. Ese sol es nada más y nada menos que la plusvalía, el tiempo de trabajo no remunerado, la última meta de la burguesía.
Esta disputa entre proyectos estratégicos del capital aparece en el campo de las ideas, en la “opinión pública”, como la contradicción “democracia versus libertad”. Partiendo del reconocimiento de su carácter antinómico, es posible encontrar allí un elemento explicativo. De un lado, los globalistas, los “rojos” socialdemócratas, con sus ideas formalistas de “democracia, igualdad y fraternidad”.
En la vereda de enfrente, los neoreaccionarios, libertarios o las derechas rupturistas -alternativas- enarbolando discursivamente la libertad en abstracto, capturando el descontento generalizado a lo largo y ancho del mundo, logrando capitalizar la insatisfacción ante los límites cada vez más evidentes de una democracia para unos pocos. Estos (falsos) libertarios sostienen que la modernidad ha llevado a la alienación, la destrucción ecológica y la deshumanización. Su premisa, en principio, no parece ser incorrecta. De allí la capacidad de captar el voto de grandes sectores de las bases de la pirámide social, cada vez más desigual.
El sistema democrático y sus representantes están siendo asediados por la corrupción, el fraude y la mentira de la clase política, sin distinción, de allí el concepto de “casta”, tan utilizado actualmente de manera sistemática. Sobre estas concepciones cabalga la propuesta de una democracia tecnocrática o neorreaccionaria -también llamada “tecnopolítica”-, que ofrece la aparente posibilidad de una “participación ciudadana” instantánea a través de las redes sociales, donde cada individuo expresa su opinión con la promesa de ser valorado y tenido en cuenta.
Así, el resurgimiento de las nuevas derechas se vincula a la insatisfacción social cada vez más extendida, tanto en el ámbito económico como en el plano ideológico. Ninguna de estas dos variantes logra satisfacer realmente o cubrir la demanda social actual; para ello estas derechas construyeron la propuesta, aparentemente “disruptiva» que logra atraer adeptos, con propaganda antisistema.
De fondo, lo que juega es la eficaz captación y utilización de la frustración social acumulada durante décadas de neoliberalismo. Este tiempo se caracteriza por una “purga continua” en las redes sociales, frente a un sistema que promete acceso ilimitado a bienes y servicios de acuerdo al mérito personal, como reflejo de status social, pero esconde la drástica reducción de oportunidades para edificar un futuro de inclusión y proyección personal y social.
No es que estas derechas sean realmente nuevas; sus discursos emergen de las entrañas del capitalismo, siendo las raíces mismas del sistema. Están fundamentadas en valores impuestos desde la ortodoxia de un momento anterior y sus instituciones, como las iglesias, las escuelas, los gobiernos y los medios de comunicación de antaño. Esas instituciones “del pasado” sentaron las bases de estos movimientos “del presente”.
A partir de esos valores e ideologías, estas nuevas derechas están generando rupturas en un orden que, a pesar de sus promesas, solo produce pobreza y malestar social. El fenómeno resulta ser un cóctel explosivo que impacta directamente en el corazón de los pueblos. Lo viejo siempre parece mejor, ya que el recuerdo se nos presenta sin los conflictos y tensiones de su tiempo.
Este escenario de insatisfacción (que las mismas élites económicas y políticas produjeron y dirigieron) genera un espacio que necesita ser ocupado. ¿Qué pasó que no lo ocuparon los proyectos nacionales y populares o los proyectos revolucionarios? No es sencillo elaborar las respuestas, pero está claro que esta nueva derecha rupturista entendió el momento histórico y sus transformaciones radicales, lo que apunto a desentrañar en mi libro “Nueva Fase. Trabajo, valor y tiempo disponible en el capitalismo del S.XXI” (2023).
El sistema está pasando de una fase mecánica-analógica-informática-tangible basada en energías fósiles a una fase digital-virtual-financiarizada-intangible basada en energías renovables, acelerando los tiempos sociales de producción: lo que en 1970 se producía en 8 horas de jornada laboral, ya en 2020 se producía en una hora y media. El cambio de fase, combinando la aceleración inédita de los tiempos de producción con la aceleración igualmente creciente de la circulación a través del e-commerce y las monedas digitales genera -me atrevo a decir- la mayor transformación de la historia contemporánea.
En este contexto, la derecha alternativa entendió cómo capitalizar la crisis de este tiempo. De la mano de las tecnologías en lo material, del aceleracionismo en lo teórico y de la libertad en lo ideológico, está logrando cubrir el espacio político-representacional vacío. Hay una puesta en marcha desde las redes sociales, controladas por la Nueva Aristocracia Tecnológica, de una producción de “nuevos signos” que expresan una recodificación de lo existente, una reconfiguración de las territorialidades, nuevos órdenes sociales y nuevas subjetividades en curso.
Nos encontramos inmersos en una decadencia económica, cultural, política y filosófica, casi involutiva. Esta crisis civilizatoria constituye un éxito para la nueva aristocracia, que destruye las capacidades creativas y de observación de la humanidad, con la sobreinformación difícilmente procesable y discursos sobreideologizados ocultando el verdadero problema, que es el tránsito hacia un sistema de mayor explotación, pero de aparente libertad.
La nueva Fase Digital trae aparejada, deliberadamente, un proceso de hiper fragmentación social e individualización atomizante. En palabras de Raúl Zaffaroni: “Están promoviendo la pulsión a la soledad, es decir, a desentenderse del destino como integrante de una comunidad”. Fundamentalmente, este tiempo trae un aumento en la explotación, casi imperceptible por la humanidad, porque quienes se disputan el control del futuro logran combinar y apropiarse del trabajo de millones de humanos, mediados por múltiples dispositivos conectados entre sí.
En lo social, híper fragmentación y aislamiento; en lo económico, combinación global de la producción y el consumo. Hoy podemos afirmar que el tiempo personal que transcurre cada vez más en la virtualidad, es tiempo para otro: es tiempo para el capital y tiempo de trabajo para nosotros, sin ningún tipo de remuneración. Tiempo de trabajo extraído gracias al Internet de las cosas que combina los múltiples usos individuales y a partir de ello elabora patrones y comportamientos de los instrumentos que manipulamos. Información que luego es evaluada, analizada y volcada al sistema productivo generando medios de producción de mejor calidad, acorde a las necesidades de los consumidores y con un costo cero. Lo que observa el consumidor, como cara visible del proceso, es la posibilidad de beneficiarse gratuitamente de las actualizaciones de los sistemas operativos de sus dispositivos tecnológicos e interfaces de la red de aplicaciones y plataformas a las que accede, ignorando que dichas mejoras se han realizado a partir del trabajo que le ha sido expropiado
El experimento Milei en Argentina: un “fenómeno barrial-global”
Javier Milei, presidente de Argentina, es una clara representación de esta nueva derecha. El “León” -como él mismo se ilustra- es el experimento de la aristocracia financiera y tecnológica. El “fenómeno barrial-global” más que un león, es, más bien, un peón importante construido estratégicamente para jugar en el gran tablero mundial.
Su figura, una mixtura bizarra de rockstar, panelista de TV y mesías anarcocapitalista, es utilizada para tensionar sobre el orden establecido. Indiferente frente a los agravados problemas sociales y a los intereses nacionales, la prioridad de su agenda es impuesta desde el exterior.
En tal sentido, la invitación a participar del G7, extendida a Milei por la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, o la bendición ofrecida por Elon Musk, dueño de X y Tesla, y la de Mark Zuckerberg, dueño de Meta, en los Estados Unidos, que hicieron una excepción y recibieron en reuniones al presidente. Demasiado para un outsider devenido en mandatario de un país con importantes reservas de recursos estratégicos y con alto desarrollo científico tecnológico a partir de la inversión pública en educación e investigación.
Lo que es evidente es que Milei adoptó sin tapujos ni disimulo el rol ofrecido por la derecha alternativa, e intentará llevar adelante el plan de los dueños de las tecnológicas hasta las últimas consecuencias, ubicando a la Argentina como un eslabón en la cadena global, fuente de suministro de energías para la Inteligencia Artificial a través de Vaca Muerta (gas y petróleo), “Vaca Blanca” (litio) y energías para la fuerza de trabajo a través de la “vaca viva” (alimentos). Siguiendo la definición de The Economist, “transformar a la Argentina en la Texas del sur”, el presidente anunció su intención de convertir al país en “el cuarto polo de Inteligencia Artificial a nivel mundial”, lo que significa desarrollo tecnológico y energético sin inclusión social en un proyecto de país para 10 millones de habitantes.
La disputa entre planes de industrialización con y sin distribución progresiva del ingreso se renueva, porque nunca dejó de estar en discusión quiénes se apropian de los avances sociales y la riqueza que sólo el trabajo produce. La base económica del proyecto en desarrollo en Argentina está configurada por la red financiera y digital, principalmente de la mano de Elon Musk y Mark Zuckerberg, que esperan con ansias desembarcar en el país. Parte de la red son también figuras como Peter Thiel, financista de Silicon Valley y de campañas electorales de Donald Trump, y Steve Bannon, ex asesor de Trump y el impulsor de la ultraderecha en Estados Unidos y Europa.
Se suma al entramado el magnate mexicano Ricardo Salinas Pliego, que además de apostar al proyecto económico de las grandes tecnológicas en la región, ha desarrollado una serie de think tanks, como “Caminos de la Libertad”, con los que busca un “cambio cultural”, con conocidas conexiones con La Libertad Avanza en Argentina.
Estos tanques de pensamiento son los que construyen el elemento ideológico del proyecto. Reproducen y amplían ideas que circulan en las redes sociales, instrumentos a través de los cuales conducen sus bases sociales “libertarias”. Maquillan y presentan como novedosos los fundamentos de teorías económicas sostenidas por Von Hayek o Milton Freedman y construyen sentido común apoyados en intelectuales orgánicos como Nick Land y Alexander Dugin. No le falta tampoco el elemento religioso para su estrategia de conducción, apoyada principalmente en el despliegue de las iglesias evangélicas y el sionismo coordinado desde Israel.
No hay que restar complejidad al aparato ideológico que les da sustento a estas derechas “neorreaccionarias” y su propuesta de “tecnopolítica”. Desde la perspectiva del aceleracionismo de Nick Land, se plantea que la tecnología y el capitalismo avanzan a un ritmo vertiginoso, generando transformaciones profundas y disruptivas en la sociedad y la política. La Cuarta Teoría propuesta por Alexander Dugin, también arroja luz sobre estos fenómenos. Dugin propone una síntesis de las ideologías políticas tradicionales (liberalismo, comunismo, fascismo) que se centra en el individuo, el nihilismo y la despolitización de los valores establecidos. Esta visión nos permite comprender cómo los movimientos neoreaccionarios buscan desafiar y subvertir las instituciones y normas democráticas existentes en favor de una nueva forma de organización social y política.
Al integrar estas perspectivas, podemos obtener una comprensión más profunda. La interacción entre la aceleración tecnológica propuesta por Land y la reconfiguración de valores y poder propuesta por Dugin nos permite vislumbrar cómo estos movimientos buscan establecer nuevas formas de identidad, autoridad y organización social en un contexto de transformación acelerada y crisis de legitimidad en las democracias occidentales.
Hay que pensar, reflexionar y actuar en función de este tiempo histórico. La humanidad universal tiene que tomar conciencia. Para el capital ya no tiene importancia la edad, el oficio, la profesión, la orientación sexual o el género, la condición o situación contractual. Da lo mismo si te considerás emprendedor o crees ser tu propio jefe; para el capital, hagas lo que hagas ya sos parte del Taller Global. Allí cada uno, interconectado en múltiples escalas, es el sostén de la maquinaria digital que produce beneficios que inmediatamente se vuelven ajenos. El o la trabajadora ocupa, sin distinción, la categoría de explotado: vos sos el zombie, no un libre prosumidor. Lo que hoy está en juego, si no rediscutimos nuestro propio proyecto como mayoría explotada, es básicamente, la posibilidad de que nos expropien nuestra esencia, nuestro espíritu mismo.
El desafío es pensar cómo se construye la fuerza necesaria para apropiarse del desarrollo científico tecnológico en curso -que nos pertenece en tanto es producto de la inteligencia colectiva y el conocimiento humano acumulado históricamente- para construir un proyecto económico, político e ideológico desde las grandes mayorías. Perón planteaba ya en el siglo pasado que “sin base científico-tecnológica propia y suficiente, la liberación se hace también imposible. La liberación del mundo en desarrollo exige que este conocimiento sea libremente internacionalizado”. Una premisa más que vigente, sobre la cual volver nuestra mirada.
Cómo pensar la arena política en estos tiempos supone construir alternativas reales que incluyan la discusión sobre las transformaciones estructurales en curso, en esta revolución tecnológica, para utilizar la técnica y el conocimiento estratégico en pos de resolver los grandes padecimientos de la Humanidad, reconstruyendo el tejido social, la co-existencia, base central de la esencia misma del ser humano.
* Magíster en Políticas Públicas y Desarrollo (FLACSO). Analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
Fuente de la información e imagen: https://www.nodal.am



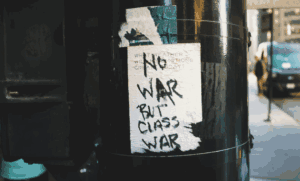

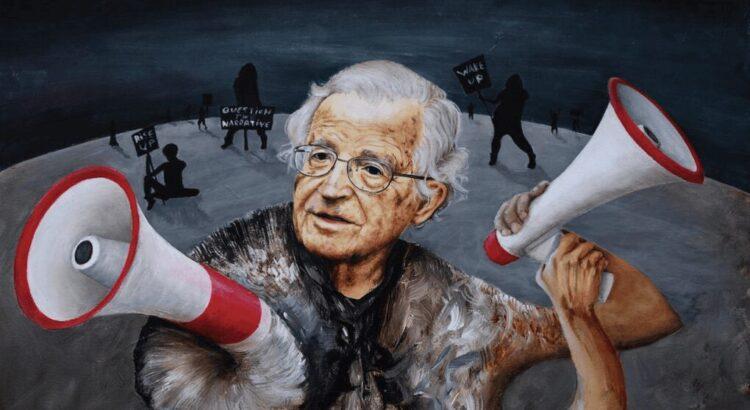




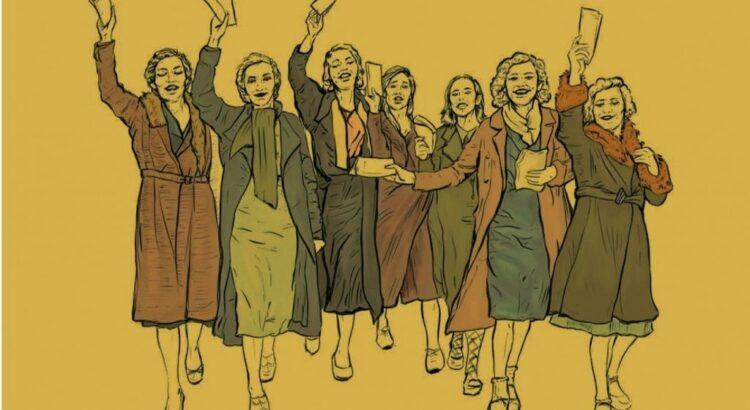










 Users Today : 81
Users Today : 81 Total Users : 35418901
Total Users : 35418901 Views Today : 99
Views Today : 99 Total views : 3352918
Total views : 3352918