Por: Andrés García Barrios
La educación debe despojarse de los roles primitivos (es obvio que las mujeres y las nuevas generaciones ya lo están haciendo) y emprender un nuevo intento.
En materia de ética, soy muy radical. No es presunción. Pongo como ejemplo el pensar que los seres humanos debemos tratarnos a nosotros mismos y a los demás como un fin y nunca como un medio para llegar a algo. ¿Usted, querido lector, piensa lo mismo? ¡Excelente! ¡Bienvenido al grupo de los radicales!
¿Que por qué me digo radical si no es más que un principio básico de la ética, muy común y aceptado? Bueno, porque eso no le quita lo radical, lo absolutamente radical. Verán: admitir que somos fines y no medios, significa –según yo– aceptar que, al nacer, valemos ya enteramente por nosotros mismos; es decir que, en sentido ético, no tenemos que hacer nada para valer. Y algo mejor: ningún esfuerzo nos agrega valor, ni siquiera la educación está ahí para eso. Y es que ya no podemos valer más, somos todo lo que podemos llegar a ser. En otras palabras, si creyéramos que los seres humanos estamos aquí para cumplir una misión, sería misión cumplida.
María Montessori estaba de acuerdo con esto cuando decía que los seres humanos nacemos como un dechado de virtudes, y que es el medio creado por los adultos el que nos va distorsionando; pero ella iba aún más allá al pensar que esto no era así sólo en sentido ético sino en todos los sentidos: decía e incluso demostraba que, si los dejáramos libres, rodeados de las condiciones necesarias para su florecimiento, las infancias aprenderían por sí solas todo lo que necesitan: leer, escribir, matemáticas, historia, geografía, todo. Incluso se orientarían hacia el sentimiento moral y la razón ética, y los misterios de la espiritualidad.
Había en la Montessori resabios de antiguas filosofías y religiones según las cuales los seres humanos estaríamos en este mundo tras haber renunciado a esa inherente perfección. En realidad, ésta permanecería en nosotros como tesoro oculto u olvidado, cubierto por todo tipo de distracciones y falsedades que le impiden lucir. Lo conveniente sería hacer a un lado todo eso y hallar nuestra total plenitud. Descubrirnos. La educación, y en general la comunicación humana, servirían para ayudarnos unos a otros a liberarnos, como fines en si mismos que somos: seres terminados, personas cuyo sentido se cumple no afuera sino dentro.
La educación sería, repito, quitarnos eso que nos sobra, deseducarnos, desaprender; convivir sin que medie entre nosotros ninguna promesa de ser mejores, sin pretender que nadie se comporte de una forma determinada. Desde este punto de vista, solo podría ser docente quién dominara el difícil camino de no querer que los demás cambien.
En un sentido, María Montessori veía en las y los docentes ese espíritu universal (que solemos asociar con la madre) para quien sus hijos son perfectos y nada les falta. Esta visión coincidiría con la del mito bíblico en el que el Dios creador reconoce la bondad de los humanos y los fija en un estado de completud paradisiaco. En ese mito, el espíritu protector se desdobla en la figura del Dios restrictor (asociado con el padre) que pone leyes y castigos a fin de separar a sus criaturas del entorno materno y arrojarlos a un mundo exterior (también creado por él, por cierto). Los humanos, que aún no están listos para vivir ahí, se ven obligados –ahora sí– a cambiar y mejorar.
Es así como empiezan a aprender que no son suficiente; que tienen que perseguir algunos fines e, inevitablemente, colocarse a sí mismos como medios para alcanzarlos. Dios siempre dice que el único fin es cumplir su ley. Y castiga a quienes no lo hacen. Unos saben la ley porque Dios se las dicta. Otros la decumbren con sus razonamientos. Unos más advierten que la creación tiene un orden cíclico y que la ley se revela en sus repeticiones y cambios. Ciertamente, entre ellos prevalecen quienes creen que detrás de los ciclos está Dios, que los gobierna, pero no faltan los desencantados que, dejando de creer en fantasmas, afirman que todo es materia.
Para estas personas, esta materia –que no tiene causa externa sino que es eterna o procede de la nada– posee una ley intrínseca que la rige. Ella misma (la materia) revela esa ley de forma matemática y estadística. Los seres humanos podemos conocerla pero no podemos modificarla. Es decir, estamos condicionados por el flujo de la naturaleza y no podemos influir sobre él de ninguna forma. Sin embargo, ese flujo es tan complejo, tan lleno de “infinitas” variables, que nos crea una sensación de libertad: gracias a esto nos sentimos en él como pez en el agua, aunque estemos sometidos a todas las condiciones del entorno. Así pues, nuestra conciencia no es más que una especie de efecto fantasma de la materia y no tiene ninguna relevancia salvo la de gozar o padecer el entorno, y permitirnos testificar nuestra supervivencia o nuestro derrumbe. Ser medios o fines no depende en realidad de nosotros sino de esa determinación natural.
Otra postura científica (porque, como ya se dio cuenta, lector-lectora, es de ciencia que estamos hablando) sugiere que la materia –en su ductilidad– puede producir seres humanos conscientes capaces de voltear a su vez hacia la materia y modificarla, no al grado de cambiar sus leyes pero sí de aprovecharlas para su beneficio; reunidos en sociedades conscientes, los humanos se van dando cuenta de lo que es mejor para ellos, y van trazándose una y otra vez nuevos fines, y ensayando –dentro de los límites de la ley material– nuevas formas de organización para alcanzarlos. Este diálogo perpetuo y tormentoso entre la conciencia creciente y la dura materia, crea la historia humana. El pez se ha construido un barco y viaja sobre él conduciendo el timón y las velas para ir más rápido y más lejos y con más seguridad de lo que le permiten sus propias aletas y sus propios recursos.
Suena bien. Aunque no deja de resultar curioso esto de ser materia que adquiere conciencia y que tiene la capacidad de crearse su propio fin y sus propios medios de alcanzarlo. No sé a ustedes, pero a mí, el que la materia se sostenga a sí misma me parece una especie de levitación, tan milagrosa como aquello otro de haber surgido de la nada. Mística de la materia, podría llamarle. Pero me pregunto: creer en ello ¿no requerirá mucha fe?
Fe. ¿De qué se nutre?, ¿de nosotros mismos? Mmm… Siento que algo falta. Vuelve en mi auxilio la idea de una ética radical: ¿será que ésta también, como toda raíz (radical significa eso, de raíz), tiene que recibir su alimento del exterior? Si me veo a mí y a mis semejantes como seres que valen por sí mismos, ¿en qué fundamento ese valor? Las raíces de una ética radical ¿se abastecen de sí mismas o tienen que ir mas allá, hacia una fuente? Ludwig Wittgenstein, el gran filósofo alemán, se negaba a disertar sobre ética diciendo que el origen de ésta tendría que estar más allá de lo abarcable por el lenguaje y que por lo tanto, simplemente era mejor no hablar de ella. A partir de entonces, quienes quieren hablar de ética y entender de medios y fines, se arriesgan a caer en el ridículo de apelar a la existencia de un ser inefable (del que no se puede hablar) que le dé sostén y sentido, y justifique el hecho de valorarnos por nosotros mismos. Así que surge de nuevo el Dios indemostrable. En beneficio de esta valiente y ridícula postura se puede decir que, si bien es tan absurda como todas las otras que hemos visto, a ella los calificativos de absurda e indemostrable no le caen tan mal: la fe que la sostiene y el Ser mismo que la justifica pueden reconocer, sin tanto pudor, su falta de evidencia y de toda lógica.
Consciente de esto, un gran filósofo del siglo XVII, místico y científico –Blas Pascal (ese del que nos hablaban los libros de física)– retaba al mundo entero a decidir, no sobre la existencia o no existencia de Dios (tan indemostrables una como la otra), sino sobre algo más sencillo (y a la vez más piadoso y tremendo): el beneficio de creer. Si ambas opciones eran igual de probables, ¿por qué elegir la que implicaba mayor pérdida? Después de todo, creer en Dios y ganar, era ganarlo todo; no creer y perder, era perderlo.
Como es obvio, no muchos colegas de Pascal se dejaron convencer por los místicos beneficios de la apuesta, y la controversia entre la ley de la materia y la ley de Dios (es decir, entre una ética autosustentable, por decirlo así, y una trascendente) fue en aumento. Llegado el siglo XX, la tensión entre ciencia/lenguaje y ética/espiritualidad era insostenible. Para los millones de incautos que no podían decidirse, la opción de Pascal casi se traducía en echar volados para elegir a cara o cruz en qué creer. Según yo, no puede haber nada más triste. En efecto, Karl Jaspers, otro sabio alemán, advirtió que el ser humano, antes agobiado de preguntas, ahora se estaba ahogando en respuestas: leyes, razones, dogmas, una especie de totalitarismo del juicio que hacía imposible decidir cualquier cosa con un poco de libertad, tomar aire. Entonces, contra todo ese maremágnum de ideas, Jaspers encontró a Dios. Lo hizo de la forma más sencilla que podía haber, casi sin pensarlo: diciendo sólo “Dios existe”. Con esa sola frase, sin pretender añadirle nada (enunciada no como dogma religioso sino como expresión existencial), Jaspers se abrió a un más allá no restrictivo, sin ley. Era un Dios sin determinaciones; es decir, no era determinado Dios, no era cierto tipo de Dios, era ese Dios del cual sólo se puede decir que existe. Sí, sólo eso. Ese Dios que existe (y del que no se podía ni debía decir otra cosa) era un Dios que nos evitaba la angustia de definirlo y de esa manera nos liberaba de nuestro discurso disertativo (omnipotente, omnisciente, omnipresente) que quiere conocer la realidad, la eternidad, la vida “como si nosotros las hubiéramos creado” (en palabras de la gran filósofa española María Zambrano). Esa sola frase “Dios existe”, sin más, nos eximía de todo esto (y de paso, le respondía a Wittgenstein y a su famosa idea de que “de lo que no se puede decir nada, es mejor no hablar”).
Para Jaspers, los seres humanos que deciden liberarse de sus condicionamientos opresores, son seres humanos capaces de amarse unos a otros, y de comunicarse y resolver sus problemas desde un nivel existencial profundo, sin juicios de ningún tipo (ni siquiera juicios éticos de valor) que los sigan determinando (por fin, nada de medios, fines y esas cosas). Es tal la confianza de Jaspers en ese tipo de comunicación que su amiga Hannah Arendt, otra gran filósofa, exclama: “En la vida de usted y en su filosofía se refleja cómo los seres humanos pueden hablar unos con otros incluso en las condiciones del diluvio”.
En fin, tal era el pensamiento de Jaspers. Seguramente, algunos lectores se sentirán motivados por él (a éstos les recomiendo su breve libro La filosofía desde el punto de vista de la existencia, publicado por el Fondo de Cultura Económica de México). Sin embargo, la verdad es que la gran mayoría de sus contemporáneos no creyeron que aquellas dos palabras fueran algo más que el mismo dogma de siempre, que pudieran ser la liberación de toda una época abrumada por la conciencia y la razón, o anestesiada por el cinismo y la violencia.
En un mundo así, sólo había un posible respiro; una postura que opinara que cada quien debía pensar lo que le diera la gana, que todo era verdad, que somos solo medios, solo fines, solo materia, solo espíritu o lo que queramos. Es la filosofía posmoderna, todavía vigente, que tanta gente critica pero que es la única que, advirtiendo la imposibilidad humana de coger al toro por los cuernos, se decidió a coger a los cuernos por el toro para mostrarnos lo ridículo de nuestro atrevimiento.
Respaldado en lo anterior, quiero terminar este artículo dando mi muy personal y posmoderno punto de vista. Pienso, para empezar, que toda la confusión y el sofoco de ideas que hicieron crisis a lo largo del siglo XX, son consecuencia de los hechos que narra aquel viejo mito patriarcal: una humanidad que atribuye a la madre la inevitable pulsión de sobreproteger a su progenie, asfixiándola al darle un valor de fin en sí misma por el que no tiene que hacer nada para ser perfecta; ello obliga al padre a ejercer la astucia y la ciencia para arrancar a los infantes de sus brazos, y a establecer leyes que les arrojen al mundo de los propósitos siempre incumplidos y que, manteniéndoles todo el tiempo ocupados, les impidan volver.
En realidad, los humanos somos –como hemos demostrado– seres sin mucha capacidad de consideración, todavía poco razonables, frágiles e indefensos, maleducados y desarropados, y obligados de forma prematura a ganarnos el pan: verdaderos «niños de la calle» arrojados a las garras de un mundo para el que no estamos listos.
Animales inmaduros, merecemos darnos la oportunidad de recapitular, sin que deba antes mediar la destrucción del mundo, un nuevo diluvio. Para ello, hay que despojarnos de nuestros roles primitivos (es obvio que las mujeres y las nuevas generaciones ya lo están haciendo) y emprender un nuevo intento. Esta vez nuestra inspiración sería un Génesis protagonizado, ya no por el mismo Dios patriarcal sino por un Dios Materno (le llamo Dios materno –y no Diosa o Creadora– con intencional androginia). En esa nueva versión, el inicio sería igual, con la creación de una naturaleza desbordante y el resguardo de sus más jóvenes y frágiles criaturas –eternamente amados sólo por ser sí mismos– en un Edén. Ahí, un árbol del conocimiento iría creciendo a la par que los infantes. Mamá Dios (otro de sus nombres) pasaría los primeros años de su vida cuidándoles, educándoles (normas sociales, colaboración, inteligencia emocional, escucha activa y todo eso), enseñándoles a cultivar el árbol, platicando cuanto fuera posible de cómo es el mundo (mostrándoles fotos, por supuesto) y luego, con la edad, permitiéndoles breves incursiones en éste. Finalmente, cuando les sintiera preparados, les llevaría a comer el fruto del árbol del conocimiento y, dándoles su bendición, les vería partir, no sin recordarles “Ésta es su casa, vuelvan cuando quieran”, y un último y sollozante “No se pierdan”.
Ah, y una última cosa: la serpiente estaría presente, por supuesto, sólo que ahora se dedicaría a hacer campaña por el derecho animal.
Fuente de la información e imagen: https://observatorio.tec.mx
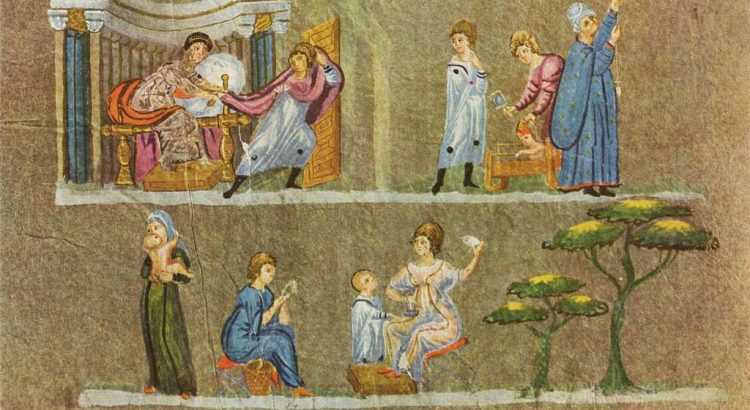




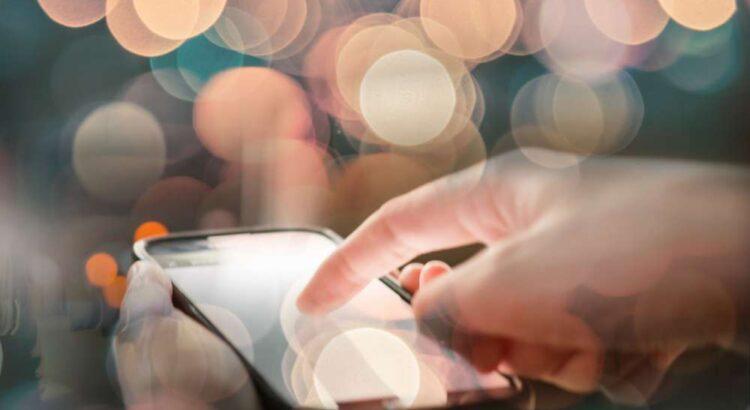
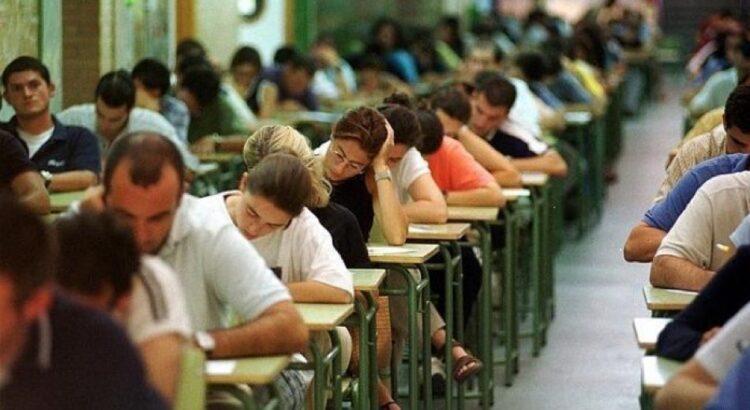

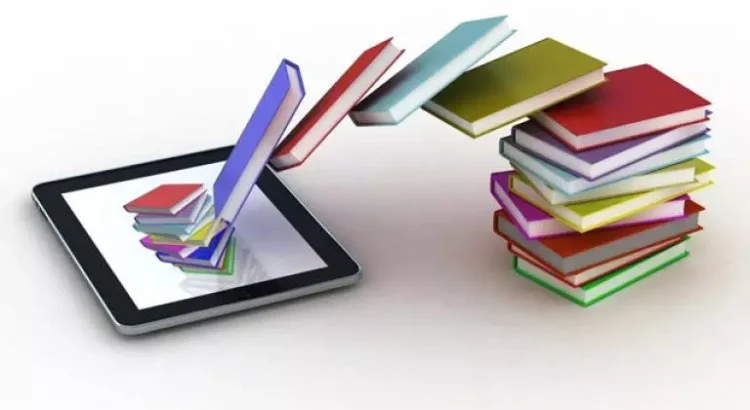






 Users Today : 45
Users Today : 45 Total Users : 35460062
Total Users : 35460062 Views Today : 61
Views Today : 61 Total views : 3418692
Total views : 3418692