Día de la maestra en Uruguay
Escrito por la Maestra Ana Claudia Pérez y la Profesora Estela Gramajo

Pensar en la sociedad es pensar en la humanidad en varias dimensiones: social, económica,
política, cultural entre otros pero ninguno de ellos podría desarrollarse sin educación, sin maestros
y maestras, sin niños y niñas, sin espacios de construcción, es decir que no podemos pensar la
sociedad sin la escuela pública, y si bien la escuela pública la hacemos entre todos y todas también
es verdad que sin maestros y maestras no habría escuela.
Durante el período colonial y en las primeras décadas del siglo XIX, la educación primaria en
nuestro país se desarrollaba en el hogar, contratando a instructores que enseñaban a los niños y
niñas conocimientos básicos de aritmética, matemática y lengua pero cabe destacar que estos
niños y niñas pertenecían a familias adineradas de la alta sociedad ya que eran quienes podían
costear los gastos de la institutriz.
En estos tiempos que corrían, el 26 de mayo de 1816, durante el período artiguista, se funda la
primera Biblioteca Pública, propuesta por el presbítero Dámaso Antonio Larrañaga. La iniciativa
fue ratificada por José Gervasio Artigas desde Purificación. Larrañaga, en su carácter de director,
pronunció la oración inaugural, donde expresó: “Una biblioteca no es otra cosa que un domicilio
o ilustre asamblea en que se reúnen, como de asiento, todos los más sublimes ingenios del orbe
literario o por mejor decir, el foco en que se reconcentran las luces más brillantes que se han
esparcido por los sabios de todos los países y de todos los tiempos. Estas luces son las que el
ilustrado y el Gobierno vienen a hacer comunes a sus conciudadanos.” Cuatro días después,
sensible a la repercusión pública del hecho, Artigas dispuso que el santo y seña de su ejército en
Purificación fuera “Sean los orientales tan ilustrados como valientes”.
Luego la educación pasó a implementarse en los colegios privados (católicos) pero seguían
accediendo a la educación solo quienes podían costearlo, en otras palabras sólo aprendían a leer y
a escribir una pequeña élite acaudalada en una sociedad segmentada en quienes sabían leer y
escribir y en quienes no. Es aquí donde aparece, en la segunda mitad del Siglo XIX, la figura de
José Pedro Varela quien, como instructor de educación pública, recorrió las escuelas del país y
llegó a la conclusión que plasma en sus obras “La legislación escolar” y “La educación del
pueblo”, de que solo una pequeña parte de la sociedad sabían leer y escribir, considerando este
hecho muy injusto en un país ganadero y pastoril que se preparaba para la industrialización y fue
así que comenzó una lucha por una educación más democrática y a decir de sus palabras «La
educación, como la luz del sol, puede y debe llegar a todos». Como sostiene Méndez Vives (2007)
Varela más que reformar creó un sistema educativo. Dió contenidos científicos a los programas de
estudio, seleccionó personal docente dando amplia participación a la mujer, implantó la descentralización administrativa, procurando la participación popular en el mejoramiento de la escuela pública, impulsó la construcción de escuelas y la fabricación de materiales didácticos.
Varela, inspirado en la obra de Sarmiento, junto con varios jóvenes amigos impulsó la creación de
un movimiento educacional, la «Sociedad de Amigos de la Educación Popular», que confluyó en
la aprobación -por el Gobierno- de una Ley de Educación y en su designación como Inspector
Nacional de Instrucción Pública en 1877. Su temprana muerte en 1879 no le impidió dejar sentada
las bases de un sistema escolar, cuyas líneas generales se prolongarían a través de más de un siglo
(Bralich, 2011).

Varela consideraba que la educación era la herramienta para resolver las contradicciones del
liberalismo clásico. También creía que la educación era la que permitía formar a los niños para ser
hombres y a los hombres para ser ciudadanos. “Y las inmensas riquezas nacionales movidas por el
brazo del pueblo, trabajador e ilustrado, formarán la inmensa pirámide del progreso material.”
“La ilustración del pueblo es la verdadera locomotora del progreso.” Asimismo se inspiró en los
modelos educativos que conoció en Europa y Estados Unidos concretando sus ideas y su proyecto
en el gobierno militarista de Lorenzo Latorre.
Es acá cuando nace, en nuestro país, la educación pública laica, gratuita y obligatoria,
características fundamentales para un pueblo que consolida sus bases en la democracia y la
participación. Según datos de la UNESCO del 2019, Uruguay tiene una tasa de alfabetización del
98,77%1. Es notable que la tasa de alfabetización femenina es superior a la masculina, con un
99,04% de mujeres alfabetizadas frente al 98,48% de hombres.
Muchos años después en nuestro país se celebra el día del maestro, siendo la fecha designada por
el Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal el día 22 de setiembre, el cual se firmó en
agosto de 1939, durante la presidencia de Alfredo Baldomir (militar, arquitecto y político, que
siendo Jefe de Policía de Montevideo participó en el golpe de Estado de Terra, en 1933), siendo en
ese momento Ministro de Instrucción Pública y Previsión Social el nacioanlista Eduardo Víctor
Haedo. Desde entonces, en la educación inicial y primaria ese día es un asueto escolar, que se
ubica en medio de las vacaciones de setiembre. En la actualidad en nuestro país el 97% de los
maestros son mujeres, por ello se le denomina, en general, “el día de la maestra”.
Asimismo esta idea de conmemorar la labor de los maestros y maestras surgió a principios del
siglo XX, como resultado de las políticas públicas de universalización de la educación. Pero
muchos años después, en 1994, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró el 5 de octubre como el Día Mundial de los Docentes.
Construcción de una identidad: del maestro apóstol al maestro como trabajador consciente
En nuestra sociedad, como en la mayoría de los países, el rol de los maestros desempeña un papel
importante en el desarrollo de la sociedad y si pensamos en América Latina es ésta una región
donde se enfrentan grandes desafíos que van desde la diversidad cultural hasta las desigualdades
sociales y económicas aunque todos sabemos que los maestros y maestras influyen sobre el
progreso educativo, social, económico y cultural del país.
La identidad docente es un pilar fundamental en el sistema educativo de cualquier país, ya que no
solo define la labor de quienes se dedican a la enseñanza, sino que también influye en la
formación de las futuras generaciones. En este contexto, es esencial reconocer a aquellos docentes
que, a través de su dedicación y creatividad, han dejado una huella imborrable en sus estudiantes y
en la sociedad en general. Docentes destacados, con enfoques revolucionarios, pioneros en su
época, y un compromiso inquebrantable con la pedagogía, han contribuido a la construcción de
una identidad que trasciende las aulas, inspirando a otros a seguir su ejemplo y a fomentar un
aprendizaje significativo y transformador. En el presente artículo, se destaca la actuación y la
influencia de maestros y maestras, reconociendo que no se abarca la totalidad de figuras
educativas. Esta selección busca poner de relieve las contribuciones significativas de estos
profesionales, aunque es importante señalar que existen numerosos educadores cuyas aportaciones
también merecen ser reconocidas.
Uno de los episodios más destacados fueron las Misiones Socio-Pedagógicas, que se llevaron a
cabo entre 1945 y 1959, contaron con la participación de varios maestros y estudiantes de
magisterio. Estas misiones fueron organizadas por estudiantes de magisterio y otros institutos
normales, así como por la Universidad de la República. Entre los maestros destacados que
participaron en estas misiones se encuentran:
Julio Castro (1908 – detenido-desaparecido el 1° de agosto de 1977) fue un destacado maestro,
periodista, intelectual y luchador social uruguayo. Sus principales aportes incluyen su compromiso
y defensa de la educación rural, analizando y trabajando para mejorar las condiciones educativas
en las zonas más desfavorecidas del país, participando en diversos congresos de maestros rurales y
realizando investigaciones sobre el analfabetismo en Uruguay y América Latina. Fundó y
colaboró en varios medios de comunicación, como el diario «El Nacional»; y el semanario
«Marcha», donde denunció las injusticias sociales y promovió la educación como herramienta de
cambio. Escribió numerosos libros y artículos sobre educación, incluyendo El Analfabetismo
(1940), El banco fijo y la mesa colectiva (1942), La Escuela rural en el Uruguay
(1944),Coordinación entre Primaria y Secundaria (1949), Cómo viven «los de abajo»; en los
países de América Latina (1949), Bombas y dólares sobre Guatemala (1954), El Plan de Estudios
Magisteriales (1960), La escuela rural en esta hora (1961), Tenencia de la Tierra y Reforma
Agraria (1965), reflejando su compromiso con la educación y su visión de una sociedad más justa
e igualitaria. Como firme defensor de los derechos humanos y la justicia social, fue secuestrado y
desaparecido durante la dictadura uruguaya debido a su activismo y sus críticas al régimen. Su
legado sigue vivo en la lucha por una educación inclusiva y de calidad, dejando una huella imborrable en la educación y la sociedad uruguaya, e inspirando a educadores y activistas en la actualidad.
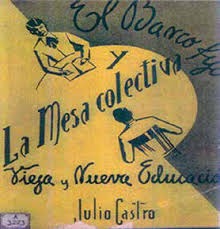
Jesualdo Sosa (1905 -1982) fue un destacado maestro, escritor, pedagogo y periodista uruguayo.
Su actividad docente se centró en la educación rural, y su obra más conocida es «Vida de un
maestro»;, una novela autobiográfica que retrata su trabajo en la escuela de Canteras de Riachuelo,
en el departamento de Colonia. Entre sus principales obras se encuentran: Vida de un maestro
(1935): Una novela autobiográfica que critica el sistema educativo de la época. 180 poemas de los
niños de la escuela de Jesualdo (1938): Una recopilación de poemas escritos por sus alumnos.
Problemas de la educación y la cultura en América (1943): Un análisis de los desafíos educativos
y culturales en América Latina. 17 educadores de América (1945): Un estudio sobre la vida y obra
de destacados educadores latinoamericanos. La expresión creadora del niño (1950): Un libro que
explora la creatividad infantil y su importancia en la educación. Fuera de la escuela (1960): Una
reflexión sobre la educación fuera del ámbito escolar tradicional. El niño y la educación en
América Latina (1966): Un análisis de la situación educativa en América Latina. Antecedentes de
mi pedagogía de la expresión (1968): Un libro que detalla su enfoque pedagógico basado en la
expresión infantil. Jesualdo Sosa también dictó conferencias y cursos en diversos países de
América, Europa, Asia y África. En 1961, al inicio de la Revolución Cubana, viajó a Cuba, donde
entre 1961 y 1962 se desempeñó como decano de la Facultad de Educación de la Universidad de
La Habana. Durante este tiempo, también colaboró como asesor en la Campaña de Alfabetización,
un proceso que tuvo un impacto profundo en la transformación educativa de la región. La
alfabetización se convirtió en un tema central en la vida y obra de Jesualdo Sosa, marcando su
compromiso constante con la educación y el progreso social, con su posición sobre la relación
entre las esferas de lo político y de lo educativo. Es por esto que en la actualidad se ubica a
Jesualdo Sosa entre quienes valoran el papel democratizador de la escuela en el ámbito social.
Para él, el analfabetismo era un resabio de la esclavitud y señalaba: Yo no estoy dispuesto a hacer esclavos: prefiero hacer rebeldes contra cualquier esclavitud.
La pedagogía de la Escuela Nueva, iniciada por el reformista norteamericano John Dewey, tuvo
una profunda influencia en Uruguay a lo largo del siglo XX. Intelectuales y pensadores como Julio
Castro, Reina Reyes y Agustín Ferreiro fueron entusiastas del escolanovismo. Sin embargo,
Jesualdo Sosa siempre se mantuvo escéptico sobre los alcances reales de la Escuela Nueva como
herramienta de transformación social o empoderamiento de los desposeídos. Aunque valoraba los
avances progresistas de la escuela "progresista" en comparación con el opresivo y disciplinante
esquema de la escuela tradicional, Jesualdo nunca dejó de criticar y cuestionar profundamente las
limitaciones de una pedagogía "democratizante" condicionada por el modo de producción
capitalista. Además, desenmascaró el centro imperialista de su producción intelectual y teórica, el
imperialismo norteamericano.
Clemente Estable (1894 -1976): Un científico y pedagogo uruguayo que también participó en
estas misiones y dejó un legado importante en la educación del país. Revolucionó la educación
con su Plan Estable, un enfoque pedagógico innovador inspirado en las teorías de Dewey. Este plan centraba el aprendizaje en el niño, respetando sus intereses y ritmos individuales, y promovía
una educación integral basada en la investigación y la experiencia. Aunque enfrentó dificultades
para su implementación a gran escala, el legado de Estable sigue siendo relevante, inspirando a
educadores que buscan sistemas educativos más justos y equitativos. Además de ser un destacado
pedagogo, Estable fue un renombrado científico que fundó el Instituto de Investigaciones
Biológicas, combinando rigor científico y pedagogía innovadora para transformar la educación y
la investigación científica en el país.
Estas misiones tenían como objetivo mejorar las condiciones educativas y sociales en las áreas
rurales de Uruguay, y los maestros que participaron en ellas realizaron un trabajo invaluable en la
promoción de la educación y el bienestar de las comunidades rurales. Otras maestras que se destacaron por sus aportes fueron:
Enriqueta Compte y Riqué (1866 –1949) se graduó como maestra de primer grado a los 19 años.
En 1887, fue designada subdirectora del Instituto Normal de Señoritas y viajó a Europa para
especializarse en educación preescolar, estudiando las enseñanzas de Friedrich Fröbel. En 1892,
fundó el primer jardín de infantes público de Uruguay y de toda Latinoamérica, adaptando los
principios fröebelianos a la realidad uruguaya. Implementó métodos psicológicos y pedagógicos
que respetaban la individualidad y capacidad personal de aprendizaje de los niños. Su enfoque se
centraba en el desarrollo integral del niño, fomentando su creatividad y autonomía. Fue una
precursora de la enseñanza laica, basada en la igualdad social y la superación de prejuicios. Creía
firmemente en la educación como herramienta para la justicia social. Realizó numerosas
publicaciones en revistas y libros especializados en educación infantil. También se integró a varias
asociaciones que luchaban por los derechos de la mujer, contra la tuberculosis y el alcoholismo.
luchó por el voto femenino en Uruguay: "La concesión de derechos políticos a la mujer
transformará hondamente la condición social de los pueblos. ¿Cómo no es posible concebirlo? Es
indudable que será para su provecho, pues los errores de la inexperiencia pronto quedarán
compensados por el beneficio que aportarán las cualidades femeninas, al fundirse en un mismo
propósito, con las del hombre.
Además, con el estallido de la Guerra Civil en España, su país natal, integró la Comisión para la
Paz, y fue defensora de la República y de las libertades. En sus últimos años, acostumbraba a
visitar presos en las cárceles, porque creía que había que apoyarlos. Afirmaba que «todos los seres
humanos nacen buenos y que solo un medio desfavorable llega a apartarlos del bien».
Reina Reyes (1904 – 1993) fue una destacada maestra, pedagoga, psicóloga, periodista y
legisladora uruguaya. A lo largo de su vida, Reyes realizó importantes contribuciones, en
diferentes áreas. Fue una militante activa en causas populares, movimientos en defensa de la
educación pública y laica, la educación rural, la autonomía universitaria y los derechos del niño y
el adolescente. Entre sus obras se encuentran La Escuela que el Uruguay necesita (1943), La
Educación Laica (1946), Psicología y Re-educación del Adolescente (1963), ¿Para qué futuro
educamos? (1973), en el que critica la educación tradicional y aboga por una educación que forme ciudadanos críticos y comprometidos con la sociedad, preparando a los estudiantes para enfrentar
desafíos futuros. Destaca el rol fundamental del educador como agente de cambio, la necesidad de
una educación contextualizada que considere las realidades sociales y culturales de los
estudiantes, y defiende el derecho a una educación inclusiva y accesible para todos.
———————————-
Más allá de nombrar algunas de tantas maestras y maestros que aportaron al magisterio, a la
intelectualidad y a las luchas sociales, es necesario destacar el papel del magisterio organizado.
Como se expresa en la página de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) : en 1945, como
resultado de la decisión de las entidades gremiales que nucleaban a la casi totalidad del magisterio
nacional, la Confederación de Maestros del Uruguay y la Federación de Asociaciones
Magisteriales del Uruguay (FAMU), convocaron a un Congreso Constituyente con el objetivo de
unificar al magisterio uruguayo. Del mismo, resultó el 20 de febrero de 1945 la fundación de la
Federación Uruguaya de Magisterio. Ese año, importante en cuanto a la definición de proyectos
discutidos largamente, marcó la creación de la Federación a partir de las gremiales existentes
(Confederación de Maestros del Uruguay y Federación de Asociaciones Magisteriales del
Uruguay [FAMU]), al realizarse la convocatoria a un Congreso Constituyente que Año 1945
definió su creación. A partir de ese momento, «culminando un largo proceso unificador» , la
FUM participó en todas las actividades sindicales y académicas del país, marcando tendencia a
través de sus posiciones de vanguardia pedagógica, sindical y social. (Lopez Fraquelli, 2007)
Se consagró como algunos de sus fines: representar a todos los maestros agremiados en la
enseñanza, propender a perfeccionar y mantener el régimen de autonomía técnica, administrativa y
financiera para la enseñanza pública, propiciar una activa defensa de la democracia y la justicia
sociales.
Puede acceder a una presentación power point de este artículo haciendo clic en el siguiente enlace Dia-de-la-Maestra-en-Uruguay
Durante la dictadura cívico-militar en Uruguay (1973-1985), los maestros organizados jugaron un
papel crucial en la resistencia contra el régimen autoritario, que pretendía adoctrinar e instalar un
tipo de pensamiento único, acrítico. A través de sindicatos y organizaciones como la Federación
Uruguaya de Magisterio (FUM), los maestros se unieron para defender la democracia, la
educación pública y los derechos humanos. Los maestros participaron activamente en huelgas,
manifestaciones y otras formas de protesta, denunciando las violaciones a los derechos humanos y
la represión del gobierno. Además, muchos maestros fueron perseguidos, destituidos, expulsados
al exilio, detenidos y desaparecidos debido a su activismo y oposición al régimen.
Cada 1° de agosto (día que fue detenido desaparecido Julio Castro) se recuerda a maestros y
maestras, estudiantes magisteriales, profesores, profesoras y trabajadores de la enseñanza
detenidos desaparecidos y en cada 20 de mayo en las Marchas del Silencio, el pueblo uruguayo les
dice PRESENTES.
Podemos plantearnos el por qué del Día del Maestro, y la respuesta que más resuena es que es un
día para reconocer la vocación de los profesionales y técnicos de la educación, para homenajear a
los maestros y maestras por su trabajo, compromiso y dedicación, y sobre todo para reivindicar la
figura de quien tiene el sueño y la convicción de que una sociedad más justa es posible a través de
la educación, parafraseando a Paulo Freire de que la educación no cambia el mundo sino que
cambia a las personas que cambian el mundo.
Bibliografía
Acosta, Yamandú (2012) Pensamiento uruguayo: Estudios latinoamericanos de historia de las ideas y
filosofía de la práctica. NORDAN COMUNIDAD.
Álvarez López, Pablo (2007) Maestro Jesualdo Sosa: designación a la Escuela Nº 329 del departamento de
Montevideo, artículo publicado el 30 de mayo de 2007 en el sitio web del Parlamento Nacional de Uruguay
(en Montevideo). Consultado el 1 de mayo de 2018.
Anáforas. (n.d.). Misiones Socio-Pedagógicas en Uruguay. Recuperado de
https://anaforas.fic.edu.uy/jspui/handle/123456789/52105
Bralich, Jorge. (2011). JOSÉ PEDRO VARELA Y LA GESTACIÓN DE LA ESCUELA URUGUAYA.
Revista Historia de la Educación Latinoamericana, 13(17), 43-70. Retrieved January 15, 2025,
Recuperado de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-
72382011000200003&lng=en&tlng=es.
EcuRed. (n.d.). Jesualdo Sosa. Recuperado de https://www.ecured.cu/Jesualdo_SosaEcuRed. (n.d.).
Jesualdo Sosa. Recuperado de https://www.ecured.cu/Jesualdo_Sosa
Federación Uruguaya de Magisterio. (n.d.). Historia. Recuperado de https://www.fumtep.edu.uy/la-
fumtep/2013-03-11-20-43-49
García Alonso, M., & Scagliola, G. (2013). Misiones Socio-Pedagógicas del Uruguay (1945-1971):
Documentos para la memoria. Páginas de Educación, 6(2). Recuperado de
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-74682013000200007
Giménez Rodríguez, Alejandro (2014). Alfredo Baldomir». El libro de los Presidentes Uruguayos.
Ediciones Cruz del Sur.Méndez Vives, E. (2007). El Uruguay de la modernización. En Historia uruguaya, tomo 5. pp 37-39. Ediciones de la Banda Oriental. ISBN 978-9974-1-0462-4.
Scagliola, G. (2018). Una experiencia desconocida: las Misiones Socio-Pedagógicas en Uruguay (1945-
1959). Revista del IICE,pp 44, 37-50. Recuperado de
https://anaforas.fic.edu.uy/jspui/bitstream/123456789/56744/1/6287-Texto-15729-1-10-20190531.pdf
Scagliola, G. (2012). Los inicios: entre la idea y la acción, en M. García Alonso; G. Scagliola (coords.):
Misiones Socio-Pedagógicas de Uruguay: Primera época (1945-1971). Documentos para la memoria.
Montevideo: ANEP. Consejo de Formación en Educación.
Soler Roca, M. (1987): “El movimiento a favor de una nueva escuela rural” (Cap. 1) en Angione; Brindisi;
Castrillón; Demarchi y otros: Dos décadas en la historia de la escuela uruguaya. El testimonio de los
protagonistas. Montevideo: Edición de la Revista de la Educación del Pueblo.
Soler Roca, M. (2007). Cronología: Homenaje a Julio Castro. Ministerio de Educación y Cultura.
Recuperado de
https://www.autoresdeluruguay.uy/biblioteca/julio_castro/lib/exe/fetch.php?media=cronologia_juliocastro.
pdf
Soler Roca, M. (2007). Bibliografía de y sobre Julio Castro. Ministerio de Educación y Cultura.
Recuperado de
https://anaforas.fic.edu.uy/jspui/bitstream/123456789/66272/1/Bibliografia_de_y_sobreJC_SolerRoca.pdf
Uruguay Educa. (n.d.). Efemérides: [Primera biblioteca pública].
http://uruguayeduca.anep.edu.uy/efemerides/516
Varela, J.P. (1865): "Los gauchos" en: La Revista Literaria. Nº 13, p. 207- 210.
Varela, J.P. (1964): La Legislación escolar. Biblioteca Artigas.
Varela, J. P. (1910): "La Educación del Pueblo". El Siglo Ilustrado





 Users Today : 127
Users Today : 127 Total Users : 35459593
Total Users : 35459593 Views Today : 209
Views Today : 209 Total views : 3417967
Total views : 3417967