Por Gustavo Teres
Realizado para el Centro Internacional de Investigación Otras Voces en Educación
FECHA DEL DÍA DEL MAESTRO: 11 DE SEPTIEMBRE
DECRETO N°21.215 DEL 10 de septiembre de 1945 J. e I.P.) – Instituye el día 11 de septiembre de cada año como “Día del Maestro” (Bol. Of., 19/9/945).
Considerando: Que la Primera Conferencia de ministros y directores de educación de las Repúblicas Americanas, que se celebró en Panamá en 1943, instituyó como día del maestro, el 11 de septiembre de cada año – aniversario del fallecimiento de don Domingo Faustino Sarmiento – como homenaje de gratitud y devoción de los maestros de América al prócer que con abnegación y sacrificios enseñó y orientó a los pueblos del continente. Que debe hacerse efectiva la resolución de la precitada Conferencia de Panamá, honrosa para la Argentina, cuna del ilustre patricio. Por ello, el presidente de la Nación Argentina, decreta:
Art. 1 – Instituyese como Día del Maestro, el 11 de septiembre de cada año, aniversario del fallecimiento de don Domingo Faustino Sarmiento, que deberá ser conmemorado en todos los establecimientos educativos del país.
Art. 2 – Comuníquese, etc. – FARRELL. – Antonio Benítez.
UN ORIGEN INTERNACIONAL
Entre septiembre y octubre de 1943 se desarrolló en Panamá la Primera Conferencia de Ministros y directores de Educación de las Repúblicas Americanas, en la cual hubo múltiples resoluciones.
En dicha Conferencia atravesada por la guerra, se hizo alusión a la educación como una herramienta clave para la paz, como así también aportar a su proceso de universalización.
Con tal motivo se efectuó un homenaje vinculado al 55 aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento y se propuso al día 11 de septiembre como “Día del Maestro”, para el conjunto de los países americanos, la iniciativa reconocía el inmenso aporte pedagógico del educador argentino y ampliaba esa distinción a todos los maestros de América por su trabajo y abnegación.
A lo largo de la historia los diferentes países fueron decretando el “Día del Maestro” a partir de fechas significativas para cada nación.
La UNESCO instaura a partir de 1996, el 5 de octubre como el “Día Mundial de los Docentes”.
EL PADRE DEL AULA
“En la Argentina se puede hablar de Educación a favor o en contra de Sarmiento, nunca sin Sarmiento”.
Fue una de las personalidades políticas más importantes y a la vez polémicas de nuestra historia. La fecha del 11 de septiembre tiene un alto contenido simbólico que no solo celebra, sino que interpela al magisterio y a toda la sociedad. Sus reflexiones, sus escritos y su intervención política han tenido un sentido fundacional para ese momento histórico.
Un hombre de ideas volcado a la acción que solo cursó un año de escuela primaria en su provincia de San Juan y el resto de su formación la realizó de manera autodidacta.
En 1839, inició su campaña a favor de la educación pública.
En 1840, encarcelado, logra huir y se exilia en Chile, donde continúa publicando artículos En diversos diarios del país trasandino, fundando también la primera escuela de preceptores.
En 1845, viaja en misión oficial a Europa y Estados Unidos, desde esa fecha hasta 1849 publica sus obras literarias más importantes: “Facundo – Civilización y Barbarie”- 1845, “Método gradual del enseñar a leer el castellano”-1845, “Viajes por Europa, África y América”-1849, “Educación popular”- 1849.
En 1854, fue electo diputado de la Legislatura de Buenos Aires, luego se desempeñó como gobernador de la provincia de San Juan donde dictó una ley que propiciaba la enseñanza primaria obligatoria.
Siendo electo presidente de la Nación, desde 1868 hasta 1874, fundó más de 800 escuelas y triplicó la cantidad de alumnos.
Su gestión lo llevó a crear la Academia Nacional de Ciencias, la Facultad de Ciencias y Matemáticas, el Colegio Militar, el Liceo Naval y el Observatorio Astronómico, como así también fundó la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares y construyó más de 100 de estas.
Luego de su mandato, continuó siendo un hombre de acción impulsando numerosas iniciativas educativas.
En 1881, fue nombrado Superintendente General de Escuelas.
En 1884 logró la sanción de su viejo proyecto de educación gratuita, laica y obligatoria:
La Ley 1.420.
En 1888, retirado de la política se trasladó a Paraguay en cuya capital falleció el 11 de septiembre de ese mismo año.
“Facundo – Civilización y Barbarie”- 1845
Es uno de los escritos fundacionales de la literatura argentina que describe un estado de situación del país y ofrece un programa político e ideológico para construir una nación que antagoniza entre “los hombres civilizados” y “las masas semi bárbaras”, esta contradicción recorre gran parte de la historia política argentina y en muchos aspectos se mantiene hasta nuestros días.
La dicotomía “Civilización y Barbarie” fue una construcción de raíces históricas utilizada por las clases dominantes para legitimar el enfrentamiento con un enemigo interno que instalaba un orden de una Nación Argentina blanca, europea y racista, expresión de los sectores de poder local que no alteraba la dependencia oligárquica de Inglaterra y luego de Estados Unidos.
“Educación Popular”- 1849
Fue una de las obras pedagógicas más importantes de la historia argentina, “El más rico y original ensayo pedagógico que a la fecha ha producido América”, señaló Gregorio Weinberg, 1999. Recoge influencias de pedagogos europeos, Pestalozzi y Condorcet. Este libro aborda acerca del gobierno de la educación, el financiamiento, la inspección educativa, el rol de los maestros, su formación alrededor de las Escuelas Normales definidas como un “Convento” donde el maestro se formará como “un pobre y modesto apóstol de la civilización destinado a llevar luz de la instrucción a todas las zonas del estado”, destaca la formación de mujeres maestras no solo por su disposición “natural” sino porque contribuyen a toda la sociedad, reivindicando el rol de éstas en la vida pública. Resalta la importancia de los contenidos y métodos de enseñanza y reconoce el valor estratégico que tiene la educación inicial.
“El exitoso del paradigma pedagógico con el que reguló su ascenso público será también el paradigma que le ofrece a la nación que todavía no existe”, Beatriz Sarlo. Para Sarmiento, la escritura era un acto revolucionario, de protesta, una arenga al pueblo en contra de los gobernantes despóticos y un modo de establecer vínculos con el Estado y de habitar espacios públicos.
UN HOMBRE DE IDEAS Y DE ACCIÓN
Sarmiento se ubicó como un intérprete de la burguesía argentina en su etapa liberal que confrontó contra el feudalismo de la época.
Leer críticamente a Sarmiento nos permite apreciar la necesidad de recuperar una tradición de pensamiento holístico, de visión sistémica de los problemas sociales y educativos.
Instaló problemáticas que analizaban cuál debía ser la función social de la educación, su sentido político y contracultural, donde se desprendió la necesidad de construir una identidad nacional que garantizara la cohesión social negando cualquier perspectiva de diversidad cultural e inestabilidad política, prioridad que debía estar hegemónicamente en la órbita del estado.
El pensamiento y la acción de Sarmiento están atravesados por grandes aciertos, exabruptos, decisiones políticas conservadoras y reaccionarias.
Recibió críticas de todo el espectro político e ideológico de nuestro país.
La derecha nacionalista lo atacó por intentar romper pautas culturales propias de la sociedad tradicional.
La izquierda liberal y moderada solo enfatizó el carácter progresista de su pensamiento pedagógico negando el desprecio y ataque a la cultura popular como a la política de exterminio hacia esos sectores.
Por último, el nacionalismo popular sostuvo que se confundió civilización con cultura e instrucción con educación tratando de extirpar de raíz los elementos locales de las culturas preexistentes, o sea, crear una Europa en América destruyendo al indio y al gaucho que eran un obstáculo para el crecimiento en perspectiva europea y de las clases dominante. Sarmiento fue un pensador controversial, su obra fue y es cuestionada desde distintos ángulos y él mismo se ha contradicho en muchas ocasiones sobre los mismos temas. Como dijo Ricardo Rojas en su prólogo a la edición de “Educación Popular” de 1915: “En cuanto, al lector, le rogamos que no olvide al juzgarlo, la época y circunstancias en que sus páginas fueron escritas”.
LAS LUCHAS MAGISTERIALES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD
DOCENTE: La larga Marcha de Apóstoles Laicos a Trabajadores de la Educación “Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece, así como propiedad privada, cuyos dueños, son los dueños de todas las cosas. Esta vez es posible que se quiebre el círculo”, Rodolfo Walsh.
En 1981, en San Luis se concretó la primera huelga docente, ocho docentes orientadas por su directora Enriqueta Lucero, llevaron a cabo una medida de fuerza suspendiendo las clases hasta cobrar lo adeudado. La rápida actuación de Sarmiento permitió que las docentes percibieran sus haberes, aunque luego las maestras fueron separadas (por el gobierno de San Luis) de sus puestos como castigo por su “proceder irrespetuoso”. A principios del siglo XX comienzan los primeros intentos de organización sindical, en esas primeras décadas es vital la influencia de las ideas anarquistas y socialistas. En la provincia de Mendoza se produjo un movimiento huelguístico masivo encabezado por Florencia Fossatti, una maestra ligada a la renovación pedagógica, defensora de una escuela laica, democrática y autogestionada.
Dicho acontecimiento y los que le sucedieron fueron el punto de partida de un incipiente proceso de sindicalización. Reconociéndose muchas de ellas como trabajadoras. Hasta mediados de la década del ‘50, los docentes no tenían a las organizaciones gremiales como una referencia fuerte, algunos condicionantes eran:
- El origen social de los docentes pertenecientes a una clase media urbana.
- La función social y su representación, ya que la mayoría se veía bajo la concepción de apóstol o como funcionario con influencias individualistas y liberales. Al decir de un docente “se creía que no era propio de un maestro comportarse como un obrero cualquiera”.
- Otros factores que obstaculizaron eran: la separación histórica entre docentes titulados y no titulados, las diferencias entre nacionales y provinciales, por último las diferencias jerárquicas entre los maestros de primaria y profesores de secundaria.
Un primer paso en esta construcción identitaria fue el profesionalismo docente donde la vocación empieza a ser reemplazada por las competencias técnicas. Este proceso abrió un camino de movilización y huelgas que culminaron con la sanción del Estatuto Docente que regulaba en gran medida su trabajo con derechos y obligaciones garantizando estabilidad, carrera docente, capacitación gratuita, salario y jubilaciones justas, participación en el gobierno escolar, vacaciones pagas y legalizaba la libre agremiación. En la década del ‘60 se consolidan las organizaciones sindicales en todo el país donde convivieron dos orientaciones: los profesionalistas y los sindicalistas.
Los profesionalistas hacen hincapié en los aspectos técnicos y su identidad sociolaboral analizándola de acuerdo a su status profesional y no en relación a su vínculo con la patronal. La sindicalista se sentía hermanada con el conjunto de la clase obrera planteando la creación de sindicatos únicos.
Las rebeliones obreras de fines de los ‘60 y principios de los ‘70 acercaron cada vez más a los docentes con la clase trabajadora, ayudando a acentuar la identidad de trabajador de la educación por sobre la de apóstol (vocación) o profesional.
Tres discusiones se instalan en esa década y continúan:
- El perfil sociolaboral – ¿Trabajador de la educación o profesional?
- Ideologías organizativas – ¿Profesionalista o sindical?
- ¿Los docentes se deben sumar al conjunto del Movimiento Obrero? En 1973 en Huerta Grande se cristaliza la unidad nacional sindical que contiene una definición estratégica en su declaración de principios, “El docente, trabajador de la educación, está trascendiendo la condición de trasmisor de conocimientos para actuar permanentemente como un factor importante del avance social que posibilitará la auténtica liberación del hombre, la patria y los pueblos”.
La irrupción de la dictadura militar (1976-1983) interrumpió ese proceso ilegalizó el funcionamiento sindical y produjo la muerte y desaparición de más de 30.000 personas dentro de los cuales 600 eran docentes.
Luego de la vuelta a la democracia, el Fondo Monetario y organismos internacionales exigieron políticas de ajuste, el salario pasó a ser una de esas variables con una brutal pérdida del poder adquisitivo.
El 14 de marzo de 1988, comenzaba la larga huelga recordada como “El Maestrazo”, 43 días de paro por tiempo indeterminado, donde la CGT se suma por primera vez a una lucha docente convocando a un Paro Nacional en solidaridad junto a 530.000 maestras y maestros en conflicto, el cierre de ese conflicto fue la “Marcha Blanca” integrada por columnas provenientes de todos los lugares del país.
Con la llegada del gobierno menemista se manifestó una lucha emblemática del movimiento docente, la “Carpa Blanca”. Instalada un 2 de abril de 1997 frente al Congreso donde los docentes comenzaron un ayuno líquido reclamando aumento de salario, Ley de Financiamiento Educativo y derogación de la Ley Federal de Educación. La protesta se extendió durante 33 meses, ayunaron 1.380 maestros, fue visitada por alumnos de 7.000 escuelas y estuvo rodeada de un amplio apoyo de sindicatos, movimientos sociales, políticos y fundamentalmente trabajadores de la cultura. Su final fue un 30 de diciembre luego de la aprobación de una controvertida Ley de Financiamiento Docente.
En el 2007, en pleno conflicto en la provincia de Neuquén, cae asesinado el maestro Carlos Fuentealba. Este hecho causó una gran conmoción en la sociedad argentina. Habían asesinado a un maestro del pueblo, comprometido con las causas justas de la comunidad que habitaba.
En cada una de estas gestas la disputa por el sentido estuvo presente. Las luchas del magisterio fortalecieron la identidad docente como trabajador de la educación.
DOS MAESTRAS QUE HICIERON ESCUELA
Su desempeño laboral y pedagógico en el surgimiento del sistema educativo fue un aporte al fortalecimiento de la identidad y al sostenimiento de una escuela pública emancipada
En esta breve síntesis encontraremos trabajadoras que defendieron la educación, que aportaron a la construcción de una educación transformadora involucradas en la superación de las desigualdades. Son vidas atravesadas por la voluntad de cambio, por la importancia del trabajo de educar y por el compromiso pedagógico y político con la educación como derecho.
JUANA MANSO Buenos Aires, (1819-1875)
Fue una libre pensadora que luchó por construir una educación pública, laica, moderna y popular. Ávida lectora, profesora, traductora, periodista, autora de novelas, poemas y de libros escolares. Sabía que en una sociedad conservadora y patriarcal educar era, y es, un acto emancipatorio.
Las mujeres, junto a otros sectores sociales oprimidos y discriminados, encontraron en
Juana Manso a una intelectual comprometida con hacer de la Argentina una sociedad igualitaria.
Los conservadores la difamaban por ser mujer y atreverse a participar en eventos y espacios públicos considerados de exclusividad para los hombres. Quien sí la reconoció como educadora, fue Domingo Faustino Sarmiento.
Manso se dedicó a la docencia comprometiéndose con la educación pública.
Fue directora del primer colegio mixto del país, medida que apoyó para comenzar a igualar las condiciones de inclusión educativa de niñas adolescentes y mujeres.
Denunció la injerencia de la iglesia en la vida pública, cuestionó formas de enseñanza que consideraba anacrónicas y promovió la utilización del juego como herramienta para el aprendizaje. Impulsó la construcción de bibliotecas populares y dirigió la revista pedagógica más importante de la época: “Los anales de la educación común”.
Su vida demostró en los hechos que el ámbito natural de realización de la mujer no era el hogar, tal como prejuzgaba e imponía la sociedad de su época, como así también estimuló el acceso de mujeres a la lectura y la escritura abriendo camino para dejar de “ser habladas” y se escuche su propia voz.
ROSARIO VERA PEÑALOZA La Rioja, (1873-1950)
Es considerada una de las pioneras de la educación nacional por impulsar una propuesta educativa novedosa para el Nivel Inicial.
Su mirada estaba puesta tanto en la Formación integral de las infancias como en promover su encuentro y sentimiento de pertenencia en torno a una identidad social y cultural común. Como sostuvo este compromiso hasta el último de sus días se la reconoce como la «maestra de la patria».
Organizó el nivel inicial y la Formación de maestras jardineras en todo el país, con centralidad en el juego y la experiencia como usinas pedagógicas.
Ante las referencias a las maestras como la segunda madre y la definición de la tarea de enseñar como apostolado o misión, Rosario Vera defendió los derechos sociales, políticos, civiles de las mujeres, tomando posición en cada discurso, reivindicó a la docencia como un trabajo que debía ser dignificado manifestándose sobre la estabilidad, el salario y el escalafón.
Peñalosa comprendía a la educación como un proceso integral que comenzaba en los primeros años de vida. Haciendo hincapié en la expresión oral y en la construcción de conocimiento a través de la creatividad, la exploración y el juego como eje vertebrador de la actividad del niño.
El rumbo de sus convicciones pedagógicas y su irrefrenable pasión por aprender fueron definitorias para el sistema educativo argentino abarcando no solo las disciplinas tradicionales sino también todas las áreas expresivas.
A lo largo de su carrera ocupó diversos cargos directivos y fue funcionaria en La Rioja, Córdoba y la ciudad de Buenos Aires.
En 1926 se jubiló continuando una nueva etapa de su trayectoria, Rosario se dedicó a investigar, a escribir y a viajar por todo el país para formar docentes, crear sociedades populares de educación, entrevistarse con artistas y científicos, asesorar instituciones. El 28 de mayo de 1950, a los 77 años, Peñaloza falleció. Agrupaciones y colectivos docentes adoptaron esa fecha para celebrar en su honor el “Día de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera”, reconocimiento oficializado por ley en el año 2014.
A modo de cierre, 11 de septiembre: “Día del Maestro”, una efeméride que consagra una jornada para celebrar en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, un día de reflexión sobre el oficio de enseñar desplegado por miles de docentes junto a sus organizaciones sindicales y pedagógicas, defendiendo, construyendo una escuela pública que es parte del orgullo nacional, un espacio que garantiza derechos y distribuye riqueza simbólica.
Descarga aquí la presentación en Power Point relacionada con el tema: OVE Dia-del-Maestro-en-Argentina


Gustavo Adrián Terés
Profesor en Ciencias de la Educación
Profesor de Educación Física
República Argentina




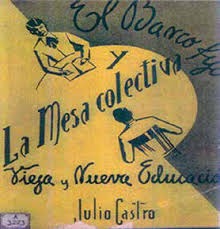
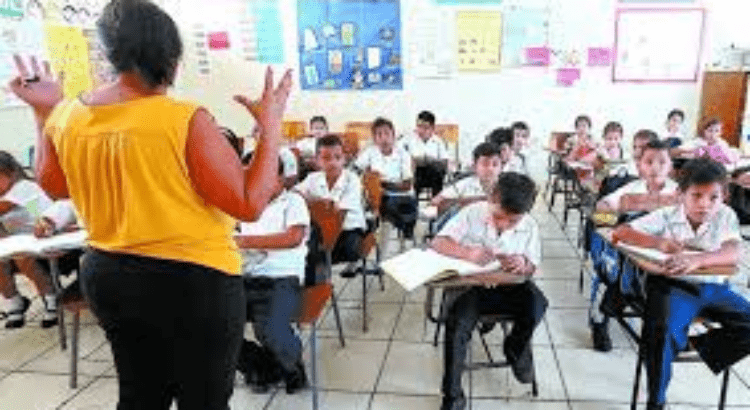










 Users Today : 62
Users Today : 62 Total Users : 35459657
Total Users : 35459657 Views Today : 131
Views Today : 131 Total views : 3418103
Total views : 3418103