Por: Guadalupe Jover
Evaluar no es calificar, ni clasificar, ni mucho menos sancionar; evaluar es diagnosticar qué está fallando y brindar las herramientas para ponerle remedio. Requiere confianza y respeto recíproco entre evaluador y evaluado, capacidad de escucha, corresponsabilidad. Y es siempre un viaje de ida y vuelta.
Poco antes de dedicarme a la docencia lo que de verdad me apasionaba era el baloncesto. Jugué medianamente en serio durante toda mi adolescencia y primera juventud, y estuve a las órdenes, por tanto, de no pocos entrenadores y alguna entrenadora. Y aunque es cierto que en la cancha se asume la relación de jerarquía entre quien dirige el equipo y quienes disputan los partidos, nada puede funcionar si no es desde la confianza recíproca. Huelga decir que aquellos entrenadores con quienes más a gusto me encontré fueron aquellos en quienes más confiaba. Admiraba a quien era capaz de detectar y corregir con precisión un error reiterado -un gesto en el tiro, una posición en defensa- y era capaz de hacerlo sin recurrir al grito o la humillación, que de aquello también había. Los buenos entrenadores combinaban profesionalidad -conocimiento, pasión y compromiso- y afabilidad. Nos exigían al máximo, pero no a todas lo mismo. Jamás nos pusieron una nota, que de bien poco nos habría valido.
Así debiera ser, a mi manera de ver, la evaluación en las aulas. Porque evaluar no es calificar, ni clasificar, ni mucho menos sancionar; evaluar es diagnosticar qué está fallando y brindar las herramientas para ponerle remedio. Requiere confianza y respeto recíproco entre evaluador y evaluado, capacidad de escucha, corresponsabilidad. Y es siempre un viaje de ida y vuelta.
Cierto que la escuela no es la cancha. La condición de estudiante es bastante más compleja. En los aprendizajes de niñas y niños son muchos los factores implicados: está, en primer lugar, su grado de “educabilidad”, es decir, la medida en que tienen las necesidades básicas cubiertas (salud, alimentación, afecto) y que les permiten estar en condiciones de poder aprender; está también el entorno en que están escolarizados, el clima de aula, el vínculo con sus compañeros y profesores, las expectativas que sobre ellos proyectamos; está el horario escolar, el currículo de las asignaturas, la metodología didáctica, etc. Y está, a veces aún por definir, qué aprendizajes son relevantes y cuáles secundarios. De todo ello debiera ocuparse una buena evaluación de diagnóstico.
Limitar la evaluación del sistema educativo al rendimiento del alumnado en un conjunto de pruebas de papel y lápiz, individuales y contrarreloj es, por tanto, tan miope como injusto. Limitar el análisis de resultados a que estudiantes y familias se apliquen y, todo lo más, a “promover” planes de mejora en el centro, como si este fuera un verbo performativo capaz de ejecutar la acción que entraña con solo nombrarlo, es una clara dejación de responsabilidad.
¿Por qué esas resistencias de estudiantes y docentes, de gran parte de las familias, a la reciente proliferación de las evaluaciones de diagnóstico? Quizá porque la experiencia nos dice que es poco lo que han diagnosticado, menos lo que han remediado y mucho lo que han contaminado.
¿De qué han servido las evaluaciones externas multiplicadas desde hace unos años en nuestro sistema educativo sino para agravar las desigualdades, culpabilizar a los estudiantes y tender un manto de sospecha sobre los docentes? No han redundado -en absoluto- en beneficio de niños y niñas. Al tiempo que se les detraían apoyos y se los hacinaba en las aulas, se multiplicaban unos exámenes cuyo efecto más palpable ha sido desterrar del día a día aquellos aprendizajes que no entraban en el examen. ¿Qué se ha hecho después con los resultados, más allá de servir al juego de la competitividad y el ranking, más allá de agravar las desigualdades entre quienes ya de entrada tenían diferentes condiciones de partida? Las únicas beneficiarias han sido -me temo- las empresas encargadas de pasar dichas pruebas, engordados sus bolsillos con cuantías de dinero público y un volumen ingente de datos acerca de cuyo destino no siempre sabemos.
La reflexión podemos hacerla extensiva a PISA. ¿De qué han servido las pruebas de la OCDE aparte de para llenar titulares y convertirse en arma arrojadiza de los gobiernos de turno, si ni siquiera sus luces -una interesante radiografía acerca de los procesos de comprensión lectora- se han traducido en cambios en la formación docente o en la apuesta por las bibliotecas escolares? El descrédito de la comunidad educativa hacia las evaluaciones externas es absoluto. Y es una pena.
Así las cosas, tampoco resulta tranquilizador el planteamiento que de ellas se hace en el proyecto de la que habrá de ser la nueva ley educativa. Cuatro evaluaciones de diagnóstico al alumnado nos encontramos en la LOMLOE. En 4º Primaria y 2º Secundaria, de carácter censal, a cargo de las administraciones educativas. En 6º Primaria y 4º ESO, de carácter muestral -aunque con la puerta abierta a que pueda ser censal- llevada a cabo por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en colaboración con las administraciones educativas. Su objetivo, informar y formar -y, en su caso, orientar– al alumnado, familias y centros. La de 2º ESO, nos tememos, no tendrá más intención que derivar a los programas de Diversificación a quienes no encajen en los currículos estandarizados. Si tan positivo es trabajar con menores ratios, con los currículos organizados en ámbitos y con otras metodologías, ¿por qué no importar estas propuestas a las aulas ordinarias y evitar la separación de unos estudiantes y otros?
Quiero decir con ello que, puestos a evaluar y a buscar soluciones a los problemas detectados, hay un margen mucho más amplio del que tenemos asumido. Pero, ¿quién evalúa a los otros agentes implicados en el proceso educativo? ¿Qué hay de los currículos, los recursos, el diseño mismo de las pruebas? ¿Quiénes participan en su elaboración? ¿Quiénes asumen responsabilidades con sus resultados? ¿Y por qué evaluar solo la competencia en comunicación lingüística y la competencia matemática del alumnado -los dos únicos aspectos explicitados en el proyecto de ley- y no otros elementos al menos tan importantes en la propia formulación legislativa, como la coeducación y la educación para la sostenibilidad, la inclusión y la equidad? El mapa que arrojarían sus resultados sería muy, pero que muy esclarecedor.
Claro que necesitamos un buen diagnóstico, siempre que vaya acompañado de protocolos de actuación adecuados. No nos oponemos a las evaluaciones externas, pero hay que repensarlas. Irrita que nuestras reservas -las de quienes estamos a pie de aula- sean interpretadas como cerrazón u oscurantismo. Cómo no vamos a querer, en todos los órdenes de la vida, que alguien nos eche una mano. Pero no así.
Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/03/04/evaluaciones-externas-una-cuestion-de-desconfianza/




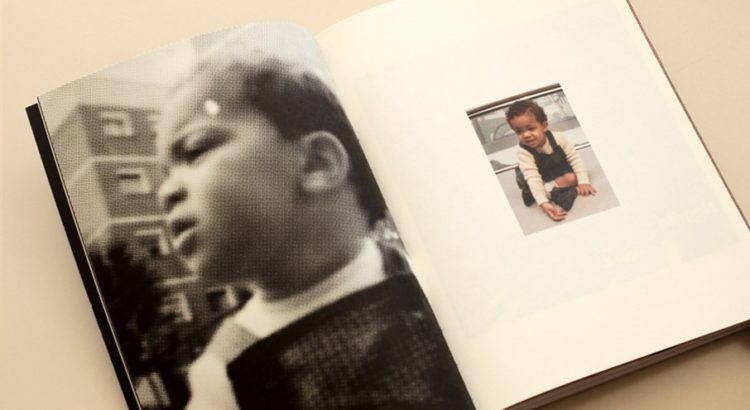








 Users Today : 36
Users Today : 36 Total Users : 35460339
Total Users : 35460339 Views Today : 52
Views Today : 52 Total views : 3419080
Total views : 3419080