Escribo estas notas para tratar de comprender (y si es posible ayudar a otros a comprender) en qué consiste este extraño estado de ánimo en que, después de dos años de vicisitudes, nos ha dejado la pandemia de COVID-19 (ciertamente, no podemos dar ésta por terminada, pero sí es posible afirmar que “empieza a vislumbrarse su final”, como hace el Dr. Julio Frenk, rector de la Universidad de Miami y ex-secretario de salud de México, en su libro de divulgación para niños “Lisina, Triptofanito y la Pandemia”, de próxima publicación).
Hablo de “estado de ánimo” en su acepción amplia de “estado del alma”, para incluir además de los aspectos físico, emocional y mental, ese algo que podemos llamar “espiritual” y que también se ha visto afectado en este par de años. Empezaré por hablar de un tipo de experiencia que muchos vivimos en algún momento de la pandemia, al menos de forma pasajera; experiencia que ―por su intensidad― algunos nos apresuramos a arrojar al rincón de los trebejos en cuanto pudimos: me refiero a la sensación de que con el COVID-19 llegaba “el fin del mundo” (la expresión es dramática pero nombra con exactitud lo que quiero describir).
Alguien podría preguntarnos: “¿En algún momento pensaste que se acabaría el mundo?”, y tal vez responderíamos que “no tanto” pero que “sí tuvimos mucho miedo”. Sin embargo, quiero afirmar que en realidad sí es algo que todos vivimos (aunque sólo fuera por un momento, insisto) ya sea de forma consciente o más o menos inconsciente. Si me interesa hablar de ello aquí es porque pienso que esa sensación ―aunque algunos nos hayamos apresurado a echarla de inmediato al olvido― no se fue del todo de nuestras vidas sino que continúa habitando no sólo dentro de cada uno de nosotros sino entre todos nosotros, motivando una actitud personal y una atmósfera social que nos siguen desafiando.
Intentaré explicarme. La sensación de fin del mundo no sólo tiene que ver con una súbita convicción de que la propia muerte es inminente sino con la de que pronto todos los seres humanos a nuestro alrededor morirán también. En el tiempo que dura esa sensación (su duración puede alargarse o ser fugaz) no existe ningún atenuante que venga a tranquilizarnos: surge de pronto ante nuestras narices la evidencia de que estamos existencialmente solos, no nada más como individuos sino también como colectivo. La historia se detiene: el futuro naufraga: nadie hay que venga a decirnos adiós, no existe nadie a quien legar nada. Vemos cómo los demás se hunden en un destino que pronto será también nuestro. Todos esperamos turno.
Esther García tenía seis años de edad en 1972, cuando un terremoto sacudió su ciudad, Managua, Nicaragua. Ella estaba con su nana cuando la habitación empezó a moverse. Las dos salieron a toda prisa y se encontraron con que, en la calle, comenzaba la devastación: las casas cercanas se mecían hacia un lado, luego hacia otro y finalmente se desplomaban, entre gritos provenientes de adentro. Una tras otra iban cayendo. Esther miraba al fondo un cielo teñido de un rojo infernal. Parada en la acera junto a su nana, sólo pudo decir “Y yo no crecí”, convencida de que moriría pronto. La nana abrazó a la niña con la esperanza de que su destino sería distinto, de que ellas no tenían por qué correr la misma suerte que quienes estaban muriendo. “Y yo no crecí”, sensación de fin del mundo en que el destino de todos también se cumple en nosotros. Sensación de fin del mundo que Esther evoca ahora mientras conversamos, ya convertida en jefa de enfermeras del South Miami Hospital, en donde, durante la pandemia, se vio muchas veces rodeada de seres humanos que morían, sin poder hacer nada más para ayudarlos.
Pienso en la angustia que el filósofo alemán Martin Heidegger describe como la presencia de la Nada en nuestras vidas; angustia que no se desprende de un miedo concreto hacia algo específico sino que llega así, “por nada”, como si de pronto todo lo existente se arrojara sobre nosotros, atravesándonos como lo haría un ente fantasmal y dejándonos vacíos, sin realidad enfrente, sin mundo, de pie ante la nada que nos acosa. En la sensación de fin del mundo, donde la experiencia incluye a lo humano entero, a esa nada se le añade la certeza de que no sólo yo, sino todos, desapareceremos.
En la pandemia, la experiencia de fin del mundo no se cumplió, gracias a Dios. Vivimos la angustia pero no el hecho (trágicamente, muchas personas tuvieron que añadir a esa angustia el dolor por la muerte de seres amados). Pero el que no se haya cumplido no significa que la hayamos superado: se quedó con nosotros y en uno de nuestros rincones internos seguimos como desasidos de la realidad, buscando ésta como a una especie de fantasma. Algunos han empezado a acercársele tímida pero decididamente, con la intención de regresarla a su sitio. Pero creo que la mayoría de nosotros estamos optando por aceptar la inercia y acostumbrarnos a su ser espectral. Es peligroso que esto ocurra y que nos quedemos como flotando en el aire, con esa angustia anquilosada dentro.
El filósofo alemán Karl Jaspers, que tras la segunda Guerra mundial participó en la reconstrucción de Alemania, prevenía a su pueblo contra la tentación de dejar los hechos simplemente atrás, como si no hubieran ocurrido, e insistía en la necesidad de sanar a la sociedad a fondo para seguir adelante, en busca de un crecimiento sin el lastre de la culpa. En el caso de la pandemia ―donde el culpable más evidente es un virus que ni siquiera llega a estar vivo― el lastre puede radicar en culpar a los científicos, a los gobiernos, a esos otros seres humanos que con sus acciones anti-ecológicas favorecieron la proliferación de virus y bacterias, e incluso a la naturaleza o a la vida misma… y tapiar la angustia dentro, sin posibilidad de expresarse y sanar.
Pero la amnesia no es, de ninguna manera, sano olvido: es cero superación. No es mi interés meterme a médico o neurólogo, pero me parece que no voy demasiado lejos al suponer que, como en todo tipo de amnesia y estrés post-traumáticos, las consecuencias de olvidar sin sanar se expanden por toda nuestra psique, afectando al conjunto de nuestras sensaciones e ideas: entramos en confusión y perplejidad, tenemos problemas de concentración, sufrimos extrema laxitud o tensión corporal, llegamos a sentirnos como ajenos a nuestros propios procesos mentales y corporales, nos embargan sentimientos de desapego o extrañamiento hacia los demás, e incluso experimentamos cambios en nuestra percepción del tiempo, del espacio y de los objetos del mundo.
A lo anterior se añade el temor de que aparezca un nuevo brote, el miedo a nuestros semejantes, la desconfianza y el deseo irracional y continuamente frustrado de culpar a otros, y en casos extremos a todo el mundo. Y sin embargo, simultáneamente, dado que se trata de una súbita sensación de muerte colectiva (en la que peligra no sólo nuestro “yo” sino también nuestro “nosotros”), llega acompañada de esa soledad en la que de pronto vimos sumida a la humanidad entera: así pues, nos vemos embargados de compasión hacia nuestros semejantes y sentimos una identificación profunda, una nostalgia de hermandad: nos inunda el deseo de acercarnos y confiar, de romper barreras y superar todos los obstáculos que nos separan…
Angustia, miedo, compasión. Ante esa extrañeza que nos ha quedado, a todos nos anima la idea de revitalizarnos y revitalizar la comunidad en la que vivimos. Para mí, este texto es una oportunidad de hablar del tema con un lector que imagino ahí, oyéndome. Sí, escribir y hablar son poderosas opciones: comunicarnos. Todos podemos hacerlo, charlar sobre lo que nos pasa con alguien que quiera y pueda oírnos.
En el ámbito escolar ¿también podemos alentar ese diálogo? ¿Es posible, a través de grupos guiados de manera informada y cuidadosa, platicar sobre nuestras experiencias, hablarnos y escucharnos, estremecernos juntos para recuperar un modo de vibrar común? ¿Será conveniente alentar la comunicación de ideas de recuperación y reconstrucción personal y colectiva, y realizar actos comunitarios, especie de rituales que nos permitan compartir con los demás nuestro compromiso y esperanza, confiando en que no sólo la enfermedad se propaga sino también la salud?
Ciertamente ―como me ha hecho ver la directora de primaria de la escuela de mi hijo― planear un acto comunitario de memoria y reconstrucción tras la pandemia, exige sumo cuidado para no invadir la intimidad y la susceptibilidad de las personas y las familias: cualquier tinte religioso puede malinterpretarse; asimismo, una acción que contenga un simbolismo demasiado confrontador puede hacer surgir sentimientos desbordados, y resultar contraproducente. Sin embargo, estoy seguro de que todos los miembros de la comunidad educativa podemos pensar juntos cuál o cuáles actividades pueden resultar adecuadas para nuestras aulas o nuestra escuela.
Advertencia
Como parte de mis reflexiones anteriores, recurrí a la lectura del I Ching, libro oracular de la antigua china. Mi consulta me llevó primero a un texto conmovedor, el que corresponde al símbolo Tai, La Paz. En su imagen, El Cielo y La Tierra (seres originarios de todo lo existente) se colocan uno sobre otro y “unen sus virtudes en una armonía íntima”. De esa concordia surgen las condiciones para que la naturaleza brote y prospere, siempre y cuando ―el I Ching lo subraya― reciba la ayuda humana. “Esta actividad humana sobre la naturaleza, devuelve lo bueno al ser humano.”
Lo anterior concluye con una cruda advertencia (yo la interpreto no tanto como una alerta ante la pandemia de COVID-19 sino frente a eventos futuros). Todos sabemos que la naturaleza a nuestro alrededor ha sido afectada de formas atroces y que la aparición de pandemias y otras catástrofes sólo se puede frenar con nuestra acción decidida. Tal vez pensemos que no es momento de recordar cosas como ésta, y sin embargo tal conciencia no tiene por qué abatir nuestra esperanza actual ni la voluntad de hacer memoria y reconstruirnos; al contrario, puede ser el elemento crucial para no perder nuestra paz naciente.
Así es como lo dice el I Ching:
Todo lo terrenal está sometido al cambio. El ascenso es seguido por el descenso. Tal es la ley eterna sobre la Tierra. Esta convicción permite no ilusionarnos cuando llegan las épocas favorables, ni quedar deslumbrados por la buena fortuna pensando que es duradera. Si seguimos atentos al peligro, evitaremos los errores. Mientras que el ser humano se mantenga interiormente superior al destino, permaneciendo más fuerte y rico que la felicidad exterior, la fortuna no lo abandonará.
Estas palabras se reiteran en el otro símbolo que el I Ching añadió a mi consulta: Lin, El Acercamiento: “Si uno se enfrenta con el peligro antes de que se manifieste como fenómeno, más aún, antes de que haya comenzado a dar señales, llegará a dominarlo”. Lin ―cuya composición contiene el ícono de El Lago― concluye dando un papel primordial en todo esto a los maestros: “El noble no tiene límite en su intención de enseñar”, dice, y explica: “Así como aparece inagotable la profundidad del lago, así también es inagotable la disposición del sabio para instruir a los demás seres humanos”. Convertido en soporte, el maestro es también protector de la humanidad, “sin excluir parte alguna de ésta”.
En una situación como la actual, describir al maestro como protector de los seres humanos no me parece mera exaltación poética. Quieran o no admitir el papel que les asigna el I Ching, los maestros tienen quizás la mayor responsabilidad en ese “trabajo” sobre la naturaleza que ya todos reconocemos como necesario; más responsabilidad incluso que los gobiernos y las industrias, quienes, al parecer, también necesitan ser educados. Y aunque la verdadera y más profunda educación está en manos de todos los ciudadanos, la comunidad escolar es uno de sus principales ámbitos: reconstruirse como maestro puede muy bien apuntar hacia ocupar ese papel de Protector.





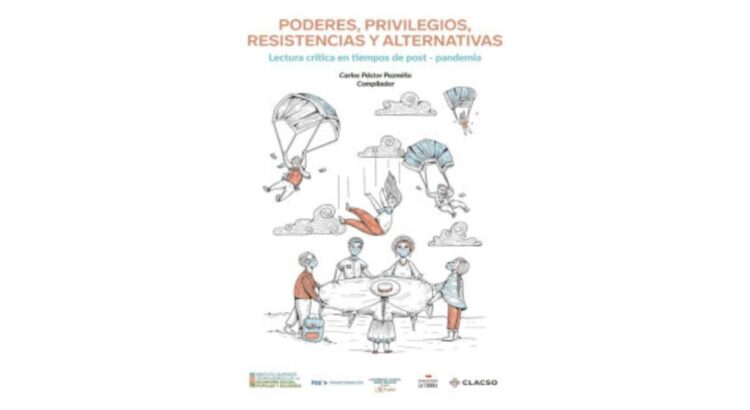








 Users Today : 66
Users Today : 66 Total Users : 35459972
Total Users : 35459972 Views Today : 83
Views Today : 83 Total views : 3418548
Total views : 3418548