Rasgos creativos
Sin embargo, recientemente Eduardo Monteverde, médico patólogo, novelista y periodista científico, en su libro Los fantasmas de la mente, rompe ese mito de que hay que ser enfermo mental para poder crear. Y plantea que las personas creativas poseen los siguientes rasgos:
Son gente fuera de lo convencional, lo que significa que no se conforman con los estándares de la sociedad; nadan contra corriente y tienen ideas originales que colocan el mundo al revés.
Son también personas individualistas, que suelen estar ‘fuera de época’, por lo que la mayoría de sus trabajos son reconocidos una vez muertos.
Son personas altamente inteligentes, que suelen tener dificultades interpersonales.
Asimismo, son personas proactivas, que no pueden estar sin hacer nada, que sienten un fuego interior que les lleva a crear belleza o mejorar el mundo.
Y son personas visionarias, con una visión que guía su conducta y que les hace incluso a veces entregar sus vidas por ella.
Por último, son personas intuitivas, que están mucho más en relación con sus sensaciones internas que el resto de las personas.
En cualquier caso, no pensemos que la persona creativa es alguien que no necesita ocuparse del tema en cuestión para recibir la chispa de la inspiración que le lleve a la creación de algo nuevo. Thomas Edison decía que la invención era en un diez por ciento inspiración y en un noventa por ciento perspiración.
De todos modos, el neurólogo inglés John Hughlings Jackson detectó una conexión entre la “epilepsia psíquica”, como llamaba a la epilepsia del lóbulo temporal, y la creatividad. Es el caso, por ejemplo, de Vincent van Gogh que sufría de ese tipo de epilepsia y que decía él mismo que había desarrollado una sensibilidad excesiva para el mundo visual que nunca antes había conocido.
Hemos visto que el pensamiento del proceso secundario de Freud es el pensamiento lógico-analítico, dualista, secuencial y temporal, que caracteriza las funciones del hemisferio izquierdo del cerebro. Con ese pensamiento la humanidad ha alcanzado grandes conquistas. El poeta William Blake, en su obra con un título que reúne conceptos opuestos, como es su libro Matrimonio del Cielo y del Infierno, afirma inequívocamente: “Sin contrarios no hay progresión”.
¿Creatividad innata?
Es muy posible que el pensamiento dualista sea necesario para analizar el mundo que nos rodea. En mi opinión corresponde probablemente, como antes dije, a una categoría que se le escapó al filósofo alemán Immanuel Kant y que es muy posible que sea innata.
Es lo que el psiquiatra norteamericano Eugene D’Aquili llamaba el ‘operador binario’, localizado, según él, en el lóbulo parietal izquierdo y cuya lesión, como mostró el neuropsicólogo ruso Alexander Luria, hace que el paciente no distinga los términos opuestos, como arriba/abajo, delante/detrás, antes/después, etc.
Por lo que hemos dicho, este operador binario tiene que ser inhibido para poder acceder al pensamiento jánico que, según Rothenberg es necesario para, superando las contradicciones, acceder al pensamiento creativo.
¿Cuestión de hemisferios?
Se ha planteado que el hemisferio derecho del cerebro opera con procesos primarios de pensamiento, mientras que el izquierdo lo hace con procesos secundarios. Independientemente de que eso es probablemente una simplificación, algunos autores han planteado que el equilibrio inter-hemisférico es crucial para la creatividad.
En situaciones normales el hemisferio izquierdo suele estar más activo que el derecho. Por tanto, tareas que activen el hemisferio derecho pueden producir ese equilibrio entre los dos hemisferios.
También se sabe que el hemisferio derecho está más implicado en la producción de imágenes mentales, así como en la percepción y producción musicales, lo que hace sospechar que es este hemisferio el que mejor está conectado con o dotado para la creatividad. Por otro lado, sus conexiones con las estructuras del cerebro emocional también son más numerosas que las del otro hemisferio.
Estado mental
Resumiendo podemos decir que la inspiración creativa es un estado mental en el que el pensamiento es de proceso primario y secundario simultáneamente, un pensamiento jánico, asociativo, que es capaz de activar un gran número de representaciones mentales al mismo tiempo. Este estado puede presentarse por dos maneras: por una desinhibición debida a bajos niveles de actividad cortical sobre todo del lóbulo frontal y por una mayor activación del hemisferio derecho en comparación con el izquierdo.
En mi último libro El pensamiento dualista: Ideologías, Creencias, Fanatismo planteé la hipótesis de que el pensamiento dualista o binario es un pensamiento racional primitivo, que divide el mundo en términos antitéticos y que es seguido del pensamiento racional múltiple o complejo.
Una posible interpretación de un pasaje bíblico del Génesis, capítulo 3 podría ser la siguiente: Yahvé había prohibido a Adán y Eva a comer del fruto del árbol del bien y del mal o árbol del conocimiento porque morirían; la serpiente les incita a comer los frutos de ese árbol diciendo que si lo hacen no sólo no morirán, sino que se les abrirán los ojos y conocerían el bien y el mal.
Aquí, en mi opinión, se está relatando el paso del pensamiento mítico, mágico, edénico, o proceso primario de Freud, al pensamiento dualista, racional, o proceso secundario y este paso implicó que Adán y Eva tuviesen que abandonar el paraíso y no pudieran volver al pensamiento original mágico o mítico, dificultad representada en el Génesis por ángeles con espadas flamígeras que impedían la vuelta al Jardín del Edén.
La interpretación ortodoxa de ese pasaje identifica a la serpiente con el demonio, como hace, por ejemplo, el poeta inglés John Milton en su Paraíso perdido, pero una secta gnóstica conocida como los ofitas (“ophis” en griego es serpiente) veía en la serpiente una figura positiva, heroica, mientras que identificaba a Yahvé como una figura negativa, un demiurgo malvado. La serpiente como benefactor de la humanidad es común no sólo a los ofitas, sino que también era la opinión de los alemanes el filósofo Immanuel Kant y el poeta Friedrich Schiller.
A partir del siglo IV, todos los escritos ofitas fueron destruidos por los cristianos ortodoxos, pero conocemos esta secta gracias a sus enemigos, como Ireneo de Lyón, Hipólito de Roma, Epifanio de Salamis y Orígenes; y también gracias a algunos escritos que se han recuperado en descubrimientos arqueológicos recientes, como la amplia colección de códices gnósticos antiguos encontrados por un campesino árabe en una cueva cerca de Nag Hammadi, pueblo situado en la ribera del Nilo en el que tuvo lugar ese hallazgo en diciembre de 1945.
Otro pasaje del capítulo 1 del Génesis es revelador. Al final de la creación Dios dice: “Ahora hagamos al hombre. Será semejante a nosotros”, y un poco más adelante se dice: “Cuando Dios creó al hombre, lo creó semejante a Dios mismo; hombre y mujer los creó”.
Este pasaje ha sido interpretado como revelador de la androginia tanto del Ser Supremo como del hombre. Es en el siguiente capítulo, el capítulo 2, cuando el andrógino es separado por Dios que saca una costilla del hombre para crear la mujer. De nuevo esto puede interpretarse como el paso del pensamiento mítico, mágico, edénico o proceso primario, al pensamiento dualista, racional primitivo o proceso secundario.
Pensamiento primario y secundario juntos
El pensamiento onírico de nuestros ensueños es un proceso primario en el que las contradicciones no son tales; en el pensamiento dualista o binario dominan las antítesis; y, curiosamente, en el pensamiento creativo se dan tanto el pensamiento inconsciente o primario como el pensamiento dualista o secundario.
Es como si el filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel tuviese razón con su dialéctica y lo explicara diciendo que el pensamiento onírico, paradisíaco, mítico o mágico fuese la tesis; el pensamiento racional la antítesis y, finalmente, el pensamiento creativo sería la síntesis de ambos.
No deja de ser interesante el hecho de que en la literatura mística encontremos frases en las que los contrarios aparecen unidos, como las que cita el psicólogo estadounidense William James en su libro Las variedades de la experiencia religiosa (Diapositiva 17): allí los términos contrarios son “oscuridad deslumbrante”, “silencio rumoroso”, “desierto fecundo”.
San Juan de la Cruz, por poner otro ejemplo, tiene también expresiones que son auténticos oxímorons como “oscura claridad”, “serena agitación”, “cruel reposo”, “música silenciosa”, etcétera. Y, sin embargo, repito, no conocemos producciones creativas en los místicos.
Esta es la razón por la cual en mi libro El cerebro espiritual he argumentado que la mística supondría una regresión a un estadio anterior al pensamiento racional, es decir, una vuelta al pensamiento mítico o mágico, mientras que la creatividad sería lo contrario: una progresión hacia un pensamiento racional, pero con connotaciones del pensamiento mágico.
Algunos autores han argumentado que en los estados místicos se produce una desconexión de las estructuras límbicas, responsables de los fenómenos que se observan en esos estados, con la corteza prefrontal, lo que afectaría, entre otras cosas de manera negativa, a la creatividad.
Una facultad mental más
Personalmente considero que la creatividad es una facultad mental más, como la inteligencia, la música, el lenguaje, la moralidad o la espiritualidad. Y como todas las facultades mentales necesita un entorno apropiado para desarrollarse. Las facultades mentales tienen todas un período crítico durante el cual se fomenta especialmente su desarrollo. Todos estos períodos críticos suelen localizarse temporalmente en la niñez. Por eso es muy importante fomentar en ella todas las facultades mentales, sin olvidar la creatividad.
Como la inteligencia y muchas otras palabras que utilizamos a diario, la creatividad pertenece a lo que Patricia Churchland llamó “psicología popular” y son conceptos sobre los que no tenemos una idea clara. Es de suponer que estos conceptos cambiarán a medida que avance el conocimiento de sus bases neurobiológicas. Pero ¿quién duda que la creatividad ha sido crucial para el desarrollo de nuestra especie? Lo que nos obliga a pensar que deberíamos dedicar mucha más atención a su estudio.









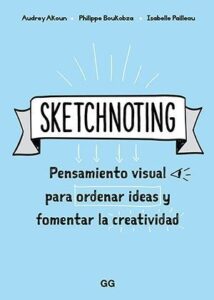
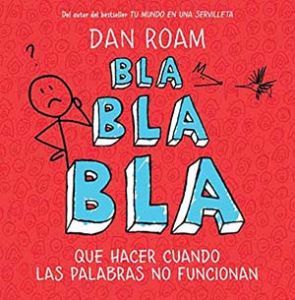
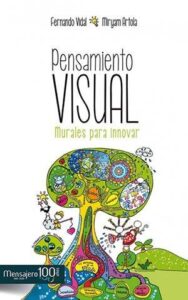
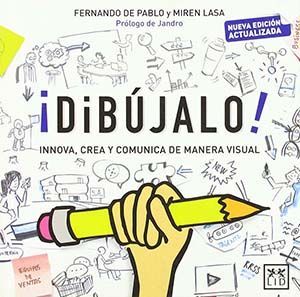
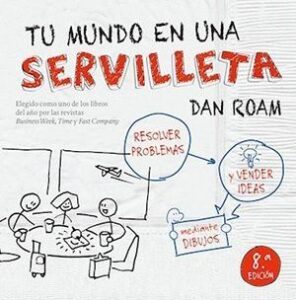







 Users Today : 21
Users Today : 21 Total Users : 35459616
Total Users : 35459616 Views Today : 55
Views Today : 55 Total views : 3418027
Total views : 3418027