¿Qué hay detrás del discurso de la reducción de las profesiones y titulaciones universitarias?
Luis Bonilla-Molina
- Introducción
A partir de los debates que impulsa el Foro Económico Mundial (WEF), -que han venido asumiendo como propios las Bancas de Desarrollo (Banco Mundial, OCDE, BID), el multilateralismo (UNESCO) y muchos gobiernos- parece inminente que alrededor del 2030 se puede producir el estallido de la “burbuja educativa” o un “crash escolar”, si las universidades y ministerios de educación no trabajan en el sentido de redefinir los campos profesionales.
Se argumenta que la Inteligencia Artificial (IA) y la Transformación Digital de la Educación (TDE), pueden acelerar la unificación de los campos profesionales, para hacerlos corresponder a los nuevos empleos que se van a generar.
Klaus Schwab (2016) ha anunciado que en el horizonte de corto plazo se vislumbra la primera crisis humanitaria laboral en Europa, cuando se enciendan las fábricas 4.0, que dejarían sin empleo a por lo menos seis millones de personas en esa zona, lográndose recuperar en el mediano plazo solo 4 millones de trabajos, pero para hacer cosas que nunca ha hecho la humanidad, oficios vinculados a lo virtual-digital, metadatos e inteligencia artificial generativa.
Ciertamente estamos ante una importante disrupción paradigmática, pero sus efectos dependerán de como encaremos la transformación de los paradigmas asociados. Y en esto tiene que ver mucho la educación, los sistemas escolares y la universidad.
- ¿Podremos salir del paradigma disciplinar, atravesando el fracasado intento de construir institucionalidades y formas de aprender transdisciplinarias?
Este es el debate de fondo que lleva más de sesenta años intentando institucionalizarse, por lo menos desde la Conferencia Internacional de la Crisis Mundial de la Educación (1967), convocada por el presidente norteamericano Lyndon Johnson y, el Informe Faure (1973) resultante de la constitución de un grupo de expertos por parte de UNESCO. Y es que el modo de producción capitalista, en la tercera revolución industrial, mostraba desde ese momento, que demandaba no solo el desarrollo de modelos de enseñanza y aprendizaje transdisciplinarios, sino la creación de una institucionalidad transdisciplinaria.
Esto implicaba romper con siglos de cargas epistémicas disciplinares, pero sobre todo con el estatus de titulaciones profesionales, en la academia y fuera de ella. Es decir, ya la sociología, antropología, derecho, ciencias políticas, filosofía, química de materiales, para solo citar algunas titulaciones, comenzaban a aparecer obsoletas para las nuevas demandas de empleo, producción y reproducción del sistema.
Los académicos y autoridades educativas intentaron “correr la arruga”, hablando del cambio, pero sin que este ocurriera. Todas las universidades adoptaron en su visión o misión la transdisciplinariedad y los sistemas escolares hicieron lo propio, creando un eje transversal denominado transdisciplinariedad.
No engañamos a nadie, menos al capital, quien optó por crear sus propios centros de investigación y formación, con la flexibilidad necesaria para que lo nuevo (en sentido de su utilidad para el modo de producción) fuera parido por trabajo transdisciplinario.

A tal punto llegó esta bifurcación entre formación profesional y producción de tecnología de punta, que, para muchas empresas como Google, Microsoft, Apple, entre tantas, el título es lo que menos vale (o no vale), sino la forma como los innovadores construyen conocimiento, saltando las barreras de los campos disciplinares. Pero de eso poco se habla en la academia, porque lesiona el orgullo del “estatus quo intelectual”.
El cambio pareciera ser tan drástico en el performance laboral diario, que mejor es apurar el tiempo que resta para la jubilación y, la transformación que la hagan las nuevas generaciones. Esa pareciera ser la conclusión de un sector importante de la educación superior, justificado en muchos casos con la necedad del discurso de “nativos” y “migrantes” digitales, como si el cambio fuera una cosa de edades.
La mayor cachetada a la luz pública -que no logró que despertáramos- la dio la pandemia del COVID-19, cuando las universidades tuvieron que doblegarse ante la tecnología privativa, porque no tuvieron como montar de manera contingente plataformas virtuales propias.
Incluso hasta el orgullo de la autonomía se ha venido diluyendo porque hoy las GAFAM controlan más del 70% del tráfico de correos electrónicos que se usa en las universidades de Latinoamérica. Pero de ello es mejor no hablar.
No se trataba solo de la creciente desinversión en presupuesto educativo en la égida neoliberal, sino que no pudimos asumir la transdisciplinariedad como forma de trabajo real. Las universidades y escuelas transdisciplinarias no nacieron, mucho menos los laboratorios de experimentación transdisciplinarias, salvo algunos honrosos casos.
Seguimos apegados a nuestros campos disciplinares y ahora peor, muchos académicos ven a la tecnología con recelo y tratan de “hacer control de daños”, intentando organizar un aterrizaje suave y lento de la innovación, “habilitando una pequeña pista de aterrizaje para ello”, mientras en el aire cientos de nuevas tecnologías piden pista para aterrizar. La innovación va a 120 km/h y su adopción a 20 Km/h en las universidades, lo cual está creando un gran desfase. De hecho, muchas de nuestras universidades ni siquiera cuentan con internet de acceso libre para todos y todas.
Y para colmo, cuando se superan estas limitantes, entra en escena la hegemonía neoliberal que procura flexibilizar el mundo del trabajo, precarizando el “know how” pedagógico, procurando economizar sustituyendo horas de trabajo humano por tecnologías. Y los universitarios les seguimos el juego cuando asumimos modelos híbridos de enseñanza sin cuestionar la privatización implícita en ella, porque son estudiantes, docentes y familia quienes están pagando los costes de las formas multimodales de aprendizaje (internet, planes de datos, equipos de conexión remota, acceso a plataformas privativas).
Tamaña disrupción se basa en la lógica del mercado, de lucro, que quiere usar la innovación para elevar sus ingresos. En este escenario, muchos sindicatos, gremios y colectivos pedagógicos no terminan de entender el presente y siguen combatiendo solo las formas de mercantilización y privatización del pasado, llegando a la peor de las conclusiones: “quienes hablan de cambio universitario son agentes del capital”
De pronto, la “carreta se ha colocado detrás de los bueyes”, y el “inmovilismo” se viene convirtiendo en sinónimo de revolucionario. Por supuesto que hay una versión del cambio que es capitalista, pero la universidad como el mundo debe estar en permanente transformación, eso si desde la lógica del trabajo, del mundo laboral, de los que no tienen riqueza. Que no nos quede duda, hay que cambiar si queremos que en el futuro los pobres y desheredados cuenten con la posibilidad de acceder a universidades públicas presenciales.
Pero el cambio no puede ser asumido como simple dotación de equipos y nuevas infraestructuras, se trata de un cambio radical de paradigma que exige, de verdad, salir del atasco del paradigma disciplinar.
- La convergencia teórico-experiencial como paradigma para la enseñanza y el aprendizaje
No hay tiempo de espera, la demora afecta las posibilidades concretas de defensa de la educación pública presencial.
Lo que anuncia la cuarta revolución industrial es un nuevo paradigma del conocimiento, más allá de la frontera de la transdisciplinariedad: la convergencia teórico-experiencial.
Pero, ¿cómo podemos llegar allí, sino nos quedamos anclados en el paradigma disciplinar y no nos sumergimos en la transdisciplinariedad?
Un especialista en video juegos ya no es solo un programador, sino que maneja las reglas básicas de la psicología social, sociología, antropología, diseño, matemáticas diferenciales, comunicación y currículo educativo, entre otras muchas capacidades. Ha tenido que aprender a ensamblar sus formas de percibir el mundo y hacerlo operativo en un solo producto. Y no hay universidad en el mundo que forme en eso, por ello, las corporaciones tecnológicas no priorizan las titulaciones para contratar, sino los estilos de trabajo creativo.
Es la convergencia teórico-experiencial, como paradigma de conocimiento y trabajo, lo que lleva al Foro de Davos y sus colegas a plantearse que alrededor del 2030 no deben haber más de 30 profesiones en el mundo. ¿Dónde estamos discutiendo esto con la seriedad y profundidad requerida?
Seguimos aferrados a nuestros modelos de universidades formadas por facultades y escuelas, disciplinares, y nos cuesta siquiera hacer el ejercicio de cómo sería una universidad inclusiva con 30 campos formativos en nuestras propias casas de estudio.
Como si estuviéramos ante el tablero de un juego nuevo, pretendemos preguntar por las reglas del mismo, obviando que esas reglas deben ser una construcción colectiva, eso sí para la transformación. Las preguntas que se suelen hacer son ¿Dónde quedo yo? ¿cuál va a ser mi campo de trabajo académico? ¿pero si yo soy es sociólogo, como encajo en una carrera que integre antropología, ciencias políticas, educación, trabajo social, sicología, derecho, comunicación y diseño gráfico? Como en la expresión popular de “no hay cama para tanta gente”, el temor nos asedia y el conservadurismo se impone. Mejor nos quedamos como estamos, pareciera ser la respuesta colectiva no declarada.
Todas las teorías de desarrollo organizacional, que estudian las resistencias al cambio, se quedan cortas en este caso, porque no se trata de una reforma universitaria, manejable, suave y que no rompe las comodidades establecidas, sino de un tsunami paradigmático que exige formatear nuestra forma de entender la enseñanza y el aprendizaje.

Solo si nos atrevemos a explorar sus profundidades lograremos ser parte del futuro desde una perspectiva de la clase trabajadora, de lo contrario corremos el riesgo de caer en la obsolescencia programada que está instaurado la lógica del capital para las universidades.
Para quienes defendemos la universidad pública, éste es el debate más importante del momento. No digo que tienen que ser 30, 50 o 100 titulaciones las que queden, pero es evidente que algo está cambiando en la sociedad producto del choque tecnológico, la aceleración de la innovación y la disrupción paradigmática. O le damos respuesta a estos asuntos para defender la universidad pública presencial y evitar que sea arrasada por la lógica devastadora del capital con consenso social, o, vamos a ser testigos del momento en el cuál las antorchas se ciernan sobre la esperanza para los pobres que ha sido la universidad. Cambiamos o erramos diría Simón Rodríguez.
- Pensamiento crítico operacional
El pensamiento crítico fue por siglos el oxígeno de las universidades, especialmente de las públicas y autónomas. Y el pensamiento crítico se orientaba a cuestionar el estatus quo, la legitimación de la división de clases y lo que conlleva, el acceso diferenciado a la ciencia, tecnología y el desarrollo humano integral.
Enseñábamos en informática como ese software que estábamos usando o produciendo, ayudaba o no a impulsar un cambio en el entorno del usuario, como la medicina no se convertía en una mercancía sino en un derecho humano, problematizábamos respecto al prototipo que se estaba diseñando y como pudiera llegar a ser usado por los más pobres, generando la menor transferencia posible de recursos a las grandes corporaciones. Ese pensamiento crítico, del cuál nos hemos sentido orgullosos, era en esencia anticapitalista o por lo menos promovía la democracia económica, que es otra forma de anticapitalismo.
Ahora, el capital está usando el tema de la innovación tecnológica para:
a. Ocultar las formas e implicaciones del cambio paradigmático. Es como si dijeran, “si no se dan cuenta mejor, así podemos limitar y eliminar la inversión pública en universidades, con mayor legitimidad social»,
b. La tecnología digital-virtual se ha convertido en una caja negra para el mundo académico, donde nos asignan el rol de aprender a usarla, no a comprender su estructura, mucho menos a crearla. Instalan la idea que eso es un tema de tecnólogos y la zona de confort académico lo ha aceptado pasivamente,
c. Promueven la lógica del operario ilustrado en la academia, que se limita a aprender a encender, usar y apagar un hardware, software o desarrollo de IA, sin interrogarnos respecto a cómo podemos crear ese “milagro”,
d. Están legitimando la lógica del creyente culto, que asume que la tecnología es neutra y que nuestra relación con ella es funcional, no de posible alienación
A partir de estas premisas han instalado la noción de “pensamiento crítico operacional”, es decir, que no pensemos el impacto de la innovación tecnológica en las relaciones de poder y las estructuras de clase, sino en las “fallas” o “vacíos” que se presentan a la hora de operarla.
Convierten al pensamiento crítico en una faceta de la mejora continua de la mercancía, propia de los modelos de producción post fordistas.
Ahora, los programas educativos critican al “viejo pensamiento crítico” como “política que se había introducido a la educación”, y reafirman el nuevo “pensamiento crítico operacional” como la neutralidad ideal, que hay que adquirir para obtener empleo.
Pero lo que no terminamos de entender es que esta es una operación de transición, a la destrucción de la educación presencial. Si todos lo limitamos a lo operativo, pronto tendremos que aceptar que es más viable aprender detrás de una pantalla, con contenidos elaborados y supervisados por las empresas, orientados al mundo del trabajo.
El ”pensamiento crítico operacional” promueve desarrollos curriculares que van dando viabilidad a la integración profesional, a las nuevas profesiones de convergencia teórico-experiencial, especialmente a través de las micro acreditaciones. Hay que aprender lo que se necesita y los procesos de “micro learning”, de conocimiento situado, lo que hacen es enseñar habilidades que integran técnicas y conocimiento de antiguas disciplinas estancos.
Por dejar de hacer, no va a dejar de ocurrir.
- La larga marcha: competir para sobrevivir
La cereza del pastel es el emprendimiento, la auto gestión de la vida y el conocimiento, que ha impuesto el neoliberalismo y su psicopolítica (Chul-Han, 2021). Como todos tenemos que ser competitivos, lo que hay es que adquirir habilidades, no saber a que paradigma corresponden. Entre más “competencias” se tengan, sean viejas o nuevas, se va a ser más competitivo y se tendrá más posibilidades de tener empleo y “éxito” laboral.
Las universidades han entrado a esta lógica con la bibliometría, que enseña a estudiantes y profesores a ser competitivos con la publicación, ahora se complementa con las convocatorias a aprender IA y gestión de datos.
Por supuesto que estos aprendizajes son necesarios, pero en un marco epistemológico distinto.
Aunque muchos, para evitar comprometerse, vean el tema de la perspectiva de clase como algo añejo, hoy más que nunca las contradicciones entre capital y trabajo se expresan en el mundo universitario y la construcción de conocimiento. Eludirlos es una forma de complacencia que no nos podemos permitir.

- ¿Qué hacer?
Nadie tiene hoy todas las respuestas. No hay genio personal que pueda encarar un proyecto de transformación tan radical desde la perspectiva del derecho humano a la educación. Solo la inteligencia colectiva nos puede salvar.
Pero lo colectivo no puede seguir siendo un acto retórico en foros, seminarios, congresos, papers y charlas. Necesitamos que se multipliquen espacios de pensar-convencer-hacer que abran paso al cambio y la transformación radical.
En este camino, necesitamos renovar la alianza entre académicos, investigadores, estudiantes, familias y sindicatos de trabajadores de la educación. El neoliberalismo logró lo que parecía imposible, satanizar las formas organizativas que tenían tradición clasista y que hoy cobran especial vigencia. Eso tiene que cambiar.
Solo lograremos pensar-convencer-hacer para defender la universidad pública TRANSFORMÁNDOLA si logramos construir un potente músculo social de pensamiento y acción. Necesitamos que las agrupaciones de rectores universitarios, las redes académicas y los sindicatos construyan un frente unificado para actuar en el corto plazo. Procrastinar en este momento equivale a elaborar el obituario de la universidad pública.

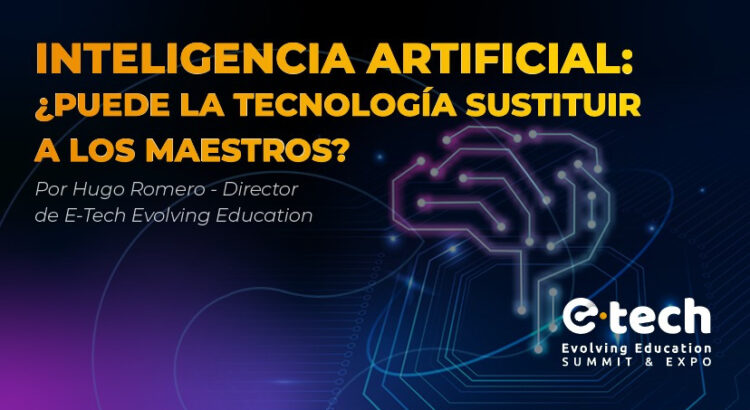



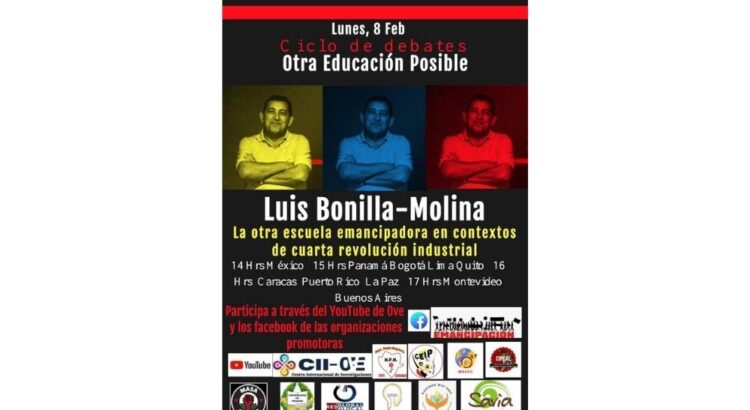







 Users Today : 216
Users Today : 216 Total Users : 35459811
Total Users : 35459811 Views Today : 378
Views Today : 378 Total views : 3418350
Total views : 3418350