Por: Tere Maldonado
- En educación, como en cualquier otro ámbito de la vida, innovar puede ser conveniente o inconveniente, deseable o indeseable, bueno o malo: depende. Pero no debe convertirse sistemáticamente y por defecto en una meta. La innovación ininterrumpida, guiada por el mero prurito de novedad, puede ser contraproducente y derivar en un simple seguimiento acrítico de modas pasajeras. El enunciado “hay que innovar siempre”, aunque es hoy un mantra aceptado sin discusión, si se piensa un poco, es un sinsentido: el hecho de que nadie lo haya hecho nunca no convierte nada en bueno por sí mismo, ni siquiera en el campo del arte, qué decir en el resto1/. A veces, puede ser más beneficioso imitar y repetir lo que otros hicieron antes. La transmisión cultural necesita una combinación sutil de innovación y repetición, especialmente en educación. Aprender algunas cosas pasa ineludiblemente por imitar y copiar lo que otras personas han hecho antes que una.
El culto a la novedad aparece con la modernidad y entra al mundo de los negocios con el capitalismo. Las etiquetas de “nuevo” o “primicia” funcionan desde ese momento como reclamos publicitarios (hace poco vi el eslogan “nueva fórmula” en un paquete de café molido). Los intereses del capitalismo en su fase neoliberal han convertido la innovación en un becerro de oro al que todo el mundo venera obediente. La novolatría es dogma de fe especialmente en algunos sectores de la pedagogía y de la administración educativa. Recordemos aquello de Margaret Thatcher: la economía no era más que el medio, el objetivo era cambiar las mentes. Sólo esa devoción acrítica ante lo novedoso, que llega a su cénit con el neoliberalismo, puede explicar la proliferación en pocas décadas de departamentos de innovación pedagógica en todas las instituciones y administraciones educativas. Administraciones que, junto al resto de agentes sociales implicados (asociaciones de estudiantes, de docentes, sindicatos, familias) deberían plantearse si la innovación sin fin no se está convirtiendo en un disparate, en una imprudente huida hacia el abismo; asimismo, deberían preguntarse si ese modo de actuar no es fruto de una superstición sin fundamento. También deberían leer El culto a la innovación, de Eduard Aibar (Ned Ediciones) que pone de manifiesto y explica, entre otras muchas cosas, el intimísimo vínculo de la innovación con el emprendimiento, la otra gran estafa y vaca sagrada del neoliberalismo.
- La innovación educativa afecta sobre todo a las metodologías, muy sobredimensionadas en los últimos tiempos. Pero la calidad de la enseñanza tiene que ver sobre todo con la adecuación y la solvencia de los contenidos educativos, es decir, con qué se enseña y qué se aprende, y no tanto con cómo se hace (lo cual, siendo también importante, está condicionado por los contenidos y subordinado a ellos). Hay muchas metodologías que pueden ser adecuadas en función de los contextos; pero todas son herramientas para otra cosa, a saber, enseñar y aprender los contenidos de las distintas materias en cada nivel educativo. Es necesario dar mucha más relevancia a los contenidos educativos y recuperar las didácticas propias de cada materia en la formación continua del profesorado. En esa formación debería ser prioritaria la puesta al día y la actualización de contenidos de cada una de las materias.
- La legislación educativa debería facilitar que, en los distintos tramos de la educación reglada, pero sobre todo en Secundaria, las materias (impartidas siempre por especialistas) se programen y se impartan, dentro de lo posible, de manera sincronizada y coherente. De modo que cuando en Historia del Arte se estudie el Renacimiento, eso mismo se estudie desde su propia perspectiva y con sus propios contenidos en Literatura, en Historia, en Música o en Filosofía (o que se haga poco antes o poco después). O que cuando se vaya abordar en Filosofía el evolucionismo, se haya trabajado antes (pero no mucho antes) el mismo tema en biología o se vaya a tratar (poco) después. En ese sentido sería deseable la cooperación entre docentes de distintas materias para conocer qué trabaja cada uno. Pero una interdisciplinariedad así entendida no es asimilable a lo que viene denominándose trabajo “por ámbitos”; mientras aquella refuerza y enriquece el aprendizaje, éste lo devalúa porque desdibuja los contornos de las materias y permite que docentes de una materia impartan otra en la que no son especialistas.
- Cualquier cosa que tengamos que hacer la haremos mucho mejor con altas dosis de motivación. También aprender y enseñar. Pero a la hora de aprender y enseñar, la motivación es un medio, no el fin. Además, muchas veces en la vida tenemos que hacer cosas que no nos motivan ni apetecen nada, eso es algo que también hay que aprender. La profesión docente no suministra coachs motivacionales a los centros, ni monitores de tiempo libre, su trabajo y su obligación consiste en enseñar, no en entretener ni motivar. Por lo demás, el alumnado no siempre sufre de desmotivación ni de falta de interés; tampoco es el único polo de la educación que sufre a veces falta de motivación.
- El sistema educativo transmite hoy menos conocimiento del que transmitía hace años. La mayoría de estudiantes aprenden hoy menos cosas y se expresan peor. El cliché de “la generación más preparada de la historia” es falso. La práctica de aprobar al alumnado asignaturas o cursos, aunque no haya aprendido gran cosa o directamente nada es como hacer trampas al solitario, una estupidez. Las autoridades y la comunidad educativa deben encontrar la manera de dar la vuelta a este fenómeno, sin trampas ni autoengaños.
- El nivel de aprendizaje alcanzado (total, alto, medio, bajo, nulo) puede reflejarse en unas calificaciones numéricas en una escala dada (de 1 a 10 es la habitual) con un grado aceptable de precisión. Obtener una nota u otra en una asignatura en un momento determinado del curso escolar es un dato muy relevante, una señal para estudiantes y familias. Gracias a ella pueden hacerse una idea cabal sobre cómo marcha el proceso de aprendizaje en ese momento, saber qué conviene hacer en adelante y tomar decisiones al respecto.
- Memorizar muchas cosas sin entenderlas no tiene ningún sentido. En el pasado se abusó de la memoria en el sistema educativo. Pero la memoria es necesaria en la educación y en la vida. Sin memoria no hay aprendizaje posible. Aprender cosas es incorporarlas a nuestra memoria. Algunas sólo se pueden aprender de memoria (las capitales africanas, las tablas de multiplicar, los phrasal verbs y muchas otras). La memoria es un instrumento que ayuda a la inteligencia (o, directamente, una faceta de ella). Saberse coplas, versos y canciones de memoria puede colmar de alegría muchos momentos de la vida.
- En la escuela o en el instituto, además de los contenidos conceptuales, hay que aprender otras muchas cosas, y asentar algunas más que se han tenido que aprender en otros lugares (como hábitos, procedimientos, habilidades y competencias). Por ejemplo, es muy conveniente aprender a fijar la atención para no estar constantemente saltando de un estímulo a otro, buscando compulsivamente chutes de satisfacción inmediata. Conseguirlo conduce a un placer no inmediato, pero sí enorme, como el que aporta leer novelas, ensayos, obras de teatro, cómics, libros de poesía, escuchar música, ver películas o documentales (en vez de infinidad de vídeos caseros de pocos minutos o segundos, cosa que genera básicamente ansiedad y vacío). Evitando la híper-estimulación constante también se obtiene paz interior.
- Los profesores y profesoras no son más que su alumnado, ambos se deben mutuamente el respeto que debemos a todo ser humano. Pero la profesora sabe más que su alumno, y su trabajo consiste en transmitirle una parte de todo lo que sabe sobre la materia que imparte. El alumnado y sus familias deben confiar en el saber hacer del profesorado y tener confianza (y, en algunos casos, paciencia) para ver los frutos del aprendizaje, que no son inmediatos, sino que necesitan un margen de constancia y un proceso de maduración.
- Saber y aprender sobre naturaleza, historia, arte, teorías científicas, teoremas matemáticos, relatos mitológicos, teorías políticas, creencias y prácticas religiosas, entender sus procesos y complejidades, son algunas de las cosas más placenteras que podemos hacer en la vida. En tanto que hechos de aprendizaje y comprensión no pueden grabarse en un vídeo ni plasmarse en fotografías que después se colgarán en las redes. Deberían ser un derecho de todas las personas en su etapa formativa y no un privilegio reservado a una minoría. También debería serlo desarrollar la capacidad de distanciarse críticamente de todo ello, en el bien entendido de que eso es algo que no puede hacerse por medio de atajos que eviten el conocimiento más o menos profundo de cada una de esas materias.
- La alfabetización digital de la población es necesaria, deseable e inevitable. Las tecnologías ofrecen enormes posibilidades para facilitarnos la vida. Pero el fanatismo tecnológico es una necedad. En el ámbito educativo, una híper-digitalización acelerada, con prisas y sin condiciones materiales ni subjetivas, está siendo contraproducente. Lejos de aliviar, supone un incremento en la carga de trabajo del profesorado. Crea problemas en vez de solucionarlos y genera ansiedad y desesperación en el cuerpo docente, además de una dependencia muy peligrosa en el alumnado. Como consecuencia, la calidad de la enseñanza se resiente. Es necesario que adolescentes y estudiantes en general recuperen la materialidad de la escritura manual y la caligrafía, y salgan del pantallismo desaforado que sólo beneficia a las multinacionales del sector.
- Los centros de estudio deberían ser por ley espacios sin publicidad. En horario lectivo, la exposición del alumnado a publicidad comercial cuando accede a materiales on line debería estar prohibida y sancionada. Tal exposición, seguramente, vulnera los derechos del menor; las instituciones públicas deberían velar por que esto no ocurra. Pero como nadie cumple con este deber, tanto las asociaciones estudiantiles como las de padres y madres y los sindicatos de enseñanza deberían considerar objetivo prioritario la desaparición total de los anuncios por internet en todos los ordenadores y dispositivos electrónicos que se utilicen en los centros educativos.
- Es imprescindible devolver el prestigio a la enseñanza, valorarla más y pagarla mejor. Hay que facilitar la labor del profesorado que cada día tenemos más problemas y trabas en nuestro quehacer. Urge bajar las ratios y dar más tiempo a los docentes para preparar las clases, corregir trabajos, ejercicios y exámenes y para hacer un seguimiento adecuado a todo el alumnado. También para tareas de coordinación, de atención a las familias y a las necesidades especiales de una parte cada vez mayor del alumnado. Y para dos cosas fundamentales que nunca se contemplan: leer y pensar. El aumento exponencial del trabajo del profesorado impide el mínimo sosiego necesario para llevar a cabo nuestra tarea de forma eficaz. Es imprescindible, para ello, reducir drásticamente el trabajo burocrático que no redunda en mejora de la calidad educativa. Esto también debería ser una prioridad para estudiantes, familias y sindicatos.
Lo sé, un gélido viento del norte se llevará las trece al carajo. Cuando todo se haya ido a la mierda, odiaremos tener que decir “os lo dijimos”.
Tere Maldonado es profesora de Filosofía de Secundaria y forma parte del colectivo feministAlde
Texto elaborado por la autora a partir del original en euskera publicado en Berria, “Hamar tesihezkuntzaz (‘baina’ gisaadierazita)”
1/Javier Echeverría maneja un concepto de innovación matizado: partiendo de la teoría schumpeteriana, propone una concepción de la innovación unos pasos más allá de la del economista austriaco, incluyendo las innovaciones sociales y los descubrimientos científicos. Asume la definición del Stanford Center for Social Innovation: serían innovadores aquellos procesos sociales que generan valor social (Ediciones Universidad de Salamanca/ArtefaCToS, Vol. 9, No. 1/2020, 2ª época). Es decir, innovación no sería simplemente “lo nuevo”, sino lo nuevo “bueno” o “socialmente beneficioso”.
Fuente de la información e imagen: https://vientosur.info
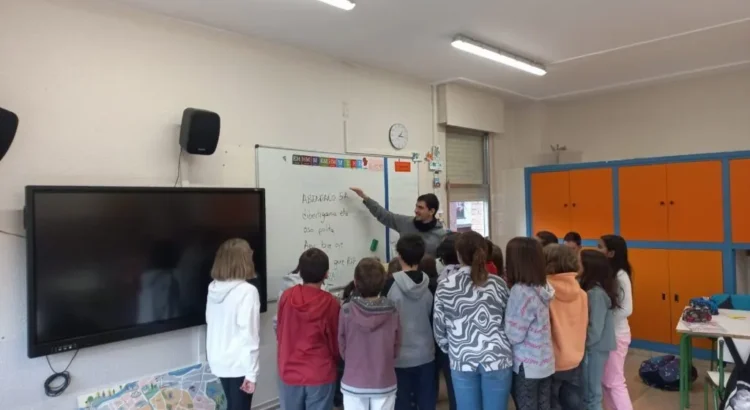



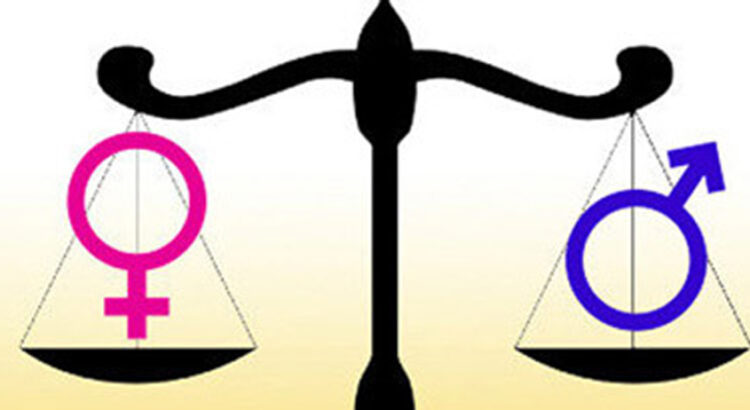








 Users Today : 102
Users Today : 102 Total Users : 35460008
Total Users : 35460008 Views Today : 147
Views Today : 147 Total views : 3418612
Total views : 3418612