En las últimas semanas hemos visto con expectación cómo se ha reactivado el movimiento “Educación inclusiva sí, Educación Especial también”, hecho provocado aparentemente por la aprobación del proyecto de ley orgánica de modificación de la LOE/LOMLOE (dejaremos para otro momento esto de tener una ley educativa con cada gobierno), y más concretamente con lo dicho en su Disposición adicional cuarta:
“Evolución de la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales. Las Administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno, alumna, de acuerdo con el procedimiento que se recoge en el Art. 74 de esta ley. El gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2. e) de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios».
Antes de entrar a dar nuestro punto de vista sobre ello, nos parece conveniente hacernos una pregunta; ¿Qué es la inclusión?”. Y para dar respuesta acudo a la Unesco (2006, pág.14) que señala:
“La Educación Inclusiva puede ser concebida como un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los educandos a través de una mayor participación […]. El objetivo de la inclusión es brindar respuestas apropiadas al amplio espectro de necesidades de aprendizaje tanto en entornos formales como no formales de la educación. La educación inclusiva, más que un tema marginal que trata sobre cómo integrar a ciertos estudiantes a la enseñanza convencional, representa un enfoque que examina cómo transformar los sistemas educativos y otros entornos de aprendizaje, con el fin de responder a la diversidad de los estudiantes […]”.
De modo que, como punto de partida la inclusión ha de ser concebida como un proceso de cambio, a través del cual se generan nuevos contextos en los que todos participen, aprendan y se desarrollen, haciendo mayor hincapié en aquellas personas más vulnerables.
La educación del alumnado y, por tanto, su escuela ha de ser inclusiva, algo que no consiste solo en escolarizar dichos niños y niñas en un centro ordinario, sino en generar centros educativos ordinarios en los que la participación y el aprendizaje de todos sea posible. Por esto, una de las bases que han de plantearse y que en pocas ocasiones observo en este debate, es que hay que repensar las estructuras, los contenidos, las metodologías, etc. de los centros educativos. No se trata de integrar, sino de incluir y para incluir hay que pensar en todos; y, además, la experiencia demuestra que así nos beneficiamos como sociedad. A modo de ejemplo; en los 80 en el mundo de la arquitectura surgió un movimiento, el Diseño Universal, que buscaba generar edificios accesibles para todo el mundo y así no tener que hacer modificaciones a posteriori. Así, la rampa fue un elemento de accesibilidad pensado para las personas con movilidad reducida pero al cabo de un tiempo no solo han sido beneficiadas las personas con movilidad reducida sino otros muchos colectivos.
También la educación inclusiva ha de serlo por derecho, un derecho reconocido a todo nuestro alumnado tanto a nivel internacional como nacional. En el plano internacional tenemos como referencia la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006 y ratificada por España en 2008. En su artículo 24 dice: “Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida
2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que:
a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad;
b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan;
c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales;
d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva;
e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión”.
En el ámbito educativo, ya la Ley Orgánica de Educación de 2006, uno de los principios que la regían era el principio de inclusión. Y a nivel autonómico, en Castilla y León, el Decreto 26/2016 que regula la Educación Primaria en nuestra comunidad en su art. 3. Principios generales señala: “4. La educación inclusiva orientará la respuesta educativa del alumnado en esta etapa”.
Por otro lado, la diversidad se acepta y se normaliza al convivir con ella. En este sentido, el foco no lo pondría en las personas que normalmente denominamos “con discapacidad” sino a las que nos dirigimos con el calificativo de “normales”; ya que para que incluir sea posible tenemos que cambiar nuestra mirada. ¿No creen que un adulto será más respetuoso, afectuoso y tratará como un igual a una persona diferente si aprende a vivir desde pequeño con la diferencia?
Podemos pensar que los centros ordinarios no están preparados y, por ello, tenemos que pensar que uno de los grandes retos que se nos presentan es repensar esos centros. La cuestión no se reduce solo a disponer de recursos. Consiste también en un cambio de mirada, tenemos que creer que la inclusión es posible; si no lo creemos, nunca lo lograremos y, por supuesto, solo con creerlo tampoco será suficiente; será necesario formación, eliminación de barreras de participación y aprendizaje (vease Ainscow y Booth), compromiso… y también recursos. En segundo lugar, la nueva propuesta de ley señala que se dotarán en mayor medida a los centros ordinarios y los centros específicos también podrán escolarizar a alumnado que precise apoyo muy especializado, por ello creo que sí cabe el principio de prudencia en este sentido.
Vivimos en una sociedad en la que la información nos llega muy rápido, de forma superficial y, en ocasiones, sesgada y en la que no es fácil escuchar también a las personas que sí creemos en una inclusión real. Será un camino largo, con muchas piedras en el camino pero creo que también bonito y con grandes satisfacciones y, desde luego, no será posible sin las familias.
Creemos que lo fundamental en estos momentos para que haya una mayor atención hacia el alumnado más vulnerable son las siguientes medidas:
- Reducción de las ratios. No podemos permitir que en educación infantil y primaria haya clases de 25 alumnos y alumnas y pretender dar clases individualizadas. Para que la función de maestro no quede en el mera transmisión de conocimientos la reducción de ratios es fundamental, como garantía de personalización de la atención a los alumnos y alumnas.
- Se hace necesaria, más que nunca, la autonomía de los centros, para que cada equipo docente pueda plantear objetivos centrados en sus alumnos y no en estándares de aprendizaje únicos y comunes a los diferentes contextos y situaciones.
- La posibilidad de organizar los centros, flexibilizando, espacios, agrupamientos no sólo por edad, el horario… Es otro elemento fundamental si nos planteamos una educación en la que todos tengan cabida.
- Se hace necesario incentivar, formar y motivar al trabajo docente como equipo de trabajo y no como células aisladas dentro del sistema escolar.
- La apertura de los centros a las familias desde la colaboración y recogiendo las experiencias que juntos se puedan crear.
- Plantear escuelas abiertas al contexto en el que se encuentran y con capacidad para dar respuesta a cada niño y niña, lo que requerirá de nuevos profesionales que puedan atender a las diferentes necesidades. Así enfermeras y enfermeros, auxiliares técnicos educativos, fisioterapeutas… deben ser parte de una escuela que quiera ser inclusiva.
- El desarrollo de metodologías activas y diversas que garanticen la adaptación del currículo y el entorno escolar a cada niño, garantizando que a través de la diferencia existan objetivos comunes y que estos sean para cada niño y niña según su potencialidad. Los docentes no son meros transmisores de conocimientos, su tarea va más allá de dar clases magistrales. Tenemos un marco legal que se encarga de dar una mayor importancia a la competencia en lugar de al trabajo colaborativo y cooperativo.
- Creación de individuos críticos y empáticos. Junto al punto anterior de una nueva metodología tenemos claro que para crear unas personas que sepan respetar y empatizar con otras es importante crear individuos que sepan ser críticos con lo que tenemos a nuestro alrededor. No es una cuestión de libros, sino de una educación más allá de los libros de texto.
- Supresión progresiva de los conciertos con la escuela privada e integración progresiva en una red pública única. Cada centro debe garantizar la atención a la diversidad de cada persona, y esto sólo es posible en una red pública, con recursos humanos y materiales adecuados, con docentes preparados y con autonomía para desarrollar su competencia profesional.
Desde IU CyL pensamos que al igual que los centros ordinarios, los centros de Educación Especial deben permanecer abiertos y han de experimentar un proceso de transformación, repensando su organización, estructuras, metodologías, y aumentar su plantilla para seguir apoyando al alumnado más necesitado. La apertura y conexión entre estos centros es clave para la inclusión de todo el alumnado, especialmente aquellos más vulnerables y la valoración social de la diversidad como riqueza y oportunidad. Se ha de dar una buena red de comunicación y cooperación y seguir potenciando la red pública a su máxima potencia.
Por nuestra parte y creo que es compartido por mis compañeras y compañeros en nuestra función docente y como agente social priman los derechos y bienestar de los niños y niñas que pasan por nuestras manos.
Nos gustaría acabar con una frase del escritor Eduardo Galeano:
“La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar.”
The post La escuela tiene que ser inclusiva para acoger a todos y todas appeared first on El Diario de la Educación.
Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/07/09/la-escuela-tiene-que-ser-inclusiva-para-acoger-a-todos-y-todas/





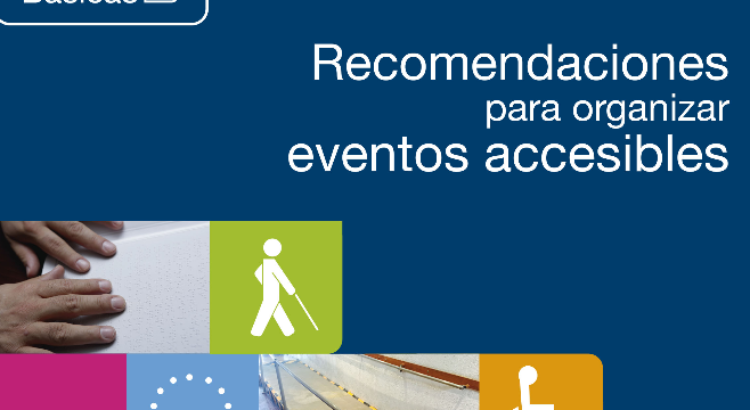









 Users Today : 75
Users Today : 75 Total Users : 35459670
Total Users : 35459670 Views Today : 148
Views Today : 148 Total views : 3418120
Total views : 3418120