El País
Guillem Sala acaba de publicar El castigo (Tusquets), una novela que refleja con exactitud los ambientes educativos en que han de desenvolverse no pocos habitantes de los extrarradios urbanos de Cataluña, y lo hace con una lucidez que echamos de menos en los ensayos que se suelen publicar, afectados unos por una vocación apocalíptica que no conduce a nada concreto, o afectados otros (la mayoría) por una ideología floral y emotivista totalmente desconectada de la realidad.
Que es precisamente lo que no ocurre con la novela de Sala. Su relato, escrito con un lenguaje tan estudiado como crudo, rompe una serie de estereotipos sobre el profesorado y el alumnado, y de verdad era muy sano que empezaran a resquebrajarse algunas ideas fijas y totalmente cansinas. Ni los docentes son esa subespecie calificada de franquista u opresora que obliga a los jóvenes a memorizar datos durante una cantidad inhumana de horas cada día, ni son una colección de funcionarios vagos, antipáticos, grises y mediocres que disfrutan humillando al personal; ni los jóvenes son esas criaturas de luz semiangélicas de la propaganda oficial, ni tampoco los demonios desatados que pintan otros. Profes y alumnos no son más que gente involucrada en un proceso de raíz común: el aprendizaje.
Se escribe mucho y malo sobre la salud mental del alumnado, no estaba de más mostrar la vulnerabilidad de los docentes. También se escribe mucho y fatal de cómo impulsar la equidad en nuestros centros. Al fin y al cabo la educación no es una ciencia exacta y a veces las cosas salen bien, y a veces no tanto. Lo cierto es que en la novela es la profesora Sandra la que lleva una vida desordenada y heterodoxa, culminada con una tragedia.
Guillem Sala le da la vuelta a no pocos tópicos: se dice hasta la saciedad que los alumnos son vagos; pues no, es la profesora Sandra la vaga número uno. Las aulas son lugares donde se producen interesantes simbiosis. Ni el profesorado es tan distinto al alumnado, ni el alumnado tan malvado, ni el profesorado tan opresor y sordo. Si no se cruzan en el camino de los derechos del alumnado y del profesorado leyes absurdas o paredes de burocracia o normativas excesivas, lo que acaba ocurriendo en las clases es altamente creativo y motivo de optimismo para todo aquel que crea en el papel transformador de la enseñanza.
Esto queda bien reflejado en el relato, así como otros detalles que vienen a desmentir el sentido de las leyes ignaras que vienen imponiéndonos. Se ha popularizado que lo bueno es no hacer gran cosa, no esforzarse ni interesarse por los contenidos culturales, y practicar una versión soft de la educación sancionada por los políticos y unos supuestos imperativos sociales, pero resulta que el Izan, que es un cani de Santa Coloma, un pícaro moderno, y no precisamente un Einstein, distingue perfectamente entre un centro en el que “enseñan cosas” de otro “en el que solo riñen”.
Y eso ocurre porque si se dejara al profesorado desarrollar los contenidos (esos que nuestra ideología predominante tanto gusta de expulsar para sustituirlos por la alienación conformista), el alumnado no sólo se interesaría más por el aprendizaje, sino que también recibiría menos reproches, puesto que es en los lugares donde no se aprende nada, donde se baja más el nivel, es donde se producen más conflictos de convivencia.
No es bueno que el alumnado sepa cosas de la vida de los docentes, pero a veces una actitud franca es un puente para desmantelar tarimas imaginarias, y si el docente se muestra humano y contradictorio (aunque siempre ha de ser justo) la tendencia es que el alumnado responda con una humanidad correspondiente y recíproca. En grupos bien avenidos, pese a la pereza y los horarios interminables, es posible aprender si uno mantiene las antenas en la realidad y no en las teorías fantasmáticas que se imparten en algunas facultades.
Estos espacios comunes de exploración común son los que rescata Sala del habitual océano de tópicos.
En El castigo no hay victimismos pero sí víctimas y victimarios: Hayat, la chica de primero de ESO que recibe el abuso sexual por parte de su compañero, el Izan, es quien se lleva la peor parte. Lo que queda al descubierto es la enorme hipocresía que preside el tinglado tal y como está organizado: diseñado sólo para mantener las apariencias. Podríamos pensar que resulta exagerado. El tema es espinoso, realmente tabú, pero por desgracia, como ocurre con tantas otras cuestiones, no podemos dejarlo de lado.
Los docentes se resisten a impartir educación sexual porque tienen miedo de ser señalados o denunciados. Este es un problema grave: cada vez son menos las maestras valientes que se atreven a desafiar el neovictorianismo imperante para informar a su alumnado de lo que es una sexualidad respetuosa, afectiva y necesaria en una democracia. Nuestra sociedad confunde demasiadas veces la educación sexual con la propaganda de la promiscuidad. Seguramente, la información serena sería precisamente lo contrario que el exhibicionismo imprudente. El emotivismo social mal entendido hace el resto, generando el apocalipsis imaginario que demasiado público tiene en mente.
Un botón de muestra: una vez, en una reunión para familias, un padre levantó el dedo para decir a las profesoras de educación física que promover la ducha tras el ejercicio físico era facilitar las agresiones de los pederastas. Este es el nivel. La histeria, el alejamiento de la realidad. Lo cual provoca que los docentes huyan del tema como de la peste, que sea realmente ingrato explicar según qué materias en un ambiente hostil a la escuela que confunde los derechos democráticos con los caprichos ideológicos más primitivos y el catastrofismo cuñadista.
Quizás el populismo sea precisamente eso: la acción directa verbal y engañosa, la apariencia de democracia y la sustitución de la realidad por el ideologismo fácil, totalmente acrítico, y por la mera apariencia de modernidad.
Algo de lo que no peca este libro, basado en una economía de recursos narrativos realmente adecuada, que ha sido escrito desde una perspectiva equilibrada y realista, casi cinematográfica, sin manipulaciones ni dramatismos.
Como muestra Guillem Sala, la brutalidad y la marginalidad están demasiado arraigadas en una Cataluña y una España que están regresando a algunas de las peores dinámicas del subdesarrollo, por falta de inversión pública. Su extrarradio miserable es el mismo que el de las novelas de Paco Candel, o las de Pío Baroja. Si la sociedad fuera menos cainita, si nuestro mercado laboral fuera menos brutal, quizás empezarían a mejorar las cosas en los institutos y se podría elevar el nivel medio cultural del ciudadano. En cambio, lo que hacemos es totalmente cortoplacista: maquillar, ocultar nuestra desigualdad apoyándonos en utopías fantásticas. A nadie se le ocurre que una posible salida para todos sea la creación de empleo calificado: parecemos muy cómodos en nuestro país de tercera regional.
La sexualidad machirula y psicopática es una de esas lacras seculares que quizás estén volviendo con fuerza, si es que se fueron. En este sentido, he visto cosas como tutor que podrían deprimir hasta al más curtido, pero la ética más elemental me impide relatar estas historias reales. Quedémonos con este relato verista. No hace falta descender al sensacionalismo. Sala conoce al dedillo el entramado institucional y jurídico del país, y también sus ausencias, limitaciones y deserciones. Basta con señalar que el relato de Guillem Sala es real como la vida misma, y que algún día deberíamos empezar a abandonar las modas modernas para ocuparnos en serio de la juventud real que ha de crecer en nuestras barriadas reales.
https://elpais.com/educacion/2021-08-30/un-bano-de-realidad.html



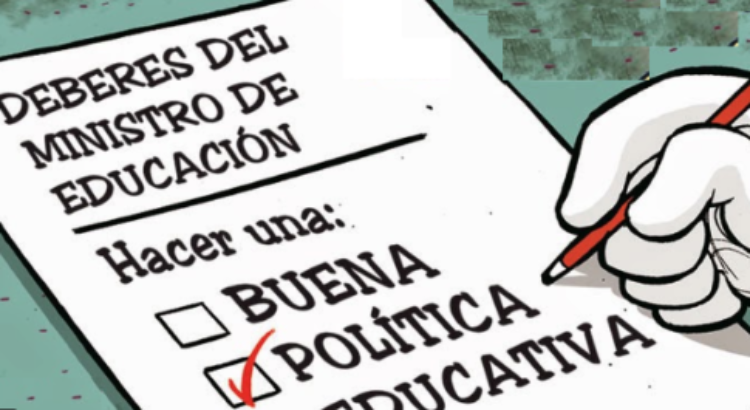







 Users Today : 49
Users Today : 49 Total Users : 35459955
Total Users : 35459955 Views Today : 56
Views Today : 56 Total views : 3418521
Total views : 3418521