Por: David Brooks.
Marco Saavedra rehúsa ser víctima, y mucho menos acepta ser ilegal
; durante su corta vida ha luchado por la dignidad y los derechos de todo inmigrante en este país, y está dispuesto aceptar los costos de ese activismo.
Su labor, dice en entrevista con La Jornada, es respuesta a las condiciones en las que viven los inmigrantes indocumentados.
“Aquí hubo silencio por miedo –y todas las razones por ese miedo– por lo que les había sucedido en México (y otros países) y decidieron migrar, como por lo que pasa de este lado al ser catalogados como indocumentados y no saber qué derechos tienen o con quién acudir si lo peor pasaba. Por eso, la opción era quedarse agachado y trabajar mucho, y no decirle nada a nadie en nuestros trabajos, escuelas e iglesias.”
Pero ese silencio se rompió por jóvenes como él que llegaron con sus padres cuando eran menores de edad.
Una generación que se enfrentó a una dilema: Después de cumplir con nuestros estudios y no poder ejercer nuestras carreras, luego de tanto sacrificio de nuestros padres, ¿qué pasa si uno es detenido?, ¿qué hacemos?, ¿cómo respondemos a todo esto? Esa impotencia te ahoga
.
Saavedra, de familia mixteca de Oaxaca, empezó a sumarse a movimientos de defensa de derechos de inmigrantes y proyectos de justicia social cuando era estudiante de sociología y artes en una universidad privada en Ohio (fue becado). Desde entonces afirma que su esfuerzo como activista político es ser ejemplo para mi comunidad
y tener fe en la justicia social
.
Saavedra tiene una cita el 7 de noviembre ante un juez de inmigración en Nueva York para determinar su petición de asilo político y evitar una eventual deportación, lo cual pesa sobre toda su familia y su red de aliados, pero que insiste en que es parte del sacrificio
que gente como él –con ciertos privilegios, educación y más– tienen que asumir como activistas.
Explica que su caso legal es consecuencia de su activismo: en 2012 se entregó a propósito a agentes de migración en la Florida como parte de un plan de un grupo para infiltrar un centro de detención y organizar desde adentro. Pasó tres semanas abogando, junto con colegas afuera, por los derechos de los detenidos y lograron liberar al menos a 40.
Su detención resultó en una cita judicial en Florida la cual después fue trasladada a un tribunal de inmigración en Nueva York. Rehusó solicitar la acción diferida
bajo el programa DACA que otorga protección temporal de deportaciones para inmigrantes como él que llegaron siendo menores de edad.
“El razonamiento es que aunque sabíamos que DACA era una victoria grande… –700 mil resultaron beneficiados– eso dejaba a más de 11 millones de inmigrantes sin ninguna protección”, explicó.
De hecho, la corriente en que participa Saavedra dentro del gran movimiento de jóvenes indocumentados, conocidos como Dreamers, decidió dedicarse al trabajo de base en todo el país para organizar tanto acciones contra las deportaciones como un movimiento a largo plazo y no enfocarse, como otros, en el cabildeo de proyectos de ley en Washington (lo cual ha fracasado hasta la fecha).
En 2013 un grupo de nueve jóvenes indocumentados, incluyendo Saavedra y otros que habían sido deportados a México, se presentaron ante las autoridades estadunidenses en la frontera, donde entregaron solicitudes de asilo como parte de una estrategia para dar visibilidad a la situación de miles como ellos. Estos casos siguen en proceso hasta la fecha, algunos ya ganaron, otros, como Saavedra, esperan su cita este 7 de noviembre.
En su solicitud de asilo Marco argumenta que dadas las condiciones de peligro en que viven los defensores de derechos humanos en México: “Estaría sujeto a la persecución en México por mi trayectoria como activista… y más aún por ser de origen indígena”.
Indica que aun con el nuevo gobierno en México, no cambia mucho este argumento legal, ya que lamentablemente vemos que con Andrés Manuel López Obrador siguen las represalias contra los migrantes y en muchos sentidos obedecen a las directrices de Trump al mantener la frontera entre Chiapas y Guatemala más militarizada, y en la frontera norte permitirle que deje en espera a refugiados del lado mexicano
.
Marco piensa que tanto aquí como en México si no hay un movimiento popular, las cosas continuarán más o menos igual
, y señala que debería de haber mayor interacción entre movimientos de ambos lados de la frontera
.
Resistencia y cultura
Saavedra, quien llegó a este país a los tres años, en 1992, con sus padres emigrados de la Mixteca baja de Oaxaca, trabaja ahora en uno de los restaurantes mexicanos más recomendados de la ciudad, reseñado en el diario The New York Times y la revista The New Yorker, entre otros.
La Morada es la obra del arte gastronómico fundada por sus padres y creada todos los días por su familia, donde los moles oaxaqueños, las enchiladas y hasta los chapulines recién importados se ofrecen en el pequeño lugar, modesto pero vibrante, invitando a todos: Refugiados, bienvenidos aquí
, dice en la puerta.
También es un centro comunitario y de educación popular (hay una minibiblioteca), es decir, aquí se nutren el cuerpo, la mente y el alma.
La chef de La Morada y madre de Marco, doña Natalia Méndez, expresa su orgullo en lo que junto con su esposo, Antonio Saavedra, su hijo y sus dos hijas han logrado. Cuenta que la dedicación a la lucha social de su hijo tiene antecedentes: Está en la sangre de la familia, sus bisabuelos, abuelos, tíos, padre, todos en esta familia han luchado por lo justo
. Pero eso viene acompañado de dolor. Tiene fe de que todo saldrá bien, pero no logra ocultar sus lágrimas al aproximarse la fecha del juicio de su hijo: Es un alfiler en el alma
.
Marco Saavedra afirma que lo que nutre su esperanza “es mi familia, mi comunidad y el apoyo de amigos y desconocidos. Este restaurante ha vivido de eso durante más de 10 años. Las alianzas informales son redes de protección, y el precedente que queremos fijar con mi petición de asilo es para que beneficie a otros también… Si me dan el asilo cambiaría mi vida ya que por primera vez podría planear el futuro”.
Ese futuro implica continuar este trabajo, porque vienen más, y mantener la fe en la justicia social en las luchas tanto en México como aquí
.
Concluye: Hay que servir a la comunidad, siempre se dice, pero hay que cumplirlo
.
Fuente de la reseña: https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2019/11/04/jovenes-inmigrantes-rehusan-agacharse-8906.html

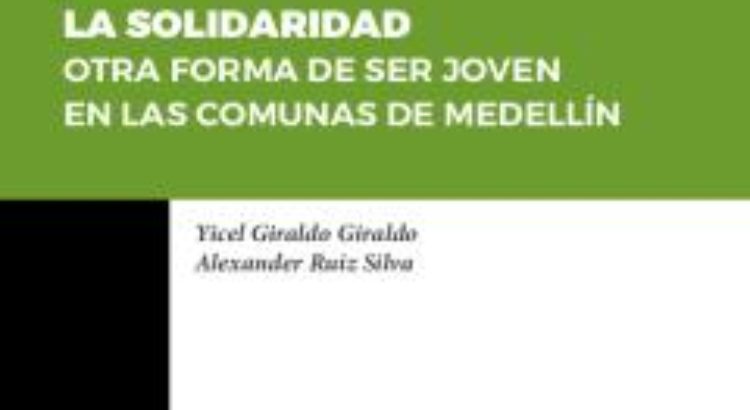





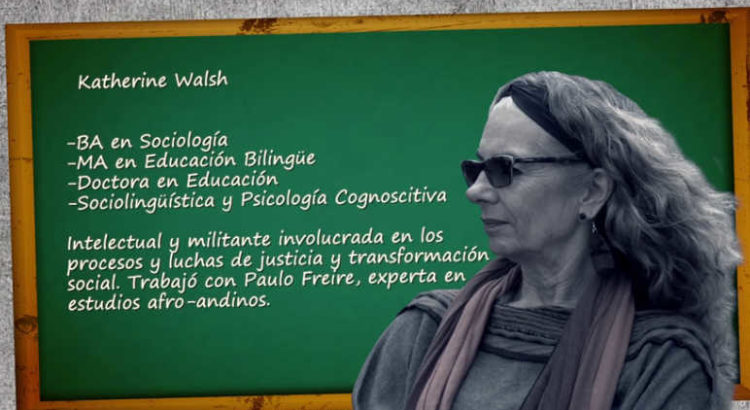







 Users Today : 187
Users Today : 187 Total Users : 35459782
Total Users : 35459782 Views Today : 347
Views Today : 347 Total views : 3418319
Total views : 3418319