Entrevista/28 Septiembre 2018/Fuente: El economista
En 2016, el catedrático del área de Bioquímica y Biología Molecular, Manuel Pérez Mateos, ganó el rectorado en todos los estamentos y en todos los centros. Aficionado al ciclismo, música clásica y rock-blues, considera que «tenemos un excelente sistema universitario, a la altura de los mejores del mundo».
Manuel Pérez Mateos, Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular y Rector de la Universidad de Burgos
¿Cree que sobran universidades en España?
En España hay 83 universidades, de las cuales 50 son públicas y 33 privadas. Es decir, una universidad por cada 561.446 habitantes. Aunque el cálculo depende de lo que se considere universidad, podríamos decir que Estados Unidos tiene una universidad por cada 379.000 habitantes, el Reino Unido por cada 405.000 o Japón por cada 165.000. Además, en España hay 240 centros de educación superior censados por Webometrics, de los cuales 83 tienen la denominación de «universidades», aunque, según el ranking SCIMAGO, tan solo 57 producen investigación (la totalidad de universidades públicas y 9 de las privadas). Por tanto, si consideramos centros con capacidad investigadora, el número de habitantes por universidad en España se eleva a más de 800.000. Concluyendo: no sobran universidades. Otra cuestión es si son demasiado homogéneas y si sería conveniente una mayor especialización o singularización.
¿Cómo afrontan el reto de adaptar los programas académicos a lo que demanda el mercado?
No es fácil, porque hay muchas dificultades para modificar la oferta académica, pero hemos propuesto a la Junta de Castilla y León la impartición de nuevas titulaciones que entendemos están en la agenda de la sociedad 4.0, que es ya una realidad, y que en el futuro será una exigencia de mercado. Hablo de Grados como Ingeniería de la salud, Ingeniería del diseño y desarrollo de videojuegos o economía circular. A ver si conseguimos que los autoricen.
¿Le pareció bien la retirada de becas y prácticas a los estudiantes de las privadas?
La respuesta tiene que ver con la cuantía de las tasas por matrícula. Considero que el Estado debe garantizar educación superior de calidad a todos los ciudadanos que tengan capacidad para estudiar, con independencia de su poder adquisitivo. Y eso debe garantizarlo la Universidad Pública. El problema es la elevada subida de precios de matrícula durante la crisis y las grandes diferencias entre comunidades autónomas. Muchas universidades privadas mercantilizan la educación superior y, por tanto, no me parece justo que becas costeadas con dinero de los contribuyentes se destinen a negocios privados.
¿Qué le parece un sistema universitario gratuito, como hay en otros países europeos?
Estupendamente, aunque hay que matizar que en esos países los sistemas fiscales son muy diferentes al español. Si se garantiza un pago de impuestos dependiente de la renta del contribuyente, la gratuidad de la enseñanza superior adquirirá total sentido. En otro caso, creo que es más justo un buen sistema de becas. En España, el esfuerzo para becas ha tenido una tendencia creciente desde el año 2004 a 2012. Aun así, ese esfuerzo no ha resuelto la debilidad crónica de estas ayudas, con un gasto del 0,11% del PIB frente al 0,31% de media de los países de la OCDE, menos de la mitad. Y desde 2012 el problema se ha agravado de tal forma que en algunas comunidades hay ya poca diferencia entre los precios públicos y los de instituciones privadas.
¿Hay una vocación de educación superior supeditada a la rentabilidad?
En algunas privadas sí. En mi opinión, el debate no es universidad pública o privada, sino universidad de calidad o no. Y en esta cuestión, salvo contadas excepciones, las públicas están muy por delante de las privadas. Considero que no debería llamarse universidad a entidades que comercian con los títulos, en algunos casos sin escrúpulos, y que ni siquiera tienen la más mínima producción investigadora.
¿Cree que se está poniendo en duda el buen hacer de la universidad?
Sin duda. En esto hay unanimidad entre los rectores. Los escándalos recientes han sembrado la sombra de duda en toda la Universidad, al extrapolar casos puntuales a la totalidad. Sin embargo, la universidad española está equiparada con la de mayoría de países desarrollados del mundo.
¿Cómo deben actuar las universidades ante la sociedad en este momento de falta de credibilidad de algunas universidades? Es decir, ¿cómo se puede mantener al margen la universidad del ámbito político?
Haciendo lo que creo que ya hacemos: siendo muy transparentes, ejerciendo los sistemas de control y rindiendo cuentas a la sociedad. No sabemos mostrar lo que hacemos y cómo lo hacemos a la sociedad. Nos falta marketing. Más complejo es mantener la Universidad fuera del ámbito político. Aunque la Constitución consagra el principio de autonomía universitaria, en la práctica queda pulverizada por la total dependencia, sobre todo financiera, que tenemos las universidades públicas respecto de los gobiernos autonómicos. Generalmente, el control y autorización de cualquiera de las decisiones trascendentes es tan férreo que la famosa autonomía universitaria es pura utopía. Bien es cierto que en nuestra región no tenemos la más mínima presión ni injerencia política en aspectos como los que, desgraciadamente, ocupan a los medios de comunicación en estos días.
El rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, ha pedido establecer «controles y sanciones» que prevengan a las instituciones académicas de incurrir en irregularidades, ¿cómo se puede conseguir esto?
Ya existen numerosos sistemas de control tanto externos como internos. Sobre todo es en este segundo nivel en el que las universidades podemos mejorar. Por ejemplo, todavía muchas instituciones carecen de un servicio de inspección, que es muy necesario. En Burgos lo tenemos desde hace muchos años y ha demostrado ser una herramienta de suma utilidad. O sistemas de control interno de garantía de calidad. En cualquier caso, coincido con el rector Rivero en la conveniencia de intensificar los controles. Muchas universidades estamos totalmente abiertas a ello y cualquier avance en ese sentido será muy bienvenido. Pondré otro ejemplo: la capacidad de los rectores para establecer sanciones o perseguir actuaciones irregulares está mucho más limitada por la legislación de lo que cualquier ciudadano podría pensar.
¿Cómo está entonces objetivamente el sistema universitario español? A veces puede parecer que todo es un desastre.
Nada más lejos de la realidad. Tenemos un excelente sistema, a la altura de los mejores del mundo. Y desde luego, el mejor de la historia de España. Como decía antes, concluir que por determinados casos, eso sí muy escandalosos, todo el sistema es un desastre, es erróneo e injusto. Además, en términos relativos el número de casos detectados es insignificante. Eso no significa que no considere lo acontecido como de suma gravedad.
Y entonces, ¿por qué nuestras universidades españolas no están entre las primeras en los rankings internacionales? ¿Qué deberíamos cambiar? ¿Cómo nuestras universidades pueden ser más competitivas?
Eso es cierto. Pero también lo es que España se encuentra entre los 10 países que tienen más universidades entre las 1.000 primeras del mundo de un conjunto de más de 20.000. O que tenemos 44 entre las 1.000 primeras, sólo superados por Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. Las posibilidades de que un español estudie en una de las mejores 1.000 universidades del mundo es superior a la de un alemán y mucho mayor a la de un estadounidense. ¿Queremos tener universidades en los primeros puestos del ranking de Shanghái? Para ello deberíamos de cambiar muchas cosas, pero la primera es los niveles de financiación, que son, según cualquier parámetro que quiera usarse, muy inferiores a los de los países de nuestro entorno. Es que estamos compitiendo con un 600 frente a un Ferrari de Fórmula 1.
¿Cuáles son los retos de futuro de la universidad española?
Muchos. Principalmente adecuar nuestras titulaciones y nuestros programas formativos a la demanda social futura de las empresas, situar a la Universidad Pública en el espacio que le corresponde como servicio público de educación superior y de investigación, participar en consecuencia en la política general del país, mejorar la política de becas, desarrollar la acreditación institucional de los centros, equiparar la inversión en I+D+i a la de los países de nuestros entorno o desarrollar una estrategia de internacionalización, las políticas del profesorado y de personal de administración y servicios o las políticas sociales, por citar algunos de los más significativos.
¿Quién tiene la culpa del desajuste que existe entre la formación que reciben los universitarios y su bajo nivel de empleabilidad?
Probablemente el mercado de trabajo y las políticas generales de empleabilidad. Un desajuste que, por cierto, está disminuyendo. En cualquier caso, la Universidad también tiene su cuota de responsabilidad. En la de Burgos estamos trabajando desde hace años mucho y bien en ese sentido.
¿Hay demasiada endogamia en la universidad? Y, si la hubiera, ¿es necesariamente mala?
Creo que no mucha más que en cualquier otra entidad o institución. El problema no es contratar o quedarse con el personal que previamente hemos formado (lo que muchas veces se entiende como endogamia). El problema es si ese personal se merece o no la promoción académica. Ninguna empresa privada forma a su personal con la intención de que luego se lo lleven otras empresas. ¿Llamamos a eso endogamia?
¿Qué pasa con el 3+2? No se habla mucho del tema ya. ¿Acabará llegando?
Se ha paralizado por prudencia y acuerdo entre universidades. Pero creo que se pondrá en marcha en breve.
A título personal, ¿qué le gustaría dejar hecho cuando abandone el Rectorado?
Me conformaría con haber cumplido mis compromisos electorales. Entre ellos, la consolidación del liderazgo regional en investigación de la Universidad de Burgos, el reconocimiento de la universidad como centro de internacionalización, nuevas titulaciones de grado de mayor interés social, la mejora de la plantilla de PDI y PAS y el acceso a plazas estables de los acreditados, así como la rehabilitación del Hospital de la Concepción para uso universitario o la gestión universitaria del Centro Nacional de Investigación en Evolución Humana.
Imagen: http://i.promecal.es/IMG/2016/CFD4ED6D-FC96-70F0-5AD223BC6D9D7AC1.JPG

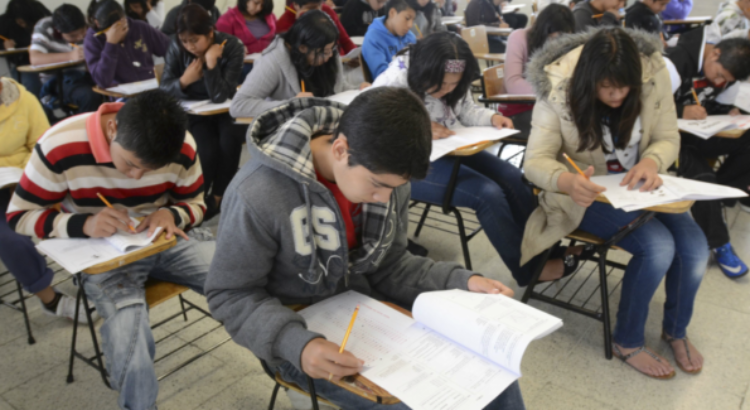



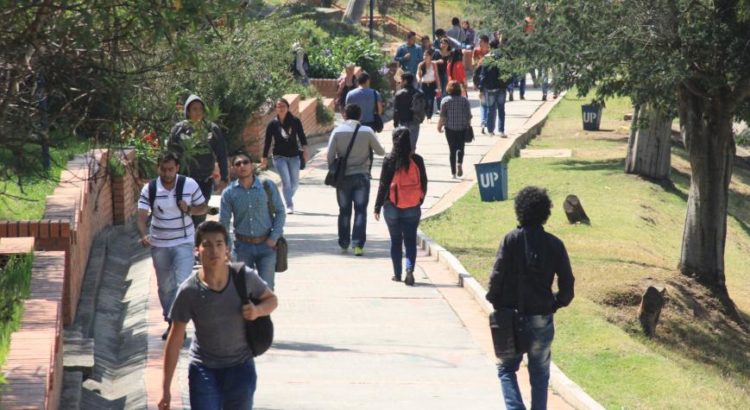







 Users Today : 4
Users Today : 4 Total Users : 35460777
Total Users : 35460777 Views Today : 8
Views Today : 8 Total views : 3419985
Total views : 3419985