Chile / 17 de septiembre de 2017 / Autor: José Joaquín Brunner / Fuente: El Líbero
El mayor problema de la reforma de la educación superior impulsada por el gobierno es la inexistencia de un diagnóstico serio del sistema que considere todos los elementos indispensables, y la ausencia por ende de una agenda de problemas necesarios de abordar. Hasta ahora, la reforma anunciada, y el proyecto de ley enviado al Congreso para materializarla, carecen de una fundamentación racional.
Ante todo, deseo llamar la atención sobre el carácter y desempeño de nuestra educación terciaria (ET), cuya legislación más fundamental estamos tratando de cambiar. En efecto, cualquiera modificación de la legislación que la rige, sobre todo si pretende ser de fondo, debe partir por un conocimiento fundado del sistema que se busca cambiar.
1
Carácter. Dentro de la clasificación de regímenes de economía política de los sistemas nacionales según el carácter público/privado de la provisión y el financiamiento del sistema, el de Chile se caracteriza —en comparación con el promedio de los países de la OCDE— por tener en ambas dimensiones una presencia preponderante de matrícula y recursos privados. En esta misma categoría, aunque con perfiles diferentes de preponderancia privada, se encuentran además Brasil, Corea, Gran Bretaña, Israel, Indonesia, Japón, Perú y otros.
Un tipo diametralmente opuesto de economía política es aquel donde predominan la provisión y el financiamiento estatales, como ocurre —en diversos grados— en la mayoría de los países de Europa Occidental y también en Argentina, Cuba y Uruguay, por ejemplo.
Un tercer tipo de régimen es aquel en que predomina la provisión estatal, pero con financiamiento mayoritariamente privado (economía política estatal de costos compartidos), como poseen Australia, Canadá y Estados Unidos, entre otros.
Por último, hay sistemas cuyo régimen combina provisión mayoritaria por instituciones privadas (“de vocación pública”) con gestión independiente y financiamiento predominantemente fiscal (economía política de tercer sector), como ocurre en Bélgica, Finlandia, Estonia y Honduras, por ejemplo.
Nótese que si bien Chile se sitúa en el cuadrante de provisión y financiamiento predominantemente privados, sin embargo posee universidades que corresponden a tres de los tipos de regímenes de economía política descritos: universidades estales financiadas mayormente con recursos privados agrupadas en el CUECH; universidades privadas cofinanciadas con aportes directos del Estado (las del G9); y universidades privadas cuyo financiamiento principal —aunque no exclusivo— proviene de fuentes privadas.
2
Desempeño. ¿Qué rendimiento posee nuestro sistema de ET en las dimensiones básicas de su desempeño? A continuación se presentan resumidamente los datos más relevantes (con base en OECD, Education at a Glance 2016, a menos que se indique una fuente diferente).
- Participación. La participación neta, sobre el grupo de edad de 20 a 29 años, alcanza en Chile a un 27%, mientras que en el promedio de la OCDE se sitúa en torno a un 22%. La participación bruta medida por la UNESCO en relación a la cohorte de edad pertinente es de 89%, trece puntos porcentuales por encima de los países de Europa Occidental y América del Norte y casi el doble de la tasa promedio de América Latina (46,3%). En breve, Chile cuenta con un sistema de ET de amplia cobertura, con acceso casi universal, lo que representa un logro notable, pero crea nuevos y más complejos desafíos, como veremos más adelante.
- Acceso. La tasa de primer ingreso a la ET (proporción de personas que puede esperarse ingresará a algún programa de ET en el curso de su vida), índice que ofrece una idea general sobre la accesibilidad a este nivel, es de 87% en Chile, frente a un 68% en el promedio de la OCDE. La ET dejó, pues, de ser un privilegio y hoy es un derecho que las familias reconocen frecuentemente como una obligación para sus hijos.
- Matrícula por niveles. La distribución de la matrícula por niveles de la Clasificación Internacional Normalizada de Educación (CINE 2011) es la siguiente en Chile: Nivel 5 (carreras de ciclo corto), 29%; Nivel 6 (programas de licenciatura o equivalentes), 63,1%; Nivel 7 (programas de maestría o equivalentes), 7,1%; y Nivel 8 (programas de doctorado o equivalentes), 0,4%. En los países de Europa Occidental y América del a Norte, las cifras correspondientes son: 24,2%; 53,5%; 19,4%; 2,8%, respectivamente (UNESCO Institute for Statistics, 2017).
- Equidad de la matrícula. En América Latina,Chile posee la mayor tasa de participación neta del quintil 1 (más pobre), que alcanza a un 27,4%. Asimismo, tiene el segundo índice más bajo de desigualdad 20:20 después de Bolivia; el valor para Chile es 2,3, el de Bolivia 1,8 y el índice 20:20 promedio para América Latina es 7,0. (SEDLAC, 2017). Un reciente estudio del Banco Mundial destaca que Chile ha sido uno de los países más exitosos en términos de reducir la desigualdad en el acceso a la educación superior” (The World Bank, At a Crossroads: Higher Education in Latin America and the Caribbean, 2017, p. 88).
- Eficiencia interna. Hay dos maneras de medir el grado de eficiencia interna del sistema de ET. (A) La tasa de 1a graduación de la ET (sin incluir estudiantes extranjeros) —que estima el porcentaje de una cohorte de edad que se espera se gradúe durante el largo de su vida— es 51% en Chile, mientras en el promedio de la OCDE es 45%. En las carreras de ciclo corto las cifras correspondientes son 22% y 11%; en el nivel de licenciatura o equivalente, 34% y 38%; en el nivel de maestría o equivalente, 9% y 18%; y en el de doctorado o equivalente, 0,2% y 1,7%, respectivamente. De modo que no sólo ha aumentado notablemente la cobertura, sino también las expectativas de graduación, calculadas en base al patrón actual de titulación en la ET. (B) La tasa de conclusión de estudios universitarios por cohorte ingresada en un determinado año no cuenta en Chile con datos confiables que pudiesen ser comparados internacionalmente. Para el promedio de los países de la OCDE es 45% de graduación en tiempo oportuno y 69% medida dentro de los tres años siguientes a la duración nominal de los correspondientes programas. Suele estimarse que en Chile esta última cifra sería significativamente inferior, existiendo además una demora para graduarse en relación con la duración nominal de los estudios.
- Eficiencia externa, vinculada con el empleo y la remuneración de las personas con ET. (A) La tasa de empleo de personas con ET por área de educacional, hombres y mujeres, aparece como altamente satisfactoria en la comparación internacional. Para el año 2015, se situó en Chile en un 90% en el promedio de todas las áreas. Los países de la OCDE, para los años 2012 a 2015, alcanzan una tasa algo inferior, de 85% en el promedio de los países miembros. (OECD, Survey of Adult Skills, PIAAC). (B) El diferencial del ingreso recibido por las personas con ET en relación con el ingreso promedio de las personas con educación secundaria superior (=100) es en general alto comparado con el promedio OCDE, en todos los niveles. En el nivel 6 asciende a 282 frente a 148 en la OCDE. Y en el Nivel 7, la comparación es de 444 versus 191, respectivamente. Sin embargo, se observa en Chile una creciente dispersión de las remuneraciones de los graduados; por ejemplo, en el caso de Derecho, durante el primer año después de la graduación, el 10% superior tiene una remuneración alrededor de 10 veces mayor al 10% inferior ($3,4 millones versus $344 mil pesos) (Mi Futuro, 2017). Asimismo, un reciente estudio del Banco Mundial estima que un 7% de los estudiantes que comenzó sus estudios de ET en 2012 podría haberse matriculado en programas que tendrían tasas negativas de retorno (The World Bank, At a Crossroads: Higher Education in Latin America and the Caribbean, 2017, cap. 3 de Sergion Urzúa).
- Calidad. Es la dimensión más difícil de medir cuantitativamente. A continuación presentamos tres indicadores.
- Según el porcentaje de estudiantes en universidades acreditadas, menos de un 10% de los estudiantes se halla matriculado durante los últimos años en universidades no-acreditadas. Un 31% de la matrícula total de las universidades se encuentra en instituciones con el máximo de las cinco áreas acreditadas, mientras que un 14% de los estudiantes de pregrado está matriculado en universidades con acreditación solo en las dos áreas obligatorias. Considerando la matrícula de los IP y CFT, un 87,3% de la matrícula del sector técnico profesional corresponde a instituciones con dos o más áreas de acreditación y un 13% a instituciones sin acreditación. En breve, la gran mayoría de los estudiantes cursa sus estudios en instituciones que la agencia oficial del Estado califica como de un nivel satisfactorio.
- Según el número universidades de excelencia registradas entre las mil universidades top del ranking global del Times Higher Education aparecido hace pocos días, el sistema chileno cuenta con 13 universidades de calidad internacional, una por cada 1,4 millón de habitantes, seguido de Costa Rica con una x cada 4,9 millones de habitantes, Brasil, una x cada 9,2 millón y Colombia una x 9,8 millones. Más atrás aparecen Venezuela, Perú, México y Argentina. Nótese que las mil primeras universidades corresponden a menos del 4% del total mundial de universidades registradas por Webometrics (26.368 en 2017).
- Según el desempeño de las personas con ET en el examen PIACC de comprensión lectora (literacy), Chile muestra una baja calidad de resultados: 240 puntos en promedio, que representa un nivel elemental de literacy, frente a un promedio de 275 puntos para los países de la OCDE. La puntuación obtenida por las personas con ET en Chile es menor que el puntaje alcanzado por las personas con educación secundaria superior de la OCDE (260) y supera apenas por cinco puntos el puntaje promedio OCDE de las personas con educación inferior al nivel secundario superior (235 puntos).
Una hipótesis plausible es suponer que la baja puntuación obtenida en Chile por las personas con ET, se debe a los bajísimos niveles alcanzados previamente por las personas con menos que educación secundaria superior (186 puntos) y con educación secundaria superior (219 puntos). Dicho en otras palabras, el pobre desempeño de la ET en literacy, sería el resultado acumulativo de las desventajas de la cuna y de la pobre calidad de la educación primaria y secundaria que recibe una mayoría de los niños y jóvenes provenientes de los hogares correspondientes a los deciles de menor ingreso.
- Financiamiento. El gasto en ET (incluyendo I&D) medido como porcentaje del PIB —indicador del esfuerzo relativo que los países realizan en este ámbito— es en Chile netamente superior al promedio de la OCDE; de hecho, es uno de los mayores del mundo. Se caracteriza además por una fuerte participación de la financiación privada.
(A) Según niveles de la CINE 2011 alcanza en Chile a un 0.4% en el Nivel 5; a un 2.0% en los Niveles 6 a 8; en total, 2.3% del PIB. En el promedio de la OCDE, las cifras correspondientes son 0.2%, 1.4% y 1.6%, respectivamente.
(B) Según el carácter estatal o privado de las fuentes de recursos, en Chile la composición del gasto es: 1.0% estatal; 1.4% privado; total, 2.3%, respectivamente. En el caso de la OECD: 1.1% estatal; 0.5% privado; total, 1.6%.
(C) Según el monto del gasto por estudiante, la distribución en Chile es la siguiente (expresada en USD ppc, incluyendo gasto en I&D): Nivel 5, USD 4.079; Niveles 6 a 8, USD 9.084; total, USD 7.642 (USD 364 en I&D). En comparación, el gasto promedio de la OCDE es USD10.107, USD 16.199, 15.772 (USD 4.837 en I&D), respectivamente. En suma, Chile realiza un significativo esfuerzo de gasto en la ET en relación con el PIB, pero sostiene este esfuerzo mediante un esquema de gasto compartido. Aun así, el gasto en el Nivel 5 es comparativamente bajo para el gasto en los niveles superiores, y el gasto en I&D es ínfimo.
- Evaluación de sistemas nacionales. El único ranking de sistemas nacionales de universidades, realizado por Universitas 21, ubica a Chile en el lugar 34 entre 50 países, el primero de los cuatro sistemas latinoamericanos evaluados, seguido de Argentina, Brasil y México. Este ranking considera recursos, ambiente académico, conectividad y output de investigación y docencia.
En suma, una visión respaldada por datos sobre el desempeño comparado del sistema chileno arroja un balance positivo con una sólida performance en el contexto no sólo latinoamericano, sino también —en varias dimensiones— en relación con el promedio de la OCDE. Además, revela dónde se hallan los principales desafíos que el sistema enfrenta en la actual etapa de su desarrollo: (i) baja calidad del logro en la adquisición de competencias fundamentales; (ii) necesidad de focalizar los esfuerzos de la instancia de acreditación en cubrir a todas las instituciones, exigiendo y fomentando una mayor efectividad de los procesos de enseñanza y aprendizaje; (iii) necesidad de un constante monitoreo de la empleabilidad de los graduados, especialmente la evolución de la franja de personas con tasa negativa de retorno; (iv) preocupación por la deserción y duración tanto nominal como real de las carreras universitarias y necesidad de apoyar a los estudiantes vulnerables; (v) reducido gasto en I&D y en la enseñanza técnica de ciclo corto.
3
Visto el positivo desarrollo de nuestra educación superior y su estado actual, cualquier cambio que se desee introducir —sobre todo si es de cierta magnitud— debe ser seriamente fundado y técnicamente bien diseñado. El mayor problema de la reforma de la educación superior impulsada por el gobierno es la inexistencia de un diagnóstico serio del sistema que considere todos los elementos resumidos más arriba, y la ausencia por ende de una agenda de problemas necesarios de abordar. Hasta ahora, la reforma anunciada, y el proyecto de ley enviado al Congreso para materializarla, carecen de una fundamentación racional.
Tampoco ha definido los principios axiales que deberían orientar la reforma, en relación con aspectos cruciales tales como la naturaleza del sistema y su economía política; el balance estatal/privado respecto de la provisión y el financiamiento; la mantención o no de un esquema de costos compartidos; la definición y el carácter de las instituciones; cómo ha de entenderse lo público de acuerdo a la evolución histórica del sistema y su institucionalidad; vínculo de las instituciones con el Estado (igualdad de trato o diferenciación, cuándo, cómo, en qué aspectos, etc.); la autonomía de las universidades; la identidad de sus proyectos educacionales; los esquemas de apoyo para los estudiantes, etc. En breve, la reforma carece de norte; no explícita sus objetivos ni aparece dotada de una racionalidad de valores.
Tampoco propone una estrategia sustentable de desarrollo de la ET que sirva como marco para las modificaciones legislativas y que responda a un diagnóstico fundado, incorpore los principios axiales y defina metas y medios para su implementación. Discutimos en el aire, lo que dificulta la comprensión de los asuntos discutidos e inhibe una deliberación racional.
En cuanto a la gobernanza del sistema propuesta en el proyecto, ella es orgánicamente débil y confusa en el vértice superior. En efecto, se discute en paralelo crear una Subsecretaría de Educación Superior y un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Esta dualidad no se justifica y debilita a ambas partes en vez de fortalecerlas.
Funcionalmente, el esquema propuesto es centralizado, controlista, excesivamente burocrática y parece obedecer a un generalizado sentimiento de desconfianza de las autoridades hacia las instituciones. Establece un control estatal panóptico a través del manejo de la admisión; la determinación de vacantes; la definición de estándares y la regulación curricular a través de un marco nacional de cualificaciones rígidamente concebido; el trato preferente a un grupo de universidades que recibirían el monopolio sobre el carácter público de la ET; una categorización y segmentación de las universidades; la supervisión concebida con criterios de mera contabilidad de la gestión y uso de recursos; la fijación del precio de los aranceles; y, en última instancia, la dependencia de todas las instituciones de la voluntad oficial una vez que el financiamiento del sistema se halle exclusivamente en manos del Estado.
En breve, parece haberse diseñado una gobernanza para el control del sistema, no para guiarlo en beneficio del interés común. Más que estimular la iniciativa de las instituciones, parece que la opción es sujetarlas a una administración jerárquica que operaría por medio de reglas y controles.
Tampoco se prevé una adecuada coordinación entre los varios componentes de la gobernanza, como ministerios, agencias públicas relevantes, los actores del sistema y las partes interesadas externas de la sociedad civil. La interlocución del gobierno con los actores internos del sistema se mantiene bloqueada a favor del CRUCH, organismo que se ha vuelto disfuncional y cada vez menos representativo del conjunto de universidades acreditadas. Igualmente, se excluye la participación institucionalizada de partes interesadas externas en la formulación de las políticas para el sector, salvo en el caso de las instituciones no-universitarias.
4
Por último, conviene anotar que toda esta discusión sobre una reforma de la ET se lleva a cabo sin atender a los desafíos que el sistema deberá enfrentar durante las próximas décadas. Menciono, por vía de ejemplo, tres órdenes de estos desafíos.
- Perspectivas de desarrollo de la docencia, su arquitectura, homologación con las tendencias internacionales a nivel de pregrado y posgrado, el aprendizaje de competencias claves para este siglo, el uso intensivo de las nuevas tecnologías digitales, etc. No hay una efectiva preocupación por los temas de deserción y titulación oportuna; la contención de la espiral de costos docentes; el financiamiento de los estudiantes y las instituciones; la administración de la gratuidad parcial y focalizada que se ha instaurado por medio de glosas del presupuesto de la nación; el mejoramiento continuo de los programas; el financiamiento del esquema de becas y créditos, etc.
- La investigación en los diferentes campos del saber y las áreas interdisciplinarias de especial interés para Chile; la concentración o dispersión de la inversión en ciencia y tecnología; cómo combinar las dimensiones global-nacional-locales; el financiamiento de I&D; los nuevos modos de producción de conocimiento; la triple hélice entre universidades, empresas y gobierno, etc; la vinculación de la ET con el desarrollo regional y las comunidades; la forma de estimular la investigación en las nuevas universidades más meritorias.
- Gobierno de las instituciones. Hay una escasa reflexión sobre esta crucial materia, como queda en evidencia con la discusión sobre el gobierno de las universidades estatales, asunto que se trata separadamente en otro proyecto de ley. No nos formulamos la pregunta clave, cual es, ¿cómo han de organizarse gobiernos de universidades que posean a la vez legitimidad académica, eficacia de conducción y liderazgo de cambio? Tampoco aparecen en el horizonte del debate cómo fortalecer el pluralismo dentro del sistema, la diversidad de instituciones y un trato igualitario de ellas basado en criterios de desempeño, mérito y sujeción a un marco público de regulaciones.
En suma, el actual proyecto de reforma de la ET no está a la altura de la complejidad ni de los desafíos que enfrenta nuestro sistema. Requiere ser repensado desde la base y rediseñado con criterios más contemporáneos, aprovechando sus numerosas fortalezas y ventajas, e identificando correctamente los problemas que se deben abordar.
José Joaquín Brunner, #ForoLíbero
(Versión revisada de la presentación realizada ante la Comisión de Educación y Cultura del Hon. Senado, 11 de septiembre de 2017)
Fuente del Artículo:
Educación superior: un proyecto que necesita rehacerse íntegramente


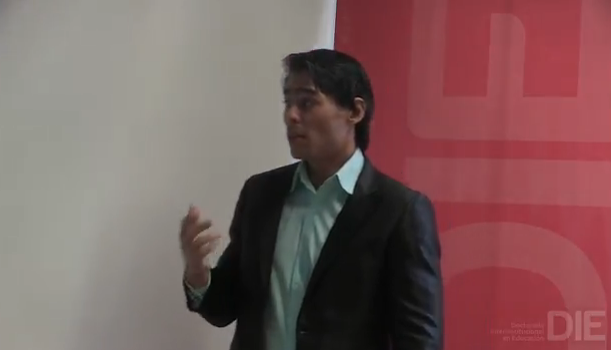



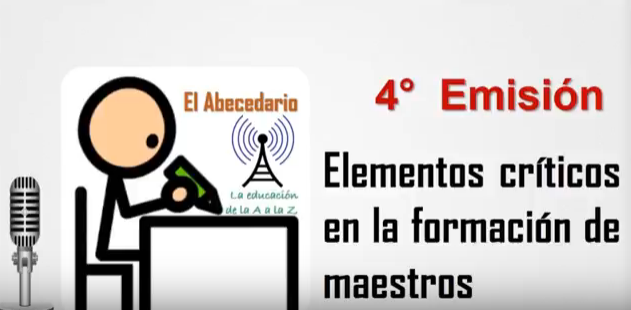







 Users Today : 10
Users Today : 10 Total Users : 35460724
Total Users : 35460724 Views Today : 16
Views Today : 16 Total views : 3419886
Total views : 3419886