¿Regresar a clases presenciales significará la recuperación de aprendizajes?
Claudia Santizo /
Profesora-investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa
Nadie podría dudar de la pérdida de aprendizajes de los estudiantes en este periodo con más de un año de confinamiento por la COVID-19. Sin embargo, debemos preguntarnos cuál es el significado real de regresar a clases presenciales en agosto de 2021. Restablecer una “normalidad” implica regresar a una situación previa con resultados educativos cuestionables pero acompañada de riesgos e incertidumbre por las secuelas que causa la COVID-19.
La “normalidad” en los aprendizajes
Colocar a los aprendizajes como el motivo para regresar a las clases presenciales no resuelve el problema del rezago escolar. Consideremos la situación previa a la pandemia que describe la prueba PLANEA aplicada en 2018 a los estudiantes de 6º grado de primaria. Cabe recordar que PLANEA ubica sus resultados en 4 niveles. El INEE da una interpretación de esos niveles de logro en la materia de lenguaje y comunicación los cuales sintetizo de esta manera: en el nivel I los alumnos son capaces de leer, en el nivel II los alumnos leen y comprenden, en el nivel III leen, comprenden y sintetizan y, en el nivel IV, además, reflexionan (por ejemplo pueden “…distinguir entre hechos y opiniones…”). Si el propósito actual de la educación es que los estudiantes aprendan a aprender, entonces podemos establecer como un requisito que se desarrollen capacidades de síntesis y reflexión.
PLANEA 2018 ubicó a los estudiantes según sus habilidades para el lenguaje y la comunicación como sigue: 49% en el nivel I, 33% en nivel II, 15% en nivel III, y 3% en nivel IV. Es decir, el nivel I indica que al concluir su educación primaria la mitad de los estudiantes reconocen lo básico del lenguaje pero no lo comprenden. En el nivel II los estudiantes comprenden lo que leen pero es limitada su capacidad para sinterizar y reflexionar sobre lo que están leyendo. El diagnóstico de la situación en matemáticas es similar con 59% de estudiante que se encuentran en un nivel insuficiente de dominio de la materia.
La situación de 2018 con toda seguridad se deterioró por la pandemia; no hay porque suponer que no es así. En esta situación cabe preguntarse qué significaría el regreso a clases presenciales, ¿cuál es el nivel de aprendizajes que se necesita recuperar? Por ejemplo: si la situación se deterioro ¿neceistamos que 80% de los estudiantes que terminan la primaria vuelva a ubicarse en los niveles I y II? Que es en donde estaban antes de la pandemia. Suena políticamente incorrecto formular un objetivo de política que establezca que: “vamos a recuperar el nivel I de aprendizajes que tenían los estudiantes donde reconocen lo básico del lenguaje aunque no lo comprendan”.
Si el objetivo del regreso a clases presenciales es la recuperación de aprendizajes entonces se necesita saber cuáles son las estrategias pedagógicas que se aplicarán o desarrollarán para recuperarlos, tanto los bajos aprendizajes previos a 2019 como los profundizados por el encierro por la COVID. La solución de uno y otro va junta.
Además, el regreso a clases presenciales no implica regresar a la ”normalidad” previa. Sabemos que hay una afectación de la convivencia social y el confinamiento está causando problemas psicológicos. ¿De que magnitud es el problema?, no lo sabemos. Hay que agregar la deserción. Se necesita considerar estos problemas adicionales para que los docente tengan el apoyo de personal especializado, trabajadores sociales, psicólogos, además de recursos económicos que permitan mantener condiciones de higiene, entre otros.
Regreso a clases presenciales y el riesgo e incertidumbre por la COVID
El regreso a clases presenciales revela o hace evidente un dilema moral para la política educativa. La COVID-19 introduce incertidumbre en las decisiones desde que inició la pandemia. Apenas hace un año se consideró que era solo una gripa, ahora sabemos, de mala manera, el alto riesgo de dolor y muerte y todavía peor, no sabemos el alcance de las secuelas, su profundidad, duración y la afectación a la salud y, como consecuencia, a la calidad de vida futura que tendrán las personas recuperadas. Por ejemplo, se conocen el caso extremo de trasplante de pulmones de una persona. Otras preguntas surgen como ¿cuáles son los efectos de largo plazo en las personas que se contagiaron de manera “leve”? Para las personas, de cualquier edad, es altamente incierto lo que puede pasar con su salud en el futuro, a largo plazo, en caso de contagiarse ahora.
¿Qué puede pasar con la salud de niñas, niños y adolescentes que tengan la mala fortuna de contagiarse y tengan secuelas de incierta gravedad y duración? Las posibles secuelas en la salud por la COVID son un factor adicional a los múltiples factores socioeconómicos y familiares que afectan los aprendizajes. ¿Es esto una exageración? No lo sabemos, y sólo los estudios de los especialistas en salud pública podrán proporcionar respuestas.
Las autoridades de educación, y los docentes, directores y las familias, enfrentan el problema de tomar decisiones con alta incertidumbre sobre los daños presentes y futuros que puede causar la COVID-19; incertidumbre sobre la temporalidad o la permanencia de los daños. Por ejemplo, el riesgo de contagios por gripe se acompaña de un grado de certidumbre de recuperación completa con los debidos cuidados. Con la COVID el riesgo de contagio se acompaña por la alta incertidumbre de una recuperación completa sin daños, así como el tipo de daños que puede haber en los órganos del cuerpo, sin dejar a un lado la posible pérdida de la vida. La incertidumbre alcanza a personas de cualquier edad y condición socioeconómica, incluyendo a los niños y jóvenes estudiantes. No hay que dejar de anotar que las personas con mayores recursos también tienen mayor posibilidad a una atención medica temprana y acertada.
Las reglas para la toma de decisiones en política educativa
Las decisiones de política siguen ciertas reglas para tratar problemas con tantas aristas y alta incertidumbre. En un sentido peyorativo las reglas se convierten en recetas, pero consideremos que las reglas permiten sintetizar e identificar los elementos que se consideran en las decisiones de gobierno y muestran la perspectiva de las autoridades educativas. Ello no significa que las decisiones sean pertinentes.
La reglas más utilizada es la que nos hace pensar que ”algo es mejor que nada”. Con base en esa regla se tomó la decisión de las clases por TV. Se entiende que por la urgencia no había mejores opciones para tratar de sostener un proceso de educación masiva. Después de un año es menos justificable tomar acciones basadas en esa regla.
Otra regla es la del “bien mayor”. En esta regla se consideran beneficios, costos y riesgos. Se consideran argumentos como los siguientes: si bien hay riesgos por el regreso a clases es mayor el costo social por la pérdida de aprendizajes y el deterioro de la convivencia social. En un lenguaje económico es una regla que tiene como base un beneficio neto positivo.
Una de las virtudes de esta regla del ”bien mayor” es que hace evidentes los elementos que se toman en cuenta y los que se omiten o deliberadamente se minimizan. En los contagios se necesita considerar el riesgo y la incertidumbre de sus consecuencias a largo plazo. Como se anotó, los riesgos de contagio de la COVID se acompañan de una alta incertidumbre por las secuelas y los daños al cuerpo en el largo plazo.
La implicaciones éticas de las decisiones de gobierno
Las reglas del ”bien mayor” y la de “algo es mejor que nada” tienen implicaciones éticas y morales para el gobierno. La responsabilidad moral es un elemento de la gobernanza, es decir de las relaciones que se mantienen entre el gobierno y la sociedad a través, en este caso, de la política educativa.
Omitir el riesgo de daños permanentes a la salud: El regreso a clases presenciales considerando que los daños a la salud por la COVID no son elevados o bien son temporales implica omitir la incertidumbre por las secuelas y los daños a futuro. ¿Cuáles son los servicios que se necesitan y los costos que representará atender las secuelas por la COVID? Este es el valor de omitir la incertidumbre. Son costos futuros que se omiten en el presente, pero es una decisión que adquiere una mayor dimensión cuando consideramos que la omisión de daños futuros afecta la vida futura las personas. En el peor de los casos, omitir riesgos implica dar un valor de cero a la muerte de una persona. Son decisiones y resultados éticamente cuestionables para cualquier gobierno.
Una consideración del tipo el “bien mayor” es que si la COVID causa daños, incluso decesos, éstos se presentan sólo en algunas personas, no son masivos. En ese sentido los daños y los decesos no se pueden evitar y no se pueden prever o no son una consecuencia de las acciones de gobierno. Sin embargo, apenas se está conociendo cómo la COVID se desarrolla y afecta a las personas. En ese caso, la alta incertidumbre implica establecer una política cautelosa, o bien riesgosa al omitir o minimizar la incertidumbre.
Sin una contención de la pandemia, la regla del ”bien mayor” que expresa el mayor beneficio de reanudar el proceso educativo, está omitiendo o minimizando los efectos de largo plazo de la COVID que significan tener de manera permanente una menor calidad de vida.
Pérdida de aprendizajes: El regresos a clases presenciales debido al argumento de las pérdidas de aprendizajes no está considerando que hay pérdidas previas a la pandemia, son pérdidas sistémicas o provocadas por la estructura y las reglas del sistema educativo. Las sucesivas pruebas, ENLACE, PLANEA, PISA, señalan la pobreza de los resultados educativos. Hacer omisión de esta situación, y plantear el regreso a clases, incluso de manera escalonada, implica un regreso al status quo.
Varios analistas de la educación proponen medidas para recuperar aprendizajes como son tutores, ampliar horarios, mantener el uso de tecnologías de información y comunicación para las clases a distancia. Por ejemplo, se puede considerar que en el nivel de primaria se duplique el horario de 4 horas. Sería un intento de recuperar el tiempo, pero aún en ese caso, si se utiliza más tiempo y se reproducen las prácticas de enseñanza usuales, la medida sólo conduciría a restaurar un status quo de bajo aprendizaje. La regla de “algo es mejor que nada” no resuelve el problema de recuperar los aprendizajes perdidos antes de la pandemia.
Las reglas de decisión tienen virtudes para conocer cuáles son los elementos que se están considerando en las decisiones de gobierno. La regla de ”algo es mejor que nada” tienen cierta racionalidad en situaciones de emergencia como la que ocurrió en marzo de 2020. Después de ese momento es menos justificable su aplicación. En este momento es una regla conservadora del status quo, la cual omite explicar y resolver viejos problemas y los nuevos problemas causados por la COVID, esto último será un factor adicional que afecte los aprendizajes de los estudiantes.
En este periodo de confinamiento la autoridad educativa centró su atención en las clases por TV a distancia. Fua una solución de emergencia con efectividad limitada para sostener el proceso educativo. Incluso hay una consecuencia no deseada por ser discriminatoria porque profundiza la desigualdad educativa entre los hogares con más y menos recursos económicos, culturales y sociales.
En conclusión, la vacunación universal parece ser la única opción real para contener los contagios y posibles daños permanentes a la salud. Hay noticias de la aprobación de vacunas para jóvenes y es posible que se apruebe la aplicación en niños.
Las autoridades de educación están en una trampa. Regresar a clases presenciales con los recursos y métodos previos a la pandemia no resuelve el problema de la pérdida de aprendizajes y coloca a todos en situación de riesgo por los efectos inciertos para la vida futura de adultos y estudiantes. Incluso, en una situación con vacunación universal el regreso a clases no resuelve el problema de los aprendizajes. Para salir de esta trampa se necesitan soluciones novedosas, pensar fuera de la caja. Para ello se requiere un proceso de diálogo y análisis en donde participen los figuras educativas que se encuentran al frente de grupos escolares y de las escuelas.
En este periodo de confinamiento con el cierre de las escuelas y la suspensión de las clases presenciales se conocieron iniciativas individuales de diversa naturaleza. Algunos docentes acondicionaron, incluso con Internet, sus autos o camionetas para llevar educación a estudiantes. Se dio a conocer que en algunos municipios se acondicionaron las instalaciones para ofrecer computadoras e internet a estudiantes. La CNTE en Michoacán expresó que los maestros estaban visitando a sus alumnos. Cabe preguntar si ¿éstas y otras actividades se sostuvieron durante un año? y ¿cuáles fueron los resultados? no los conocemos, pero destaca que la autoridad de educación no haya considerado otras formas, más allá de las clases por TV, para acercar el proceso educativo a los estudiantes. Es posible considerar que las iniciativas individuales que hemos conocido durante el confinamiento puedan inspirar ideas para un nuevo tipo de proceso educativo.
Fuente de la Información: http://www.educacionfutura.org/significara-la-recuperacion-de-aprendizajes/



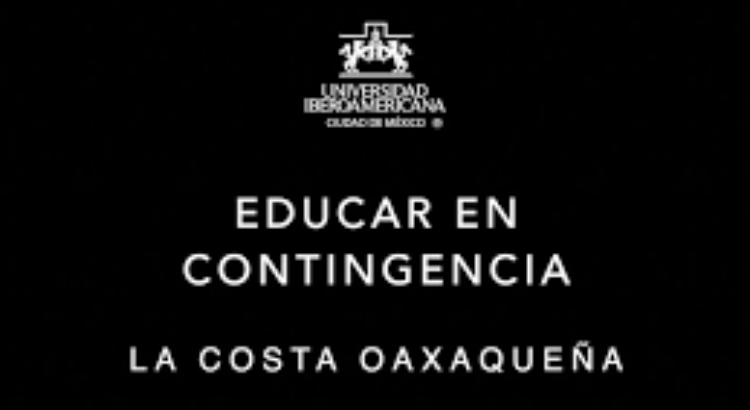
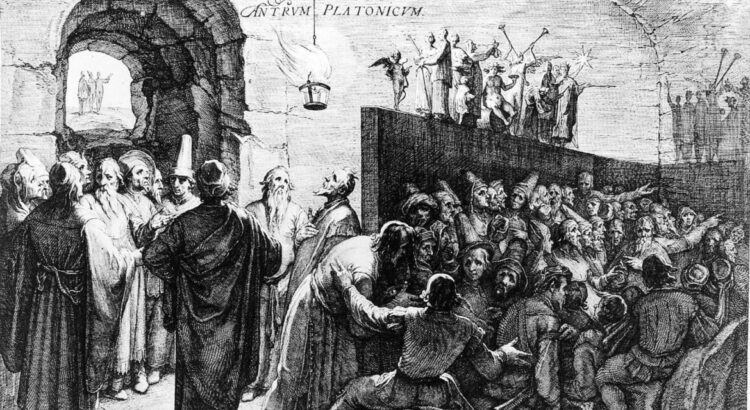









 Users Today : 109
Users Today : 109 Total Users : 35460015
Total Users : 35460015 Views Today : 158
Views Today : 158 Total views : 3418623
Total views : 3418623