Entrevista/31 Enero 2019/Autor: Víctor Saura/Fuente: El diario la educación
Hablamos con Jaume Trilla, catedrático de Teoría de la Educación de la Universitat de Barcelona y autor de ‘La moda reaccionaría en educación’ (Laertes), donde repasa y responde a los argumentos más repetidos por aquellos que abogan por una especie de retorno al pasado.
A pesar de que empezó como maestro de primaria, hace más de 40 años que Jaume Trilla es profesor de universidad, la mitad de los cuales como catedrático, lo cual le acredita, según escribe en La moda reaccionaria en educación, “como miembro indudable –e incluso privilegiado, en el peor sentido de la palabra– del gremio contra el que los antipedagogos dirigen sus dardos”. El libro es un compendio de cosas que se han dicho y escrito en los últimos años en relación a aspectos como la disciplina, la necesidad de poner límites, la supuesta falta de autoridad de los maestros, la separación por sexos, la separación por niveles de desarrollo, los uniformes, la recuperación de algunas asignaturas del currículum, la asignatura de religión católica… y que Trilla engloba dentro de una misma tendencia: la moda reaccionaria. Un libro relleno de citas de cada uno de los autores, con nombres y apellidos, a los que va replicando. Un libro, reconoce, con el que no hará muchos amigos.
¿Es reaccionario decir que la educación de antes era mejor que la de ahora porque el maestro tenía más autoridad?
Lo es. De hecho, creo que es una deformación del pasado. Es muy discutible que los maestros de antes realmente tuvieran más autoridad que la que tienen ahora. Tenían mucho más poder, eso sí. El castigo físico estaba al orden del día, y a nadie le parecía mal que un maestro le diera una colleja a un alumno o le pusiera de rodillas de cara a la pared durante un buen rato. Las familias incluso legitimaban este tipo de castigos; pero si hoy un maestro le suelta una colleja a un alumno probablemente al día siguiente los padres irán a quejarse a la dirección. O sea que creo que tenemos que estar de acuerdo que erradicar los castigos corporales de las instituciones educativas ha sido algo del todo positivo.
Pero, si preguntáramos por la calle, seguramente mucha gente estaría de acuerdo que hoy los chicos son más indisciplinados que cuando uno iba a la escuela.
La estrategia argumentativa del pensamiento reaccionario tiene dos partes. Una parte consiste en idealizar el pasado. Parecería como si en las escuelas de antes fuera todo un remanso de paz, y que los maestros disfrutaran de un gran prestigio social. Esto es una clara deformación del pasado; solo hay que leer narrativa sobre la escuela del siglo XIX y de buena parte del XX para ver que esta imagen idealizada de la escuela de antes no tiene nada que ver con la historia real de las instituciones educativas. La otra parte de la estrategia del discurso reaccionario consiste en magnificar los problemas del presente. Ahora oyes hablar a según quién y parecería que las aulas actuales sean, literalmente, un campo de batalla; pero cualquiera que conozca la realidad sabe que esto no es verdad. Hay problemas de disciplina, seguro, pero no al nivel que los describen algunos. Antes había de todo y ahora también, ¿pero alguien puede pensar, seriamente, que en general las escuelas de antes eran mejores que las de ahora?
¿Este discurso es una moda o siempre ha estado ahí?
Seguramente siempre hay estado, pero estaba más escondido. En España, después de la Transición quizás no había mucha gente que se atreviera a cantar públicamente las excelencias de la escuela tradicional y, todavía menos, las de su variante franquista. Ahora, en cambio, parece que hay más gente que se atreve más, lo cual es de agradecer, puesto que es cuando la gente escribe y se posiciona públicamente que puedes entrar a discutir, que es lo que intento hacer en el libro.
Durante un tiempo se decía que se tenía que recuperar la cultura del esfuerzo, que se había perdido. Jordi Pujol lo acostumbraba a decir a menudo. ¿Se tiene que recuperar?
No creo que sea verdad que se haya perdido porque no ha existido nunca. Ha existido el esfuerzo que te sale de dentro. Claro, si te exigían exámenes memorísticos, pues tenías que hacer este esfuerzo de memorizar. Pero aquello no era un esfuerzo real y automotivado. Ahora, con las buenas escuelas y los buenos maestros que son capaces de motivar a los chicos, pues quizás se esfuerzan mucho porque les interesa. Cuando te esfuerzas de verdad es cuando te interesa aquello que estás haciendo. En el libro pongo una cita de Chomsky que viene a decir que cuando la motivación básica es aprobar el examen, una vez que ha desaparecido esta motivación básica desaparece también el aprendizaje. Esforzarse para eso no creo que merezca la pena.
Clasifica a los reaccionarios en tres tipos.
Sí, me parece que hay tres tipos de personas o grupos que defienden posicionamientos reaccionarios en educación. Unos serían los reaccionarios completos; es decir, aquellos que lo son en educación y en otros muchos aspectos: en la política, en la moral, etc. Pero también hay quien, sin ser políticamente reaccionario, en determinadas cuestiones educativas defiende posicionamientos claramente retrógrados. Entre estos hay, por ejemplo, algunos profesionales de la enseñanza (sobre todo de secundaria, más que de infantil o primaria), que ven mal cualquier innovación metodológica que se quiera introducir. Algunos de los que van de antipedagogos estarían en esta línea.
Y en tercer lugar están los compañeros de viaje de estos, es decir, intelectuales, escritores, periodistas, tertulianos… famosos que, por su cuenta o bien haciendo de padrinos a los del grupo anterior (prologando sus libros, por ejemplo), también en educación sostienen posicionamientos bastante reaccionarios. Los hay que lo hacen de forma bastante persistente, mientras que otros solo ocasionalmente. Esto es también propio de las modas: para seguir la moda del tatuaje puede haber quien se haga pintar el 80% de la piel y quien solo se haga dibujar una pequeña flor en el hombro. En el libro menciono concretamente a unos cuantos autores de cada una de las tres tipologías mencionadas.
De entre los ‘antipedagogos’ sobre todo cita a uno: Moreno Castillo.
Seguramente es quien más ha escrito en esta línea.
Este autor y otros acusan a los pedagogos como usted de pontificar desde el pedestal, es decir, sin haber pisado un aula de verdad en décadas.
Lo primero que dicen sobre los pedagogos es que tenemos mucho poder, lo cual no es cierto. Me gustaría saber cuántos ministros de Educación han sido pedagogos [podemos responder a este interrogante: desde la Transición ha habido 20 ministros de Educación y Ciencia, y ninguno estudió pedagogía, la mayor parte han sido juristas. La que más se acerca es la actual ministra, que es catedrática de secundaria]. Pero después, efectivamente, dicen esto del aula, y la realidad es que desconocen bastante nuestro trabajo.
Muchos pedagogos se han dedicado a la enseñanza y conocen por experiencia propia el mundo de la escuela; y, además de esto, por su trabajo y su investigación muchos siguen manteniendo un contacto muy directo con la práctica educativa. En el libro cito unas palabras de Jordi Llovet, catedrático jubilado de Literatura de mi Universidad, cuyos artículos siempre sigo con interés. En este texto dice que nunca se tiene que hacer caso a los pedagogos porque no tienen ni idea de la práctica de la enseñanza; a quien hay que creer, dice, es a los maestros que son quienes realmente saben.
Su argumento sería muy parecido a decir que nunca se tiene que hacer caso a los teóricos de la literatura o a los críticos literarios, sino a los novelistas y poetas, puesto que los otros nunca han sido capaces de escribir una novela presentable. Como que este argumento no me lo creo, yo seguiré haciendo caso de las recomendaciones que hace el profesor Llovet en sus artículos periodísticos.
Además de Llovet no salen muchos catalanes alineados con el reaccionarismo.
Hay más. Por ejemplo, menciono un artículo de Josep Maria Espinàs –a quien también siempre he leído con agrado–, en el que comentaba una idea alocada de Esperanza Aguirre cuando fue presidenta de la Comunidad de Madrid: dijo que reinstalaría las tarimas en todas las aulas de su Comunidad. Aguirre, con razón, recibió muchas críticas, pero Espinàs escribió un artículo donde defendía la idea, aludiendo a la funcionalidad de las tarimas para mejorar la visibilidad. No creo que haya ningún maestro que viva como un problema para su trabajo no poder ver a los alumnos desde más arriba. Las tarimas son funcionales para metodologías didácticas solo transmisivas y en colectivos mucho más numerosos de lo que son los grupos-clase actuales, afortunadamente. Quizás la necesidad de escribir una columna te puede llevar a defender propuestas tan reaccionarias e inútiles como la de la expresidenta de Madrid.
Una parte importante del libro lo dedica al Opus y a los defensores de la educación diferenciada.
Sí, ellos denominan así a la segregación escolar según el sexo.
¿No es cierto, pues, que la separación por sexos ayude al aprendizaje porque elimina distracciones?
Quieren demostrar que la separación de sexos va bien para el aprendizaje. Es decir, como que los niños y las niñas tienen procesos de maduración diferentes, aprenderán mejor las matemáticas, la gramática y las ciencias naturales si en la escuela los separamos; y defienden también que, separados, ellas y ellos estarán más tranquilos en clase, en especial cuando lleguen a la adolescencia. Lo que está demostrado es que esta variable (juntos o separados) no es nada relevante en el aprendizaje de esas materias: aprender bien matemáticas no depende de si los niños y las niñas las aprenden juntos o separados; depende de otros muchos factores.
Por otro lado, la defensa de la coeducación no se ha hecho nunca para que estén más tranquilos en la escuela, sino para que juntos estén más tranquilos en todos los espacios de la vida social y cotidiana que tienen que compartir. Cuando, durante el franquismo, la entidad por la que me preguntabas disfrutaba de mucho poder político sobre el sistema educativo, prohibieron, directamente y para todo el mundo, la coeducación en las escuelas; y lo hicieron por motivos religiosos o ideológicos. Después, en la democracia, estos argumentos ya no servían y por eso aducen ahora argumentos presuntamente científicos.
¿La asignatura de religión es anacrónica?
Lo que cuestiono es que en los planes de estudio haya una asignatura confesional de religión. Lo que no creo que sea discutible es que en el sistema educativo formal se estudie el hecho religioso. Las religiones han tenido y siguen teniendo un papel antropológico, social, político muy relevante; a veces para bien y a veces para mal. Por lo tanto, todo esto también tiene que formar parte de los contenidos escolares; sea de forma transversal en varias asignaturas o de manera específica en una de ellas (algunos denominan “Cultura religiosa” a esta asignatura posible). Pero una cosa es esta cultura religiosa y otra muy diferente es una asignatura confesional de religión. Incluir esta asignatura dentro del currículum es legitimar la escuela como un lugar de adoctrinamiento religioso.
Por otro lado, si esto se tuviera que hacer bien (de forma democrática e igualitaria para todas las creencias y descreencias) querría decir que cada escuela tendría que ofrecer clases diferentes de religión confesional para cada una de las opciones existentes entre las familias de los alumnos; es decir, que una sociedad cada vez más multicultural como la nuestra, muchas escuelas tendrían que tener un montón de asignaturas y profesorado diferentes: religión católica, musulmana, budista, protestante… y también, está claro, ateísmo, agnosticismo… Ya se ve que este planteamiento –que sería lo democráticamente exigible– comportaría una clara imposibilidad económica y organizativa, además de que sería de un gusto pedagógico francamente dudoso.
La solución es bien fácil: en la escuela, cultura religiosa (como asignatura o distribuida en otras materias); y la educación religiosa confesional, que tenga lugar en el ámbito familiar y/o por medio de todas aquellas instancias privadas que las confesiones religiosas consideren pertinentes.
El hecho de que la escuela concertada de carácter religioso haga religión tiene sentido, pero ¿por qué se tiene que hacer a las públicas? ¿Por qué ningún gobierno socialista lo ha sacado del currículum?
Esto viene de aquellos Acuerdos famosos entre el Estado español y el Vaticano firmados durante la Transición. En ellos España se comprometía a garantizar la enseñanza de la religión católica en todas las escuelas para todo el mundo que lo quisiera; y garantizar quiere decir, entre otras cosas, pagar al profesorado. Un profesorado elegido por los obispos correspondientes, pero que cobra del dinero público. Lo cual ha generado conflictos realmente inverosímiles. Por ejemplo, profesores o profesoras de religión que han sido despedidos por haberse casado con una persona divorciada.
¿Hay más reaccionarios o más progres en educación?
Esto no lo sé. Pero en todo caso en el libro también intento dejar claro que hay muchos tipos de posicionamientos reaccionarios en educación; no se pueden meter todos en el mismo cesto. Por ejemplo, estoy convencido de que muchos de los que, como decía antes, van de antipedagogos no son partidarios de la segregación por sexos o del adoctrinamiento religioso en la escuela. Supongo que quienes sostienen posicionamientos reaccionarios piensan que aquello que realmente está de moda no son sus posicionamientos, sino los del progresismo pedagógico. En cualquier caso, puede haber modas diferentes e, incluso, contrarias que coexistan en un mismo tiempo.

Al final del libro también dedica alguna crítica a las pedagogías ‘progres’, pero sin dar nombres.
Yo critico dos aspectos de un cierto progresismo pedagógico que también critican algunos de los reaccionarios. Lo primero es que a veces parece que estemos inventando la sopa de ajo en cada momento, cuando mucho de lo que se reivindica desde el progresismo son aportaciones de los clásicos de los movimientos de la Escuela Nueva de finales del XIX y comienzos del XX. Está muy bien recuperar, divulgar y actualizar aquellas aportaciones de entonces, pero que nadie se piense que son invenciones de ahora. De todas maneras, me parece positiva la incidencia que pueden tener estas propuestas para sacudir un poco el sistema y, sobre todo, para poner en valor escuelas y maestras que ya hacían todo esto desde hace tiempo.
Después también critico las ínfulas cientifistas que tienen algunos sectores de la pedagogía, y que consideran que todo tiene que ser científico y que tenemos que estar a la altura de las ciencias de verdad… No estoy de acuerdo. Una parte del conocimiento del que disponemos sobre la educación es científico, supongo que a unos niveles similares al de otras ciencias humanas y sociales; después hay una parte del conocimiento que todavía no es científico pero que lo irá siendo; pero también hay una parte de la pedagogía que no será nunca científica ni tiene porqué serlo. Por ejemplo, la determinación de las finalidades de la educación: esto no lo decidirá nunca la ciencia, sino la ideología, la política.
Y también tenemos que reconocer que una parte de los grandes hallazgos y aciertos en la historia de la pedagogía no se ha hecho por la vía científica, sino por la puramente experiencial. Por ejemplo, la pedagogía de Celestin Freinet. Un maestro que iba tirando y experimentando, que supo explicarlo muy bien, y dejó un método que ha tenido muchos seguidores; entre otros motivos, porque estaba al alcance de cualquier maestro que quisiera cambiar su manera hacer en la escuela.
Quizás tendría que haber escrito el libro sobre “la moda progre en educación”, porque hay más moda progre que carca, ¿verdad?
Tal vez sí, pero a mí la que me da miedo es la moda carca. Aun así, no he querido ahorrar alguna crítica a los progres porque los planteamientos maniqueos tampoco me gustan, nunca la razón está al 100% en un solo lado.
Fuente e imagen: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/01/31/el-pensamiento-reaccionario-idealiza-la-escuela-del-pasado-y-magnifica-los-problemas-del-presente/



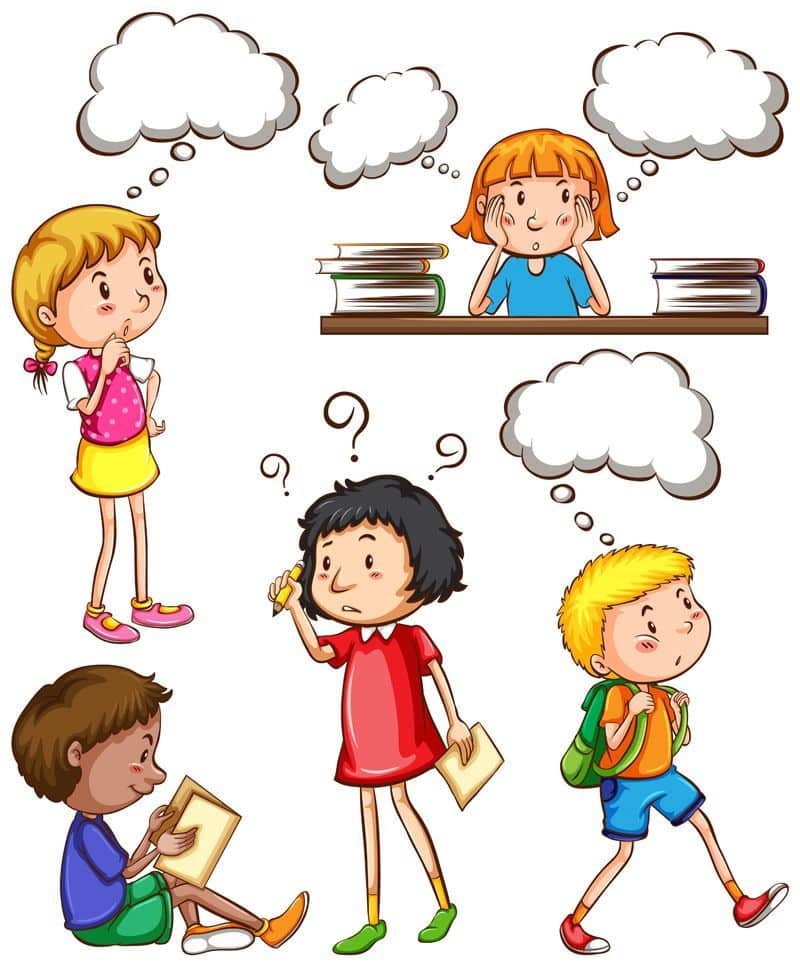





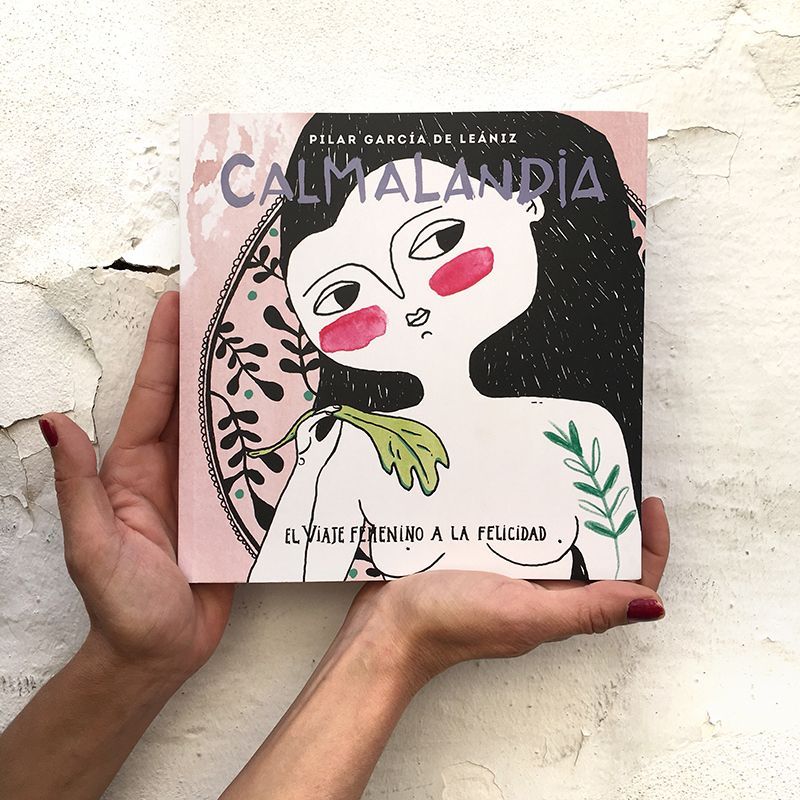












 Users Today : 45
Users Today : 45 Total Users : 35416022
Total Users : 35416022 Views Today : 61
Views Today : 61 Total views : 3349291
Total views : 3349291