América Latina/05-11-2021/Autora: Ana Raquel Fuentes/Fuente: redclade.org
Serie de investigaciones elaborada por la IEAL revela que la consigna neoliberal se centra en la descalificación de lo público, en la limitación de las capacidades del Estado y en promover que las lógicas de mercado y el enfoque empresarial orienten la toma de decisiones en la política pública educativa
El Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas (OLPE) es una iniciativa del Comité Regional de la Internacional de la Educación América Latina (IEAL), creada para registrar el comportamiento de las políticas educativas en la región. En una serie de publicaciones sobre política educativa, el OLPE ofrece un análisis sobre cómo éstas se desarrollan a partir de los escenarios encontrados en los distintos países de América Latina, detallando las leyes que propician el comercio educativo y la incursión de actores privados dentro de esta arena, y alertando sobre las tendencias que buscan el debilitamiento de la educación pública en la región.
Según el análisis, por más de tres décadas, el proyecto neoliberal implantado en América Latina ha redefinido el rol del Estado, favoreciendo la lógica de mercado a través de las mismas políticas públicas. La política pública educativa no es una excepción, también reproduce los valores y las prácticas del proyecto neoliberal.
El observatorio detalla las acciones y modelos educativos por cada país. A continuación, una breve descripción por país.
El modelo de actuación del sistema educativo colombiano se caracteriza por la participación del sector privado en todos los ámbitos de la educación pública y persiste un trasiego sistemático de fondos públicos a las arcas privadas, mediante la compra pública de servicios educativos a grupos privados. Estos servicios incluyen desde la gestión de instituciones educativas hasta el diseño e implementación de modelos pedagógicos, pasando por el acompañamiento docente, la promoción de procesos de actualización profesional, la elaboración de contenidos educativos y la implementación de estos, así como los procesos de evaluación de los aprendizajes. Las autoridades educativas en Colombia han comprado al sector privado una amplia variedad de servicios educativos. Colombia es uno de los países donde más se ha avanzado con el comercio educativo a través de los modelos de alianzas público-privadas. El marco normativo que rige el Sistema General de Participaciones es el principal impulso para dirigir fondos públicos a proveedores privados de servicios educativos. Esa ley establece que hasta un 24% del presupuesto municipal se use para contratar servicios educativos con entidades no estatales. Con más de seis décadas de conflicto armado en Colombia, los gobiernos han estado enfocados en el desarrollo de la guerra y su agenda y gran parte del presupuesto estatal, también. Los gobiernos colombianos han gobernado subcontratando procesos completos de política pública, dejando un vacío en el rol del Estado.
En la gestión de la política educativa de Costa Rica, lo que se observa es que el Estado costarricense ha avanzado en un formato de gestión pública-privada y, al tiempo que se disminuyen los fondos disponibles para educación y se des-responsabiliza al Estado de la gestión de la política educativa, los grupos privados y la cooperación se instauran como tomadores de decisión e implementadores de la política educativa pública mediante el modelo de las alianzas público-privadas. El crecimiento de la oferta privada en todos los niveles educativos es un rasgo de cómo el Estado costarricense ha facilitado las condiciones para el comercio educativo, pero, principalmente, cómo el Estado ha permitido el deterioro y el déficit de la oferta pública y ha dejado en manos de las familias la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación de sus hijas e hijos. En general, lo que se observa es que no solamente las autoridades, sino todos los actores privados, han naturalizado la participación de grupos empresariales y del sector financiero en la toma de decisiones y en la gestión de la educación pública.
En El Salvador, el marco legislativo es favorable a la educación pública y al rol del Estado.n Sin embargo, en el país centroamericano se han establecido mecanismos paralelos, que no son superiores a las leyes vigentes, pero que están investidos del carácter de “consenso multisectorial” y que son mecanismos favorables a la participación del sector privado, las ONG, las corporaciones religiosas, la cooperación y los medios de comunicación en la toma de decisiones en educación. Estos mecanismos son el Consejo Nacional de Educación (CONED) y el Plan El Salvador Educado (PESE). Persiste una crítica de parte de los sectores de la cooperación y fundaciones externas a la inversión pública en secundaria. Esta crítica la basan, por una parte, en que la educación secundaria no está suficientemente alineada con las necesidades del sector productivo del país. Complementariamente, los actores que comercian con la educación critican que, a pesar de la inversión, no se detiene la exclusión educativa y que cada año crece el número de “desertores” escolares.
Guatemala tiene particularidades propias como un Ministerio de Educación fuerte, comprometido con la política educativa y con la protección del derecho a la educación de la niñez y la juventud indígena. Los modelos de escuelas subvencionadas y de centros educativos por cooperativas de enseñanza, principalmente en las zonas rurales que estuvieron afectadas por la guerra, mantienen la ausencia del Estado en esas regiones, 25 años después de finalizado el conflicto armado. Aún con esas particularidades, actores como el Banco Mundial o Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), han instalado su propia agenda en la política educativa y han dado pie para que se consolide la presencia de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y grupos consultores privados en los espacios de toma de decisión, el diseño de programas y proyectos educativos y en la implementación de servicios educativos.
En Honduras se observa una fuerte presencia de programas y proyectos educativos desarrollados por sectores privados, con el fin de implementarse en el sistema público. Estos son financiados con fondos de la cooperación internacional con la venia de la Secretaría de Educación. Lo que se observa es el avance de formatos público-privados y privados de gestión, administración e implementación de la política educativa pública. También las iniciativas de participación de las comunidades promueven la participación de grupos privados y ONG. Las principales formas de lucro percibidas no se nutren de fondos públicos, sino más bien, de fondos de cooperación que compran servicios de las ONG y grupos privados para que actúen en el ámbito de la educación pública.
En Panamá, el sistema educativo básico tiene tres niveles, 1) preescolar, primaria y premedia, 2) segundo nivel o educación media (secundaria), y 3) educación universitaria. El comercio educativo es más visible en los dos primeros niveles, que incluyen dos años de educación preescolar, seis de primaria, más tres de premedia, y tres de educación media. El país ha experimentado aumentos importantes en la cobertura educativa, por ejemplo, el aumento de 19 puntos porcentuales de cobertura de educación media del año 2011 al 2012. La legislación panameña facilita que las alianzas público-privadas atiendan las necesidades de infraestructura. La carencia de equipamiento y de acceso al agua en centros educativos, revistió aún más importancia a partir del inicio de la pandemia. En Panamá las iniciativas como el Plan Estratégico del Gobierno (PEG) 2019-2024, así como el Compromiso por la Educación y las recomendaciones que hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) al país, tienen puntos de convergencia como la intención de desvalorizar la gestión pública, poner en duda la capacidad estatal para llevar adelante una gestión adecuada, avanzar en la descentralización de la gestión educativa y pensar la política educativa centrada en el desempeño. Los casos del Programa Panamá Bilingüe y de la Beca Universal, y los subsidios de matrícula, dejan al descubierto cómo los grupos privados por un lado critican la función pública, pero por otro, están dispuestos a que se transfieran millones de dólares en recursos públicos a proveedores de servicios privados.
En Paraguay se nota una tendencia de los gobiernos de facilitar la participación del sector privado en los ámbitos de toma de decisiones de la política educativa, consolidando las oportunidades para el lucro privado y favoreciendo el desmantelamiento del sistema público. Esta situación se produce en un momento de debilidad institucional y de polarización política. La pandemia ha propiciado cuestionamientos a la gestión para las autoridades educativas, que en los últimos años han tenido una tendencia de recuperar prácticas autoritarias y de mayor incidencia de grupos fundamentalistas. Al igual que otros países de la región, se observa la injerencia de la cooperación internacional en la gestión de la política pública y la aceptación por parte del Estado. En particular, se nota la gran influencia de la Unión Europea, la USAID, y la Organización de los Estados Iberoamericanos.
En Perú se observa una creciente participación del sector privado y de la cooperación internacional (principalmente USAID) en los ámbitos de desarrollo de política pública y de toma de decisión en materia educativa. Se sobresalen dos tendencias preocupantes que pueden escalar hacia otros países de la región. Por un lado, el surgimiento de franquicias de escuelas privadas de bajo costo, como son las Innova Schools, y por otro, la inversión de grupos financieros y holdings comerciales en negocios educativos que actúan como franquicias o “cadenas” educativas.
En República Dominicana se observa una fuerte naturalización de la participación de actores privados, religiosos, de la cooperación internacional y de las instituciones financieras internacionales en los procesos de política pública, incluida la política pública en educación. Los grupos privados y empresariales están involucrados en procesos centrales de la política educativa como son la gestión interna en el Ministerio de Educación, el sistema de información interno, la carrera docente y la evaluación. Las principales tendencias de comercio educativo observadas hasta ahora están enmarcadas en el Pacto Nacional Educativo que surge a partir del Foro Nacional de Educación y de la aprobación del 4% del PIB para la educación (no exclusivamente pública) en el país. En el año 2015, el Banco Mundial aprobó un préstamo por US$ 50 000 000 para el desarrollo del Apoyo al Proyecto Nacional de Pacto Educativo para República Dominicana. Este préstamo contemplaba el reclutamiento y capacitación de maestros y maestras de escuelas primarias y secundarias, evaluación a estudiantes y docentes, evaluación de los centros de primera infancia y la gestión descentralizada de escuelas. El sector empresarial privado nacional participa activamente en el diseño de propuestas y en los niveles de toma de decisión con respecto a las políticas educativas. Igualmente, la cooperación internacional, principalmente la USAID y UNICEF también juegan un papel central en el diseño y la implementación de políticas educativas en el sector público.
La forma de privatización mayormente observada en el Uruguay es la configuración de redes de empresas privadas que venden servicios al Estado y entre sí, para gestionar diferentes componentes de la política educativa. La legislación uruguaya garantiza espacios de participación y construcción conjunta de la comunidad educativa en el nivel de los centros educativos, tanto en los proyectos pedagógicos como en la elaboración de proyectos en convenio con otros actores, etc. Esta participación es una forma de blindar y proteger al sistema educativo público. Si bien se observan experiencias importantes en las que algunos grupos privados le venden sus servicios a otros grupos privados y no directamente al Estado, estos servicios terminan por expresarse y concretarse en el ámbito de la educación pública, generando y naturalizando la permanencia de empresas privadas en el quehacer educativo público. En Uruguay, el avance del comercio educativo y del lucro privado en este país se ha dado, incluso frente a este marco normativo que protege la educación pública y los actores privados con agenda de lucro se han instalado como actores legítimos frente a la opinión pública. Sumado a esto, en Uruguay se percibe un alto nivel de sofisticación de los negocios en educación, que se organizan en formas de clústeres y que, por tanto, tienen interés en protegerse entre sí, para permanecer vigentes en el mercado.
Fuente e Imagen: https://redclade.org/noticias/observatorio-latinoamericano-presenta-el-escenario-de-la-educacion-y-de-la-privatizacion-educativa-en-10-paises-de-la-region/


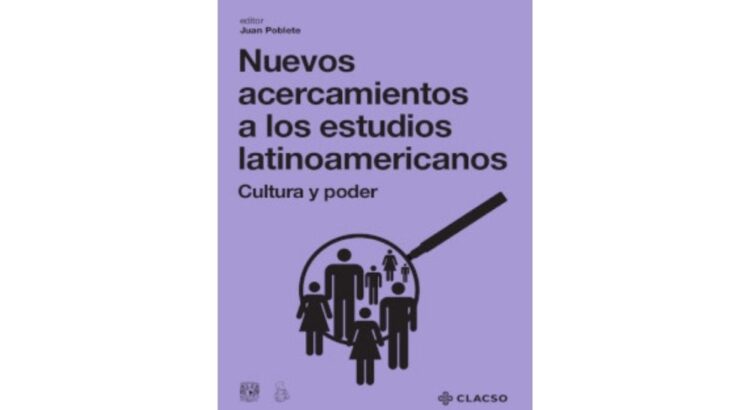
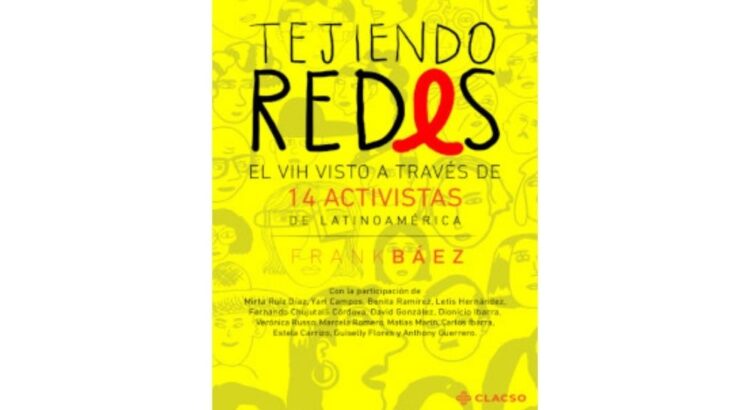
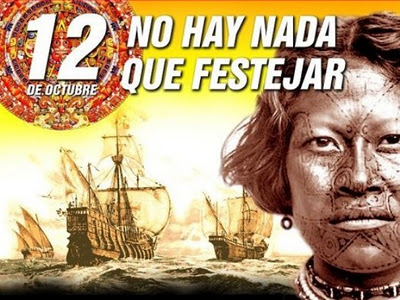
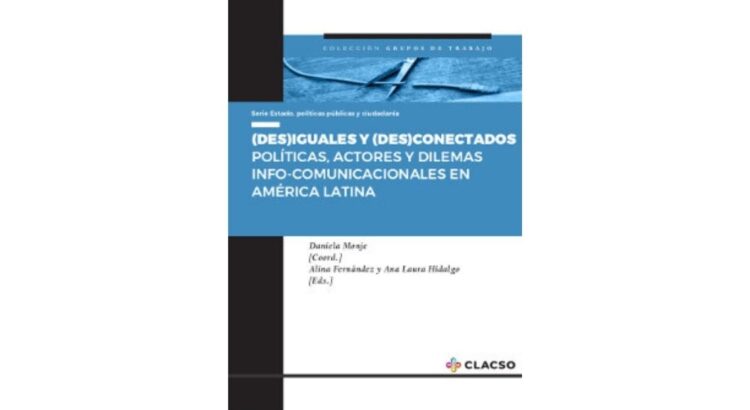







 Users Today : 40
Users Today : 40 Total Users : 35460423
Total Users : 35460423 Views Today : 79
Views Today : 79 Total views : 3419242
Total views : 3419242