Mario Sanoja Obediente-Iraida Vargas-Arenas (*)
Los Estados Unidos adelantan contra Venezuela una nueva versión de las guerras de conquista que han forjado para apoderarse de países claves de su periferia que le adversan, para mantener así hegemonía política y económica sobre los mismos. Dichas guerras, siempre comienzan con una fase de guerra mediática internacional y nacional que tiene como objetivo ablandar psicológicamente la conciencia y los principios del pueblo considerado como enemigo. Si ello no resulta en una situación política favorable creada por la intervención de grupos apátridas internos cómplices de la ofensiva imperial, entonces hay que pasar a la fase de intervención militar. Después de los fiascos políticos producidos por sus intervenciones militares en Irak, Libia y Siria, los Estados Unidos prefieren armar y financiar a los grupos políticos, usualmente de derecha, que le sirven de cómplices para lograr sus objetivos imperiales de dominación.
La Guerra Mediática
Para desmontar la adulteración maliciosa de la verdad que subyace a la guerra mediática internacional y nacional contra Venezuela, es necesario que el público sea capaz de analizar la avalancha de oscuras y retorcidas noticias e informaciones sobre Venezuela y la Revolución Bolivariana, que conozca las motivaciones reales que tienen las transnacionales que conforman el núcleo duro del imperio estadounidense que hoy quiere volver a apoderarse y colonizar a Venezuela.
Venezuela, desde inicios del siglo XX, ha sido y es la joya de la Corona Imperial de los Estados Unidos: reservas petroleras por más de 250 millones de barriles, cuantiosas reservas de gas, oro, hierro, bauxita, coltan, uranio y demás recursos, así como una posición geoestratégica y geopolítica de primera magnitud en el mar mediterráneo caribeño que conforma el primer anillo defensivo sur oriental de los Estados Unidos. Por volver a apoderarse de Venezuela, el Comando Sur está dispuesto a hacer la guerra, a matar lo que sea y a quien sea, tal como ya asesinaron al comandante Hugo Chávez
Para desplegar urbi et orbi su ofensiva, el cartel internacional de medios de prensa escrita o televisiva y de redes sociales ha desatado una feroz ofensiva contra mi pequeño país. No pasa un día sin que hasta órganos ingleses de prensa digital supuestamente serios como The Guardian o La Jornada de México reproduzcan el cotilleo político antivenezolano que ha sido previamente rebotado desde la prensa española que forma el nido de huevos de la serpiente. Uno tiene la impresión que se trata de publicidad pagada por personas u organismos de la derecha internacional, esto es, lo que los periodistas venezolanos denominan “caliche”, noticias sin ninguna profundidad de contenido que en condiciones normales dichos diarios no se habrían tomado la molestia de reproducir ni comentar.
La campaña de desprestigio de la prensa internacional es orquestada y amplificada vergonzosamente incluso por el impresentable Secretario General de la Organización de Estados Americanos, el tristemente célebre Luis Almagro, coludido de manera impúdica con los sectores más reaccionarios de la derecha venezolana (alias Mesa de la Unidad Democrática); dicho funcionario saltó sobre las disposiciones estatutarias de la OEA para intentar aplicar a mi país la llamada Carta Democrática Interamericana y justificar así una intervención militar. Este hecho, unido a la campaña de odio mediático, intenta preparar la opinión pública mundial y nacional para una posible intervención bélica en Venezuela al estilo de Libia, Irak y Afghanistán, o como la cobarde aventura de invadir países latino-caribeños inermes como República Dominicana , Haití, Panamá y Grenada. Felizmente, gracias a la solidaridad sincera de la mayoría de las naciones sudamericanas, el intento fue derrotado, acordándose, por el contrario una resolución que saluda el diálogo entre el gobierno y la oposición que se está llevando a cabo bajo la guía de UNASUR.
La Guerra Económica Petrolera
La parte económica de esta guerra general contra Venezuela, tiene como primer objetivo quebrar la industria petrolera de los países que son considerados como una amenaza a la hegemonía imperial de los Estados Unidos y provocar el colapso de las finanzas de los estados que son aliados políticos y económicos de Venezuela. Para provocar el colapso de los precios mundiales del petróleo, los Estados Unidos, cuyas reservas de petróleo regular estaban a punto de agotarse, desarrollaron la tecnología llamada “fracking”, mediante la cual se rompen los estratos de la corteza terrestre para llegar a los depósitos profundos de gas y petróleo. El uso de esta tecnología requiere monumentales inversiones para producir un petroleo y un gas muy caros; dicha producción, que es altamente contaminante, produce daños irreversibles tanto en el ambiente natural (aguas, aire, suelos, biota en general) así como enfermedades en las personas producto de la intoxicación ambiental. Otra grave consecuencia es la fractura de las capa geológicas profundas, lo cual ocasiona movimientos sísmicos regulares que podrían llegar a ser letales para la existencia de las poblaciones locales. Pero los Estados Unidos, para lograr el objetivo, no ha vacilado en pagar ese alto costo económico y social para volver a convertirse en exportador de petróleo y gas y, de esa manera, hacer bajar los precios mundiales del petróleo y el gas, derrumbar la economía de Rusia, Venezuela e Irán y de paso la su odiado compinche de fechorías, Arabia Saudita, financista del ataque a las Torres Gemelas (¡Remember September Eleven !).
El Frente Interno: la Guerra Económica
El elemento estructural de la actual economía venezolana es el dominio del capitalismo rentista sobre la economía venezolana: la burguesía venezolana es básicamente importadora o ensambladora de productos; no genera renta a la nación salvo los impuestos, pero capta a su vez buena parte de la renta petrolera que pertenece a todos los venezolanos. Si invirtiera en Venezuela el 10% de sus capitales colocados en el exterior, podrían resolver fácilmente su necesidad de divisas. Contrariamente a las normas del capitalismo productivo, acostumbran maximizar sus ganancias a través de la distribución, no de la producción. Ello ocurre así desde por lo menos mediados del siglo XVIII: desde siempre en Venezuela ha dominado el capital comercial sobre el industrial, carácter que se agravó con la imposición del modelo petrolero y la cultura petrolera orientando la actividad económica privada hacia el desarrollo de una burguesía importadora, más interesada utilizar medios cada vez más sutiles, como la corrupción de empresarios y funcionarios del gobierno, para ampliar cada vez más la captación de la renta petrolera: estos dólares luego se sacan del país para ser depositados en la banca extranjera e invertidos en negocios especulativos en el exterior.
Es un caso bien documentado que durante el primer período de Carlos Andrés Pérez, el exagerado endeudamiento del país se llevó a cabo con base a capitales extraídos fraudulentamente del país por la burguesía venezolana que regresaron bajo la forma de empréstitos privados, que luego el gobierno adeco de Jaime Lusinchi acumuló a la deuda nacional para ser pagados, por supuesto con los dólares producidos por el estado venezolano vía la renta petrolera.
Aquella burguesía rentista y su brazo político, los partidos de la derecha venezolana (Acción Democrática, Copei, Primero Justicia, Voluntad Popular, Bandera Roja, etc.) no le perdonan a la Revolución Bolivariana haber logrado reducir significativamente los índices de pobreza, eliminado el analfabetismo y haber propiciado un salto cualitativo y cuantitativo extraordinario en el nivel de vida de la población venezolana mediante mecanismos justos y democráticos para la redistribución de la renta petrolera, estimulando la creación de comunas y consejos comunales donde domina la propiedad social sobre la propiedad capitalista, rasgo esencial para la construcción de una forma no monopólica de la producción.
Luego de la desaparición física del Presidente Hugo Chávez, la inflación inducida comenzó a aumentar por encima del 180% mientras la tasa monetaria (salarios y sueldos) llegaba a aumentar a un ritmo anual acelerado, hecho que se materializó, por ejemplo, en la creación el dólar negro o paralelo que dirige los procesos especulativos que opera la burguesía en el intercambio comercial. Otro aspecto perverso de esta manipulación económica es el aumento del riesgo país inducido por las casas aseguradoras internacionales que se apoyan en los índices especulativos subjetivos creados por la burguesía venezolana que sirven para construir una falsa imagen de país sumido en una profunda crisis humanitaria y estrechar cada vez más el cerco económico y financiero internacional contra Venezuela.
El objetivo central de aquella conspiración económica contra nuestro país es lograr revertir los logros sociales obtenidos por la Revolución Bolivariana, sobre la base de una democracia protagónica y participativa. Esto es lo que constituye una amenaza inusual para la seguridad nacional de países como los Estados Unidos o la España de Rajoy, donde el 99% los ciudadanos y ciudadanos viven sometidos al arbitrio de los designios del 1% de la población rica que los explota de forma inmisericorde.
El actor material de la conspiración económica en el frente interno es, como vemos, la derecha venezolana (MUD, empresarios, comerciantes, empresas transnacionales, el partido Conferencia Episcopal, etc.) aliada local de los Estados Unidos. Después de 17 años de ofensiva mediática, de una larga campaña psicológica y cultural basada en inocular valores negativos como el miedo al futuro, la derecha logró afectar la autoestima de un sector del pueblo chavista acostumbrado a una vida sin sobresaltos económicos. La desaparición física del Comandante Hugo Chávez aumentó la pérdida de autoestima y confianza en el futuro de la Revolución Bolivariana; con base a este hecho, la derecha logró desmoralizar y atraer un sector del voto chavista prometiéndole resolver el desabastecimiento selectivo de bienes de consumo y medicinas y la inflación inducida que ellos mismos provocan, el día posterior a la elección si votaban por ellos en la elecciones parlamentarias. Esta oferta engañosa y la compra pública de votos, les permitió asaltar la Asamblea Nacional el 6 de Diciembre de 2015, mediante la compra de votos bajo el lema malinchero de: no tendrán Patria, pero tendrán Harina Pan (harina de maíz precocida fabricada por el grupo económico Polar, de Lorenzo Mendoza, para confeccionar el pan de arepa, ingrediente de la dieta básica de los venezolanos).
La derecha, utilizando como órgano subversivo la Asamblea Nacional, se propuso como meta derrocar al Presidente Maduro en un plazo no mayor de seis meses, plazo que finaliza el 5 Junio 2016, tratando de coincidir con las primarias presidenciales en Estados Unidos. Los dirigentes de la derecha, una vez colapsado el gobierno de Maduro, supuestamente viajarían a Washington para presentar al Congreso de USA y al presidente Obama los despojos de la Revolución Bolivariana, como ya hizo la derecha argentina y también la brasileña, y demostrar así que el pago de millones de dólares que sus partidos han recibido hasta el presente de los gobiernos de Estados Unidos y España y la ayuda logística concedida por la oligarquía colombiana, no había sido una inversión a fondo perdido. Pero el cumplimiento de aquel acto de sumisión se ha complicado: la candidata demócrata Hilaria está perdiendo terreno frente al candidato antisistema Bernie Sanders y el republicano Donald Trump amenaza con alzarse con el primer lugar en la carrera presidencial empujando a los Estados Unidos, si ganase, a una posición internacional aislacionista donde nosotros, los latinoamericnos “marrones” (Bush dixtit) no tenemos mucho que buscar. Por otro lado, la conspiración urdida por la derecha venezolana conjuntamente con el Secretario de la OEA, Mr. Almagro para aplicar a Venezuela la carta democrática y abrir la puerta a la intervención militar extranjera en nuestro país, fracasó estruendosamente: la mayoría de las naciones latino-caribeñas apoyaron, por el contrario el diálogo político entre el gobierno bolivariano y la oposición derechista que tiene lugar con el acompañamiento de UNASUR.
El presupuesto nacional de Venezuela está calculado sobre una renta petrolera de 40US$ por barril. Los precios mundiales del petróleo Opep han subido hoy sobre 40 dólares el barril, alejando, de cierta manera, el punto de quiebre de la economía nacional y complicando los planes bélicos internacionales del imperio contra Venezuela, contra Rusia e Irán, fortaleciendo por el contrario el bloque geopolítico conformado por China. Rusia, Irán y sus aliados, entre ellos Venezuela.
El fracaso del golpe diplomático experimentado por la derecha venezolana de la OEA como ya expusimos, destinado a desconocer y suplantar las atribuciones del poder ejecutivo venezolano, aunado a la fortaleza de la economía de Rusia, China e Irán y la solidaridad sincera de muchos países latinoamericanos y del BRIC con Venezuela, alarga los plazos fijados por la conspiración económica para conquistar a Venezuela, hecho el cual ya comienza también a afectar las ganancias mundiales de las transnacionales petroleras del imperio. Queda por ver cuáles acciones políticas tomará el ejecutivo bolivariano si la Corte Suprema de Justicia acoge el recurso de amparo contra la Directiva de la Asamblea Nacional y los diputados que votaron desconociendo y usurpando las funciones del poder ejecutivo nacional: ¿aplicarles, como debería ser, el artículo 236, parágrafo 21 de la Constitución Bolivariana que faculta al Presidente de la República para disolver la Asamblea Nacional cuando sus actos atenten contra el orden constitucional?
Análisis de la Guerra Económica
El día 27 de Mayo de 2016 se celebró un extraordinario foro en la Escuela Venezolana de Planificación Social, de la cual somos profesores, con la participación de destacados especialistas como Pascualina Curcio, el ministro Ricardo Menéndez y Santiago Lazo. Las exposiciones presentadas consideran que el año 2012, cuando se agrava la enfermedad del Presidente Chávez, fue el punto de inflexión de la guerra económica. Desde 2012 -2013, todas las variables económicas han mostrado un comportamiento atípico en relación con las leyes económicas que se expresa en variables concretas.
La inflación se origina en los tipos de cambio que influyen sobre los precios; el 35% del PIB está constituido por las importaciones que realizan empresas monopólicas a la tasa de cambio del dólar negro o paralelo, no el oficial, lo cual influye sobre el nivel de las reservas internacionales de Venezuela.
El desabastecimiento de los productos de primera necesidad no es un problema de la producción, es una estrategia inducida artificialmente por la empresa privada; ello se refleja en una tasa de desempleados baja, un 7%, lo cual indica que hay un alto porcentaje de personas que gozan de puestos de trabajo. No podemos hablar de una baja en la producción que influya en las crisis, ya que el desabastecimiento es selectivo, enfocado hacia el acaparamiento de aquellos productos relacionados con la higiene personal y el cuidado de los niños (jabones, champú, desodorantes, toallas sanitarias, pañales, etc.), alimentos de consumo diario como pastas, café, arroz, azúcar, leche líquida o en polvo, mantequilla, margarina, aceite comestible, etc.
La carencia de bienes utilizados para la higiene, por ejemplo, que son producidos por empresas monopólicas transnacionales, se debe a un proceso inducido de mala distribución. Este hecho, que analizaremos más adelante, genera un mercado paralelo dominado por la buhonería controlada por la mafia llamada bachaqueros. Aunado a ello, observamos que lo que genera el desabastecimiento no es el control de precios, el cual está muy por debajo de la estructura de precios de año 2003, sino que aquel es selectivo e inducido para forzar la contracción artificial de la oferta y la inflación, aumentando así un nivel de demanda que no puede ser satisfecha a pesar de los aumentos sucesivos de salario que ha efectuado el gobierno bolivariano. Otra estrategia perversa para fomentar el desabastecimiento es la simplificación de la producción, lo cual se traduce en envasar el producto en recipientes más grandes. Por ejemplo, en el caso de la margarina, de alto consumo por las familias populares, se descontinuó la producción de barras individuales para favorecer el empaque en envases más grandes; igual proceso ocurre con los jabones líquidos para fregar la vajilla, los desinfectantes para lavar los pisos, etc., lo cual reduce la cantidad de unidades producidas, que son vendidas más caras aumentando así la tasa de ganancia, pero dejando a muchas familias sin poder consumir el producto.
El gobierno bolivariano ha otorgado a las transnacionales farmacéuticas que dominan el mercado nacional, suficientes divisas para importar los insumos necesarios que garanticen la producción de fármacos; sin embargo, continúa el desabastecimiento en fármacos estratégicos tales como la medicinas para la hipertensión, la diabetes, calmantes, vitaminas, etc. cuya ausencia de los anaqueles de las farmacias provoca sentimientos de angustia y desesperanza. No hay disminución de ventas, tampoco de ganancias. Se producen medicamentos, pero estos no aparecen en los anaqueles de las farmacias, ya que se persigue forzar –por la vía de una oferta artificialmente deficiente– el aumento constante de la demanda no satisfecha.
En Venezuela el capital está demasiado concentrado (y cartelizado) en ciertos sectores de la producción de insumos de consumo diario tales como pastas alimenticias, productos para la higiene, para la limpieza, etc., lo cual no ocurre con la producción de rubros vegetales que está en manos de una gran diversidad de unidades de producción que no están tan concentradas. Ello nos lleva a concluir que en Venezuela el gobierno bolivariano debería diseñar políticas económicas para promover la mediana y pequeña industria y facilitar la desconcentración del capital, cuya hegemonía es el factor que determina la desigualdad socioeconómica, clasista, entre los actores sociales.
Aspectos Socioculturales de la Guerra Económica
El objetivo central de la guerra económica es incentivar el sentimiento de frustración en la vida cotidiana de los y las venezolanas, matar su esperanza en alcanzar un futuro más feliz y mejor. Un factor importante para lograr aquel objetivo es el fomento de la inseguridad personal, para lo cual, con la ayuda de los paramilitares colombianos de Álvaro Uribe Vélez, la oposición ha dotado a la delincuencia venezolana de una estructura igualmente paramilitar organizada en bandas delictivas regionales como la del tristemente celebre delincuente alias Picure, dado de baja por las fuerzas de seguridad, lúgubre personaje que luego resultó ser ficha política importante de un partido de la oposición de derecha (MUD).
¿Qué hacer?
- Para hacer frente a esta ofensiva del imperio, sería recomendable crear una Misión o un Ministerio de Guerra Económica que elabore, centralice y coordine transversalmente todas las medidas que deben ser tomas en esta coyuntura histórica.
- Modificar el patrón de la distribución de bienes de consumo; establecer menos distancia entre el productor y el consumidor final.
- Socializar al máximo la distribución de la renta petrolera.
- Diversificación productiva que nos permita desconectar nuestra economía de la economía capitalista neoliberal.
- Diseñar y aplicar, a la brevedad posible, políticas culturales y mediáticas que tengan como meta la recuperación de los valores positivos y la confianza en el futuro de la Revolución Bolivariana, que se expresan en la cotidianidad.
- Enfatizar la producción de programas educativos para la juventud que promuevan el conocimiento de la historia social venezolana y el lugar que ocupan los diferentes actores sociales en la lucha de clases que desató el capitalismo venezolano.
- Enfatizar la producción y estandarización de los bienes escolares (uniformes, calzado, cuadernos, libros y útiles en general) para bajar los costos de la escolaridad.
- Consolidar y extender la economía comunal para cortar las líneas de abastecimiento del capitalismo monopólico.
- Terminar con el financiamiento del estado a la industria privada monopólica antipatriota.
- Aplicar el arma impositiva a las ganancias provenientes de la especulación con la venta de alimentos y de bienes esenciales para la higiene personal.
- Cancelar la patente comercial de todos aquellos que infrinjan las leyes de la República sobre fijación de precios.
- Crear una corporación nacional o mixta que se ocupe de importar y distribuir los bienes necesarios para el funcionamiento de la industria de ensamblaje de productos o de producción de los bienes demandados por la sociedad venezolana.
Caracas, 4 de Junio de 2016.
(*) Profesores Titulares Jubilados UCV.. y de la Escuela Venezolana de Planifición Social.
Imagen tomada de: http://cayapatrujillana.org/wp-content/uploads/2015/01/guerra-economica-web.jpg


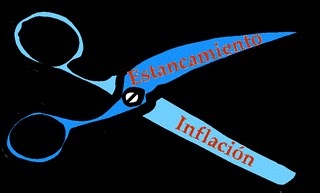











 Users Today : 39
Users Today : 39 Total Users : 35460580
Total Users : 35460580 Views Today : 55
Views Today : 55 Total views : 3419537
Total views : 3419537